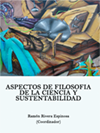
ASPECTOS DE FILOSOFIA DE LA CIENCIA Y SUSTENTABILIDAD
Ramón Rivera EspinosaUniversidad Autónoma Chapingo
LA EPISTEMOLOGÍA EN LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA.
Luis Manuel Román Cárdenas
Universidad Autónoma Chapingo
Área de humanidades- Filosofía.
Resumen
Siendo el sujeto y el objeto los elementos constitutivos que hacen posible el proceso del conocimiento, la epistemología ha sido definida desde la época Moderna como la que estudia los métodos de conocimiento en que ambos tienen preponderancia. De acuerdo a las diferentes concepciones filosóficas que en cada época histórica predominan, la epistemología ha tenido su propia idea del conocimiento. Por ejemplo, en la época Moderna la polémica epistemológica entre el Racionalismo y el Empirismo definieron y determinaron el punto de vista epistemológico que adopto la ciencia Moderna. Desde entonces iniciara la nueva visión científica del mundo que se prolongará hasta nuestra época contemporánea.
Resume
As the subject and object the elements that make possible the process of knowledge, epistemology has been defined from the modern age like studying methods of knowledge that both have preponderance. According to the different philosophical views that predominate in each historical period, epistemology has had its own idea of knowledge. For example, in modern times the epistemological controversy between rationalism and empiricism defined and determined the epistemological point of view I adopt modern science. Since then began the new scientific worldview that will continue until our contemporary times.
Introducción
Descartes, Spinoza, Leibniz y Kant, serán los máximos representantes racionalistas con su teoría de las Ideas Innatas como principio del conocimiento, mientras que Bacon, Locke, Berkeley y Hume, como buenos empiristas, propondrán las Sensaciones como modo de aprehensión de nuestro mundo. No obstante y todo, las posiciones epistemológicas extremas del racionalismo y empirismo serán posteriormente superadas en primera instancia por Kant en La crítica de la razón pura por el sujeto Trascendental y el juicio sintético a priori. Después el Idealismo Objetivo de Hegel, que con el espíritu absoluto que asumirá una comprensión de la realidad como un todo; unirá a la razón teórica y a la razón práctica; o, lo que es lo mismo, al conocimiento subjetivo y al conocimiento objetivo. Marx, como veremos más adelante, con su Materialismo Histórico, que se sustenta en el método dialéctico de Hegel, continuará esta problemática en lo que respecta al conocimiento y a la crítica al sistema social capitalista.
Sin embargo, la epistemología ha sido desde la filosofía griega desde la filosofía griega decisiva para entender nuestro mundo sobre todo con los filósofos presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles, que por primera vez plantearon los métodos de conocimiento empirista y racionalista. En este sentido la epistemología es una disciplina filosófica que emergió desde la filosofía griega en tanto que la problemática del conocimiento se dio en los diversos y diferentes significados en que el sujeto y el objeto se comprendieron.
Por otra parte el estudio epistemológico refiere a la Época Moderna, reflexionando en torno a las concepciones filosóficas del racionalismo y el empirismo estrechamente vinculadas con la ciencia Moderna, tal y como nos lo refiere Cassirer en su libro La Filosofía de la Ilustración 1. Cassirer da cuenta de las teorías astronómicas de Kepler, Copérnico y Galileo, como las que marcaron un nuevo rumbo en la investigación científica en lo que respecta a los principios matemáticos y físicos que esta ciencia asume; lo que la hace sistemática, contrastable, predictiva, etc. En este sentido la época Moderna nos presenta la transformación de las preciencias (astrología y alquimia) en las ciencias de la astronomía y la química, ya que esta época marca una revolución cultural con respecto al Medievo y al Renacimiento, pues en todos los ámbitos culturales: el científico, artístico, social y político, se hace patente un nuevo pensamiento que se pone de manifiesto contundentemente en toda la cultura del siglo XVIII.
Ahora bien, el pensamiento filosófico cartesiano es determinante en esta época, pues da la pauta epistemológica a la ciencia moderna. El racionalismo de Descartes sienta las bases epistemológicas de la ciencia, toda vez que sus principios mismos de las ideas innatas y las Ideas claras y distintas son decisivas en la construcción del método científico como apuntalamiento del pensamiento analítico. En primera instancia la problemática del conocimiento es abordada por Descartes desde la duda metódica; en la cual se establecen los principios del sujeto cartesiano (cogito ergo sum); el que nos presenta como parte sustantiva de su proceso de conocimiento la fundamentación de la razón. En efecto, la duda metódica da la pauta metodológica de la razón Moderna que a contrapelo de la razón Escolástica, nos propone nuevas reglas, como nos lo refiere el propio Descartes en El discurso del método:
La primera consistía en no recibir como verdadero lo que con toda evidencia no reconociese como tal, evitando cuidadosamente la precipitación y los prejuicios, y no aceptando como cierto sino lo presente a mi espíritu de manera tan clara y distinta que acerca de su certeza no pudiera caber la menor duda.
La segunda era la división de cada una de las dificultades con que tropieza la inteligencia al investigar la verdad, en tantas partes como fuera necesario para resolverlas.
La tercera, ordenar los conocimientos empezando siempre por los más sencillos, elevándome por grados hasta llegar a los más compuestos, y suponiendo un orden en aquellos que no lo tenían por naturaleza.
La cuarta, consistía en hacer enumeraciones tan completas y generales, que me dieran la seguridad de no haber incurrido en ninguna omisión2 .
Como salta a la vista, estas cuatro reglas nos sugieren el método analítico que Descartes nos plantea como un principio fundamental del método científico, siendo concebido a partir de las ideas claras y distintas propias de la geometría analítica. Justamente, la propia duda metódica es ya una reflexión analítica que lo lleva a postular la sustancia pensante, como aquella que existe por sí misma y la que da existencia a la sustancia extensa mediante la existencia de Dios; como el mismo Descartes lo expresa:
Pero en seguida note, dice Descartes, que si yo pensaba que todo era falso, yo, que pensaba, debía ser alguna cosa, debía tener alguna realidad; y viendo que esta verdad: pienso, luego existo era tan firme y tan segura que nadie podría quebrantar su evidencia, la recibí sin escrúpulo alguno como el primer principio de la filosofía que buscaba 3.
De esta manera Descartes da existencia a la substancia extensa mediante las pruebas ontológica y cosmológica de la existencia de Dios. En tanto que de lo infinito divino se concibe lo finito y desde lo perfecto lo imperfecto, como el mismo Descarte nos lo dice: “La única solución posible era que aquella idea hubiera sido puesta en mi pensamiento por una esencia más perfecta que yo y que encerrara en sí todas las perfecciones de que yo tenía conocimiento” 4. Como vemos, la sustancia pensante y extensa, es entonces inferida a partir de la divina.
Ahora bien, la época Moderna no sólo tiene su expresión epistemológica en el racionalismo de Descartes, sino que también la filosofía empirista de Bacon construye el método científico. Él es el pionero de esta epistemología empirista, en tanto que el método empirista determina la nueva investigación científica del siglo XVII, como aquel que se caracteriza por aplicar la inducción en el razonamiento. Este método experimental que Bacon plantea por primera vez tiene su base no sólo en el aspecto estrictamente metodológico de la experimentación científica, sino que con esta misma característica sustenta la crítica a las doctrinas filosóficas escolásticas que se habían desarrollado bajo la lógica de Aristóteles. Bacon se vale de un lenguaje metafórico para formular su nuevo método experimental vertiendo la crítica al mismo tiempo a la tradición escolástica en su doctrina de los cuatro ídolos.
Así, en primer lugar, Bacon refuta toda la tradición mediante lo que él da en llamar los ídolos de la tribu, pues considera que la naturaleza humana que se forma en las costumbres y hábitos de su comunidad, no tiene la suficiente fuerza para arribar al verdadero conocimiento de las cosas, que sólo el buen entendimiento logra alcanzar:
Los ídolos de la tribu tienen su fundamento en la misma naturaleza del hombre, y en la tribu o el género humano. Se afirma erróneamente que el sentido humano es la medida de las cosas, muy al contrario, todas las percepciones, tanto de los sentidos como del espíritu, tiene más relación con nosotros que con la naturaleza5 .
En segundo lugar, la crítica de Bacon está dirigida a los ídolos de la caverna, dado que de acuerdo al carácter individual de cada persona, bien puede encerrarse en sus creencias y dogmas, en la medida misma en que las creencias se acatan de modo absoluto o dogmático:
Los ídolos de la caverna tienen su fundamento en la naturaleza individual de cada uno; pues todo hombre independientemente de los errores comunes a todo el género humano, lleva en sí cierta caverna en que la luz de la naturaleza se quiebra y es corrompida 6.
En tercer lugar, los ídolos del foro dan motivo a Bacon para cuestionar el lenguaje del sentido común, que de manera acrítica se pone de manifiesto en las reuniones que el vulgo frecuenta, y que no permiten conocer la verdad de las cosas, pues tergiversan el lenguaje verdadero:
Existen también ídolos que provienen de la reunión y de la sociedad de los hombres, a los que designamos con el nombre de ídolos del foro, para significar el comercio y la comunidad de los hombres de que tiene origen 7.
Por último, Bacon nos habla de los ídolos del teatro en lo que él considera como la continuidad de las diversas doctrinas filosóficas y científicas que la tradición viene asumiendo con todo el peso de su autoridad:
Hay, finalmente, ídolos introducidos en el espíritu por los diversos sistemas de los filósofos y los malos métodos de la demostración; llamémosles ídolos del teatro” 8.
En este orden de ideas, la concepción epistemológica de Bacon está enmarcada en su método experimental a través de las tablas de semejanza y diferencia, en tanto que estas dan cuenta de aquellos hechos y fenómenos que el entendimiento humano sistematiza:
El único medio de que disponemos para hacer apreciar nuestros pensamientos, es el de dirigir las inteligencias hacia el estudio de los hechos, de sus series y de sus órdenes, y obtener de ellas que por algún tiempo renuncien al uso de las nociones y empiecen a practicar la realidad9 .
De este modo, Bacon nos propone por primera vez un nuevo método de investigación que tiene que ver con el método inductivo en la ciencia; el mismo que valiéndose de principios contrarios a la deducción de la lógica formal aristotélica, crea la nueva investigación científica.
Por otra parte, como ya lo mencionamos, la época Moderna trajo consigo la polémica del pensamiento epistemológico de racionalistas y empiristas en lo que respecta a la relación del sujeto y el objeto. Es pues a partir de los postulados de estas concepciones epistemológicas que la ciencia encuentra su fundamentación. La problemática epistemológica de Kant, la misma que aborda en Kant en su Crítica de la razón pura, se centra en lo que respecta a posibilidades humanas del conocimiento, y en la pretensión de convertir la metafísica en ciencia, mediante el trabajo de explicar nuestra realidad con los parámetros que había establecido el racionalismo, el empirismo y la física newtoniana. Siendo así, la epistemología es el fundamento de la ciencia tal y como la filosofía de la ciencia contemporánea lo ha venido asumiendo como generación de conocimiento. De este modo la concepción epistemológica de Kant tiende en primera instancia a la reflexión sobre los límites y alcances del conocimiento humano. De hecho Kant sienta las bases epistemológicas del sujeto trascendental que aprehende su realidad a través del entendimiento. Sin embargo, el entendimiento tiene para Kant la facultad de sólo conocer la realidad fenoménica, mientras que la “cosa en sí” (noúmeno) es incognoscible. En este sentido para Kant las categorías metafísicas de Dios, alma y libertad desbordan el conocimiento del entendimiento que por sí solo no puede dar cuenta de ellas. En cambio, los fenómenos que concibe el entendimiento se explican mediante el juicio sintético a priori, que no es otra casa que los enunciados científicos o las leyes científicas.
No obstante y todo, el análisis epistemológico de Cassirer reflexiona sobre la Época Moderna remitiéndonos a la época de la Ilustración, mostrándonos la continuidad y las rupturas del pensamiento filosófico y científico del siglo XVII al siglo XVIII. Así, para Cassirer la Ilustración del siglo XVIII rompe en general con la cultura filosófica y científica del siglo XVII, sobre todo en lo que concierne a las nuevas concepciones epistemológicas; lo que trae consigo los diferentes enfoques metodológicos que conceptualizan filosófico y científicamente su muy particular visión del mundo. El concepto de Razón ya no tendrá en este sentido la connotación abstracta de los sistemas filosóficos del siglo XVII, sino que ahora la investigación tiene que ver con los derroteros facticos que la ciencia le imprime a través de su método experimental. Por mencionar tan sólo un ejemplo, la investigación asume el nuevo significado que tienen las matemáticas con el método experimental que aplican las ciencias factuales como la física, la química y la biología. Al respecto nos dice Cassirer lo siguiente:
No es el nombre colectivo de las ideas innatas, que nos son dadas con anterioridad a toda experiencia y en las que se nos descubre la esencia absoluta de las cosas. La razón lejos de ser una tal posesión, es una forma determinada de adquisición. No es la tesorería del espíritu en la que se guarda la verdad como moneda acuñada, sino más bien la fuerza espiritual radical que nos conduce al descubrimiento de la verdad y a su determinación y garantía. 10
En este orden de cosas, el modelo matemático se asume en el nuevo método de investigación de la unidad de lo formal y lo factual, en lo que Cassirer llama lo resolutivo y lo compositivo (lo analítico y lo sintético). Pero dicho método no sólo se aplica en todas las ciencias factuales, sino que también lo encontramos en la psicología y en la ciencias sociales. De esta manera, tanto en el estudio de la naturaleza, como el del espíritu se aplica el enfoque cuantitativo de las matemáticas y la observación empírica. El propio carácter formal del modelo matemático sienta las premisas en todas y cada uno de los campos de la ciencia, aún cuando se tenga que constatar empíricamente. Así, la taxonomía de la naturaleza, las motivaciones y las relaciones humanas son ahora abordadas desde el método analítico que se viene ejerciendo sobre todos los objetos de estudio naturales y sociales:
El siglo XVIII, nos dirá Cassirer al respecto, recoge el problema y lo resuelve en el sentido de que si se comprende por espíritu geométrico el espíritu del puro análisis, su aplicación es ilimitada y no se vincula a ningún terreno particular de problemas. Se trata de probar esta tesis en dos direcciones diferentes. El análisis, cuya fuerza se demostró hasta ahora en el dominio de los números y de las magnitudes, se aplicará en adelante por un lado al ser psíquico y por otro lado al ser social”.11
Por otra parte, la filosofía positivista de Comte y Spencer continuó con la problemática epistemológica asumiendo como verdad suprema a los hechos. La repetición, la regularidad y la universalidad de los hechos serán algunas de las características que esta filosofía empleara en su lenguaje cientificista. Pero no sólo los hechos de la naturaleza se expresarán mediante este lenguaje, sino que también los hechos sociales tendrán su expresión mediante leyes. De ahí que las bases de la historia y la sociología estén en la biología y la física, concibiéndose la primera con sus leyes evolutivas y la segunda como una física social.
Ahora para el positivismo el modelo físico y biológico remplaza al anterior sobre todo en lo que respecta al modelo matemático, que a partir de lo que a finales del siglo XIX y principios del XX significo el desarrollo de las ciencias sociales y ciencias naturales. De este modo, el desarrollo científico y tecnológico estuvo intrínsecamente ligado al progreso del sistema social capitalista que impulso la filosofía positivista.
Con todo, la problemática de la ciencia fue retomada en la segunda década del siglo XX por el Círculo de Viena (los Positivistas Lógicos), que si bien tiene como antecedente el positivismo clásico, no obstante, los hechos se explican mediante un lenguaje formal: lógico y matemático. En este tenor el hecho empírico se expresa en el lenguaje protocolario. El intento del círculo de Viena de hacer de la ciencia un único lenguaje tiene mucho que ver con dicho lenguaje. Según los neopositivistas, los enunciados simples (atómicos) y los complejos (moleculares) son los que dan cuenta de la realidad empírica: los hechos y fenómenos. Sin duda alguna, como nos lo hace ver Ayer, el Tractatus Lógico de Wittgenstein, tuvo gran influencia en la adopción de este lenguaje por los positivistas lógicos, sobre todo en lo que respecta al lenguaje de la ciencia:
Desde el punto de vista del Tractatus de Wittgenstein, su función aparecería como puramente negativa, aunque no por esa razón dejara de tener importancia. “El método correcto de la filosofía –dice Wittgenstein- sería éste: No decir nada sino excepto lo que se puede decir, esto es, las proposiciones de la ciencia natural, o sea, algo que no tiene nada que ver con la filosofía y más tarde, invariablemente cuando alguien quisiera decir algo metafísico, demostrarle que a determinados signos de sus proposiciones no le ha otorgado significado. Este método sería insatisfactorio para él –no tendría la sensación de que le estemos enseñando filosofía- pero sería el único método estrictamente correcto”. 12
En lo que concierne a la investigación científica también el positivismo lógico sostuvo el método de la verificación como criterio de constatación de las hipótesis, toda vez que para los positivistas lógicos la verdad científica de los enunciados nomológicos es la que determina la veracidad de los hechos y fenómenos naturales y sociales. Es así como dicho método se opone a todo enunciado metafísico ya que este enunciado carece del sentido lógico que la verdad científica tiene.
En este mismo orden de ideas Karl Popper continúa la problemática de la investigación científica de los positivistas lógicos. Sin embargo, el método que nos propone Popper es el de la falsación, que de acuerdo a su acepción más estricta, consiste en falsar las hipótesis en vez de afirmarlas.
Por esta razón, Karl Popper sugirió en su Logik der Forsching que lo que se debe requerir a un enunciado factico es que, en principio sea capaz de ser desmentido y argüía que, aparte de la superioridad lógica de este criterio, concordaba más con el método científico, ya que los hombres de ciencia formulan hipótesis que someten a prueba buscando ejemplos contrarios: cuando se descubre un ejemplo contrario, se desecha la hipótesis o se la modifica; en caso contrario, se conserva.13
En este sentido el ensayo y el error son los elementos fundamentales en los que Popper despliega la investigación científica. El ejemplo más ilustrativo es el del cisne negro como falibilidad de los cisnes blancos.14 Lakatos seguirá la misma propuesta de Popper en lo que respecta a dominio y refutación de las teorías científicas, siendo consecuente con la falsación de éste.
Desde otra perspectiva, el historicismo de Kuhn viene a plantear en otros términos la investigación científica, pues el factor histórico-social viene a ser un elemento constitutivo de esta investigación. En efecto, el carácter histórico y sociológico de la ciencia salta a la vista en Kuhn en la medida misma en que la investigación científica se comprende de acuerdo a las épocas históricas en las que han tenido preponderancia una teoría científica. Pero también el carácter social de la ciencia sale a flote cuando se comprende la investigación desde las comunidades científicas, como aquellas que inciden en la creación y difusión de la ciencia.
Desde una perspectiva más holista Feyerabend ha propuesto el método dialéctico como hilo conductor de la investigación científica. De este modo, no sólo el pensamiento lógico tiene cabida en la investigación científica, sino que los factores ideológicos también tienen gran influencia en el desarrollo de la ciencia. Así, la filosofía, la política y hasta el arte pueden en un momento determinado ser factores importantes para las nuevas leyes y teorías científicas. Su método, en el que se vale todo, es entonces no sólo un método que toma en cuenta la positividad de los hechos, sino también las influencias culturales determinan la manera como son interpretados.
Por otra parte, como ya lo mencionamos, en tanto que el objeto de estudio de la epistemología son los diversos métodos de conocimiento; entre otros, el método científico y el método dialéctico de los que ahora nos ocuparemos.
Es a todas luces evidente que para comprender lo que es el método científico en necesario saber lo que es la ciencia, pues su definición misma nos revelará el modo de su proceder metodológico. Lo que hoy en día definimos como ciencia tiene su origen a partir de la astronomía de la época Moderna, pues la propia historia de la ciencia nos revelará su intrínseca naturaleza. A partir de la época Moderna la astronomía sienta las bases metodológicas de todas las ciencias naturales, difiriendo del modo de proceder empírico de la astrología, que desde la perspectiva científica se califica como una preciencia, en tanto que su carácter subjetivo tiene que ver con su método y su forma de estudiar los astros de manera individual. También la química moderna ve con los mismos ojos a la alquimia. Sin embargo, la ciencia moderna surge con una nueva visión del mundo que se fundamenta en su proceder sistemático de la síntesis de lo formal y empírico. En este sentido, contraria a la metafísica, la nueva ciencia, no válida ningún principio que no haya pasado por sus pruebas correspondientes. La razón científica, como nos dice Cassirer, es una razón observadora y no metafísica, ya que su fundamento no descansa en los principios de la razón filosófica, sino que su orientación la determina la razón empírica de la observación que se lleva a cabo de la naturaleza y la sociedad apegándose a sus constataciones. Como hemos visto, esta nueva caracterización de la ciencia rompe con todos los sistemas metafísicos que se venían sustentando en los principios filosóficos de las concepciones epistemológicas de racionalistas y empiristas. Esta orientación observadora de la razón está presente en los cálculos matemáticos (método analítico) y las constataciones empíricas que iniciaron Copérnico, Kepler y Galileo y que concluye Newton:
Newton, nos dice Cassirer, termina lo que Kepler y Galileo habían iniciado, y los tres nombres no designan sólo a tres grandes personalidades de la investigación, sino que significan los hitos del conocimiento y del pensar científico natural. Kepler parte de la observación de los fenómenos celestes y conduce esta observación a un grado de exactitud matemática como no se había alcanzado hasta entonces. 15
Así, la geometría analítica será el modelo matemático que asumirá las ciencias naturales de la modernidad para explicar todo fenómeno de la naturaleza. Dicha geometría analítica posibilito la exactitud y la precisión de la observación de los fenómenos naturales. Sin embargo, el análisis que se aplicará para desentrañar los fenómenos naturales va acompañado de la síntesis, que por otra parte complementa el método científico. Los principios explicativos de la ciencia se ponen de este modo de manifiesto a través de su carácter abstracto siempre se demostrado en las experimentaciones. De este modo, la ciencia Moderna es analítica y también sintética de acuerdo al nuevo método que explica los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. De hecho esta metodología tiene su génesis epistemológica en la unidad originaria de Kant, en la que las intuiciones y los conceptos realizan la síntesis del conocimiento. La intrínseca relación de las ciencias formales (lógica y matemáticas) y las ciencias factuales (ciencias naturales), también son la expresión de esta unidad epistemológica antes mencionada. De este modo, las leyes y teorías científicas, junto con los aparatos tecnológicos, son el producto, que da cuenta de la ciencia aplicada que tiene como fin la transformación del medio ambiente o de las comunidades.
Como veíamos, en tanto que las concepciones epistemológicas del racionalismo y el empirismo postulaban principios diametralmente diferentes: las ideas innatas y las representaciones sensibles, estos principios determinan la relación del sujeto y el objeto completamente opuesta o en un divorcio entre ambos. No obstante, aún cuando Kant asuma en principio el sensualismo de Hume, que lo saca de su sueño dogmático, como el mismo lo dice en el prefacio de La crítica de la razón pura, por otro lado, el logicismo de Leibniz también influye decididamente en su concepción epistemológica. Kant empieza por cuestionar dicha dualidad epistemológica, pues ve las limitantes de ambas concepciones en su punto de vista extremo. En sentido estricto, la ciencia Moderna tiene su fundamentación epistemológica en el juicio sintético a priori de Kant, que nos remite precisamente al juicio nomológico de la ciencia, que concluye la problemática epistemológica del racionalismo y el empirismo, como producto de las teorías científicas.
Todo lo anteriormente dicho nos lleva a plantearnos las siguientes interrogantes: ¿Cómo se construye el sujeto de conocimiento kantiano? ¿Qué elementos integran a este sujeto de conocimiento? Y, ¿En qué perspectiva epistemológica se ubica dicho sujeto? Como veíamos, propuesta epistemológica de Kant está dada en la síntesis del racionalismo y empirismo, por lo que inferimos que el sujeto de conocimiento kantiano se construye en la unidad de las sensaciones y los conceptos. En efecto, los elementos que lo constituyen son los conceptos y las intuiciones, o el a priori y el a posteriori. Al profundizar en el estudio del sujeto del conocimiento kantiano (entendimiento) nos salta a la vista que la razón kantiana se plantea sus límites y alcances cognoscitivos. Precisamente Kant cuestiona la metafísica que le antecedió en la medida misma en que se opone al conocimiento científico. La pretensión de Kant de convertir la metafísica en ciencia sigue este objetivo fundamental. La unidad originaria del conocimiento es pues la alternativa epistemológica de Kant frente al racionalismo y empirismo, como él mismo lo expresa:
El entendimiento, al contrario, es la facultad de pensar el objeto de la intuición sensible. Ninguna de estas propiedades es preferible a la otra. Sin sensibilidad, no nos serían dados los objetos, y sin el entendimiento, ninguno sería pensado. Pensamientos sin contenido son vacios; intuiciones sin concepto, son ciegas. De aquí, que sea tan importante y necesario sensibilizar los conceptos, es decir, darles un objeto en la intuición, como hacer inteligibles las intuiciones (someterlas a conceptos). Estas dos facultades o capacidades no pueden trocar sus funciones. El entendimiento no puede percibir y los sentidos no pueden pensar cosa alguna. Solamente cuando se unen, resulta el conocimiento. 16
Así pues, la unidad originaria tiene necesariamente que ver con el sujeto de conocimiento kantiano que se ha planteado sus propios límites y alcances. Este nuevo enfoque epistemológico de Kant rompe con la dualidad sujeto-objeto del racionalismo y el empirismo. Por ello, esta unidad originaria de las sensaciones y los conceptos es la expresión misma del juicio sintético a priori, ya que en este se unen lo a priori y lo a posteriori. Este juicio es el que da cuenta del mundo fenoménico como aquel mundo posible de experiencia o como único mundo cognoscible. El sujeto trascendental kantiano tiene la potestad de la unidad originaria del conocimiento, que es la expresión misma del juicio sintético a priori se nos muestra a través de las leyes científicas. Como vemos, el juicio sintético a priori es pues el fundamento epistemológico de todo conocimiento científico, de tal forma que la universalidad y necesidad son intrínsecas a dicho juicio. Kant concibe este juicio en la apercepción trascendental del sujeto que conoce al mundo fenoménico, estableciendo una marcada diferencia con el mundo nouménico. El primero es perfectamente determinado en los conceptos y juicios científicos, mientras que el segundo está dado en las acciones prácticas del sujeto y en los postulados éticos y sociales sustentan. En La crítica de la razón pura Kant plantea la dualidad del mundo fenoménico y el mundo nouménico ( la cosa en sí), el mundo de la razón teórica y el mundo de la razón práctica; la primera corresponde a la ciencia mientras que la segunda a la metafísica. Esta última tiene que ver con la idea de Dios, la libertad y la inmortalidad del alma.
Por otra parte, el método dialéctico de Hegel supera la concepción epistemológica de Kant, pues dicho método nos remite a la categoría dialéctica fundamental del Espíritu. La misma definición que nos da Hegel nos revela su contenido: “La razón es espíritu cuando su certeza de ser toda realidad es elevada a verdad y ella se sabe consciente de sí misma como de su mundo y del mundo como de sí misma”. 17 De acuerdo a esta definición, el espíritu se hace presente en la razón teórico-práctica, teniendo como base su propia experiencia; es decir, el espíritu se expresa en la razón inmersa en su doble experiencia histórica. La razón, en tanto que autoconciencia de lo absoluto, realiza de este modo su propia experiencia objetiva y subjetiva. Es así como el espíritu se realiza a través de su proceso histórico, toda vez que este proceso da cuenta del devenir de su razón. Este mismo proceso tiene como motor fundamental el principio de la negación de la negación y su negación, o como nos lo refiere Hyppolite: La identidad de la identidad y su no identidad. 18 Como vemos es a todas luces evidente que el proceso de conocimiento de Hegel se encuentra inmerso en su propia autogénesis epistemológica en tanto que el sujeto teórico-práctico se conciben en la unidad de lo absoluto. Es sugerente al respecto el subtitulo de la Fenomenología del espíritu: La ciencia de la experiencia de la conciencia. En este sentido el método dialéctico de Hegel nos plantea la ascensión de la conciencia a la autoconciencia, es decir, la ascensión del sentido común a la verdad filosófica-científica.
En otro orden de ideas, el carácter del método dialéctico -retomado desde su origen hegeliano- se confronta con el método científico, pues este último se queda en la formalización lógica-matemática, ya que en dicha formalización no es posible profundizar los fenómenos sociales. El error de tal formalización radica en que la forma externa con que es abordado el ser social, de forma parcial y abstracta se concibe superficialmente. El método dialéctico de Hegel no es tan sólo un instrumento o un medio del conocimiento como lo concibe Kant, sino que dicho método tiene que ver con la esencia de vida social que a lo largo de nuestra historia se han constituido. Este método va pues más allá de la razón kantiana, ya que su aplicación y desarrollo está en la razón práctica. Esta última razón es la fuente de que se vale Hegel para desarrollar el análisis histórico del hombre. Precisamente, este enfoque dialéctico cuestiona la formalización matemática y se erige en el portador de los principios que dan cuenta de nuestra realidad social. En el conocimiento matemático, nos dice Hegel, la intelección es exterior a la cosa, de donde se sigue que con ello se altera la cosa verdadera. De ahí que, aún conteniendo sin duda proposiciones verdaderas el medio, la construcción y la demostración, haya que decir también que el contenido es falso… Su fin o concepto es la magnitud. Es precisamente la relación inesencial, aconceptual. Aquí, el movimiento del saber opera en la superficie, no afecta a la cosa misma, no afecta a la esencia o al concepto y no es, por ello mismo, un concebir.19
Es justamente el espíritu absoluto el que guarda en su significado el proceso por el que ha pasado la historia universal humana. De este modo, Hegel nos presenta el enlace necesario de la razón teórica y la razón práctica a lo largo de toda la historia humana. La interpretación de la historia de Hegel está planteada de acuerdo a tres figuras del espíritu: el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. El primero corresponde al proceso subjetivo de la conciencia, el segundo a su proceso objetivo, y, el último, se concibe en la unidad de los dos como espíritu absoluto. En este sentido las figuras del espíritu tienen que ver con las etapas históricas por las que ha pasado la humanidad. El carácter histórico será entonces determinante en la filosofía de Hegel toda vez que el pensamiento y la realidad forman una unidad siempre en devenir. Justamente, la lógica dialéctica de Hegel es una ontología que unifica lo universal y lo particular de nuestra realidad.
Así, pues, el método dialéctico de Hegel se nos presenta a través de una serie de categorías y principios que constituyen el proceso subjetivo y objetivo de la totalidad social. La filosofía de Hegel es entonces una filosofía que pretende ser la ciencia de la totalidad de la naturaleza y de la sociedad. Es precisamente esta concepción dialéctica la que logra la identidad de lo subjetivo y objetivo (del ser en sí y del ser para sí) de nuestra historia. La exposición del proceso histórico de la humanidad es pues fielmente representado en el pensamiento, como él mismo Hegel lo sostiene: “todo lo racional es real y todo lo real es racional”.20
Así, la reiterada aplicación de la dialéctica de Hegel tiene el propósito fundamental de hacer de la reflexión filosófica una labor racional y objetiva, tal y como la ciencia lo venía ya asumiendo: “la necesidad interna –nos dice Hegel- de que el saber sea ciencia radica en su naturaleza, y la explicación satisfactoria acerca de esto sólo puede ser la exposición de la filosofía misma”. 21 Como se desprende de esta cita, Hegel pretende hacer de la reflexión filosófica el sistema científico de la totalidad, desde la óptica en que Hegel concibe dicha experiencia de la conciencia en el movimiento de lo abstracto a lo concreto, de la particularidad a la universalidad que en su mismo devenir histórico. Si admitimos que la autoconciencia en Hegel asume este movimiento, tendremos por tanto que admitir que el concepto de espíritu es algo decisivo respecto de las concepciones de la historia que antecedieron al Estado Moderno.
Por lo anteriormente dicho, podemos inferir que la experiencia del espíritu se da en la unidad del sujeto y el objeto, desde la perspectiva de la concepción de la historia de Hegel que se inscribe en un nuevo significado teleológico que da cuenta de los sistemas sociales y políticos que han adoptado los Pueblos (Estados) en el proceso histórico que ha seguido el hombre.
Con todo, nuestro estudio del método dialéctico comprende la crítica metodológica de Marx a Hegel. Desde sus primeros escritos –Manuscritos filosófico-económicos de 1844- Marx plantea su crítica a Hegel en lo que concierne al carácter especulativo y abstracto de su método dialéctico. La concepción de la historia de Marx será planteada desde un enfoque metodológico diferente al de Hegel. Marx cuestiona en primer lugar al concepto de espíritu de Hegel al considerar que no deja de ser un concepto abstracto del pensamiento dialéctico: “El espíritu filosófico no es a su vez sino el enajenado espíritu del mundo que se piensa dentro de su autoenajenación, es decir, que se capta a sí mismo en forma abstracta”. 22 Por otra parte, la crítica metodológica de Marx a Hegel tiene como fuente el materialismo mecanicista de Feuerbach, que da cuenta de la inversión metodológica en primera instancia asumiendo la crítica a la dialéctica idealista de Hegel y sus categorías de Espíritu, Idea, Absoluto, Conciencia, etc., mismas que guardan un significado abstracto, como nos lo hace ver el mismo Marx en La ideología alemana: “No es la conciencia la que determina al ser social, sino el ser social es el que determina a la conciencia”.23
Pero, ¿Qué diferencias metodológicas se ponen de manifiesto en las concepciones epistemológicas de Marx y Hegel? ¿Es tan sólo una diferencia metodológica la que subyace en estas concepciones o son de carácter epistemológico? Como antes ya se menciono, la concepción materialista de Marx, que tiene su origen en el materialismo mecanicista de Feuerbach, aún cuando posteriormente reivindicara la dialéctica de Hegel a partir de la unidad epistemológica del sujeto y el objeto. Cabe señalar que dicha ruptura metodológica de Marx comprende las categorías dialécticas hegelianas, que concierne a la génesis del conocimiento y al devenir de la historia humana. En La introducción a la crítica de la economía política Marx nos plantea su significado de la dialéctica en lo que él da en llamar lo concreto como la síntesis de sus múltiples determinaciones. Aquí Marx desarrolla la categoría dialéctica de la totalidad concreta en el análisis de la población, la que finalmente posibilita llegar a la esencia de la población. Es ahí donde la concepción epistemológica de Marx difiere de la de Hegel, no sólo en lo que respecta a su estricto carácter epistemológico, sino también en su carácter ontológico está implícito en la dialéctica del proceso de conocimiento como en la historia humana. Desde este punto de vista para Marx las circunstancias histórico-sociales son decisivas en la interpretación y crítica de nuestro sistema capitalista, lo que hace que la dialéctica de Hegel se invierte:
Mi método dialéctico –nos dice Marx- no sólo es fundamentalmente distinto del método de Hegel, sino que es, en todo y por todo, la antítesis de él. Para Hegel, el proceso del pensamiento, al que el convierte incluso, bajo el nombre de Idea, en sujeto con vida propia, es el demiurgo de lo real, y esta la simple forma externa en que toma cuerpo. Para mí lo ideal no es, por el contrario, más que lo material traducido y traspuesto a la cabeza del hombre. 24
Pero, retomando la epistemología en la tecnología, es evidente que la ciencia de las ingenierías unifica a la ciencia pura y a las ciencias aplicadas, pero también las costumbres y valores son importantes en esta ciencia, en tanto que las ingenierías tienen que ver con las relaciones sociales. Al respecto, es necesario tener claridad de lo que significa la ciencia aplicada. La arquitectura, por ejemplo, como toda profesión, es una tecnología toda vez que como ciencia aplicada su quehacer está orientado a la transformación del medio ambiente natural con el fin de satisfacer las necesidades humanas. Esta transformación se lleva a cabo a partir del conocimiento científico que es la base para su acción profesional. Debido a esto, dicha transformación está sustentada en las ciencias formales: lógica y matemáticas, así como en la ciencia factual de la física, en la medida misma en que sus leyes y teorías son la base misma de dicha transformación. Precisamente, las características del conocimiento científico se ponen de manifiesto en la ciencia aplicada de arquitectura. Así, la sistematización, la experimentación, la objetividad, la predicción, son algunas características, entre otras, que hacen posible su desarrollo tecnológico. Siendo así, la arquitectura tiene sus fuentes en el conocimiento científico de las matemáticas y la física, pues estas determinan su marco teórico, de acuerdo a las características que mencionamos. La arquitectura, sin embargo, no sólo teoriza sobre su objeto de estudio sino que una parte de su desempeño está en la modificación o transformación del medio ambiente natural y social.
Por tanto, la arquitectura, como cualquier otra profesión, tiene también su lado humano o social que se expresa en la vinculación antes referida. Esto hace que dicha profesión se aborde desde algunas ciencias sociales como son la sociología, historia, economía, derecho, etc. En efecto, dicha profesión tiene que ver con el sentido social que esta ciencia tiene con sus objetos de estudio como pueden ser el desarrollo urbano y los recursos naturales de las comunidades urbanas; loque incide directamente en los problemas ecológicos. Desde esta perspectiva, el objeto de estudio de la arquitectura se concibe en el terreno social de los profesionistas en donde el análisis de las comunidades urbanas se conjuga con la interdisciplinariedad de las ciencias formales y naturales con temas como las nuevas tecnologías, el desarrollo sustentable, la nueva territoriedad, etc. De este modo, la arquitectura se concibe mediante un enfoque integral en el que se ven involucrados todos los elementos teóricos y prácticos que intervienen en la vinculación del arquitecto con su entorno urbano, en la que destaca su acervo ciucultural.
De acuerdo a lo anteriormente dicho, es a todas luces evidente que la ciencia de la arquitectura se comprende en el contexto histórico de los sistemas de producción que cada época ha desarrollado, de tal forma que su investigación y aplicación científica, además de sustentarse en sus propias bases metodológicas, toma también en cuenta los fenómenos sociales, integrando los aspectos económicos, políticos y culturales de las nuevas tecnologías estrechamente vinculadas al desarrollo histórico de cada región, orientadas a la protección del medio ambiente. Así, pues, el objeto de estudio de la ciencia de la arquitectura se inscribe en el ámbito de lo social y lo político en el sentido en que el arquitecto está determinado por el contexto cultural de su comunidad en la que desarrolla su profesión desde su perspectiva científica y estética, de tal suerte que la cultura incide de manera definitiva en su desarrollo.
Así, pues, esta profesión tiene mucho que ver también con el concepto de humanismo que de hecho relaciona a la ciencia con los valores éticos. En efecto, este carácter social de la profesión de la arquitectura nos remite al sentido tecnológico y ético que subyace en la interacción del profesionista. Es en ella donde los valores de justicia y solidaridad, por mencionar sólo algunos, se concretizan en las acciones tecnológicas que se llevan a cabo en las comunidades urbanas.
2 Cfr. Descartes R., Discurso del Método, México. Porrúa. 1971. p. 16.
3 Cfr. Ibidem p. 21.
4 Cfr. Descartes, Op. Cit. p.22.
5 Cfr. Bacon F., Novum Organum, México, Porrúa. 1991. p. 42.
6 Cfr. Bacon, Op. Cit. p.42.
7 Cfr. Ibid. p.42.
8 Cfr. Ibid p. 43.
9 Cfr. Ibid p. 41.
10 Cassirrer, Op. Cit. pag. 29.
11 Ibidem. p. 31
12 Ayer, El positivismo lógico, pag. 29.
13 Cfr. Ayer, Op. Cit. pag. 19.
15 Cfr. Cassirer E. Filosofía de la Ilustración, ed. F.C.E. México 1972, pag. 30
16 Cfr. Kant M, Crítica de la razón pura, ed. Losada, México 1988, p. 202.
17 Cfr. Hegel G.W.F. Fenomenología del espíritu, ed. F.C.E. México 2000, p. 259.
18 Hippolite J. Génesis y estructura de la fenomenología del espíritu, ed. Paidos.
19 Cfr. Hegel, Op. Cit., ps. 29,30.
20 Cfr. Hegel, filosofía del derecho, ed. U.N.A.M. México 1975, p. 14.
21 Cfr. Hegel, Op. Cit., p. 9.
22 Cfr. Marx C., Manuscritos de Economía y filosofía, ed. Alianza Editorial, Madrid 1972, p. 187.
23 Cfr. Marx C., La ideología alemana, ed. F.C.P. México 1972, p. 32.
24 Cfr. Marx C., El capital, ed. F.C.E. México 1973, p. XXIII.
