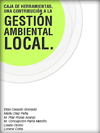
CAJA DE HERRAMIENTAS. UNA CONTRIBUCIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL.
Elías Casado Granado
Mailiu Díaz Peña
M. Pilar Flores Asenjo
M. Concepción Parra
Meroño
Lisete Osorio
Lorena Coria
Análisis de los comportamientos proambientales en relación al uso domestico del agua. El caso de Murcia. España.
M. Pilar Flores-Asenjo
Email: pflores@pdi.ucam.edu
M. Concepción Parra-Meroño
Email: mcparra@pdi.ucam.edu
España
La intención del capítulo es realizar un acercamiento a la problemática del consumo y ahorro doméstico de agua. Para ello, se parte de una revisión bibliográfica sobre los diferentes estudios realizados en torno al problema de la escasez del agua y su uso más eficiente, ahondando en los factores explicativos del ahorro doméstico de un recurso natural, imprescindible y escaso; para, a continuación, validar un modelo explicativo sobre los determinantes del consumo y ahorro doméstico de agua.
El estudio se ha realizado en una región con graves problemas de escasez de agua en el sureste de España, concretamente en la Región de Murcia. Los resultados obtenidos sobre una muestra de estudiantes universitarios, proporcionan evidencia de la multidimensionalidad del comportamiento de ahorro de agua, mostrando que los factores principales que favorecen el ahorro de agua son las conductas pasadas debidas a la experiencia y las motivaciones.
Proponer y contrastar modelos explicativos de esta problemática puede ayudar a las administraciones locales a impulsar los objetivos de la Agenda Local 21 que, como plan de acción ambiental, promovida por las autoridades locales en pro del desarrollo sostenible, debe integrar bajo criterios sostenibles, las políticas ambientales, económicas y sociales del municipio.
Palabras clave: Gestión ambiental local-Agua-Consumo urbano-Comportamiento del consumidor y usuario- Agenda Local 21- Murcia.
1. INTRODUCCIÓN
La Agenda Local 21 es un Plan de Acción Ambiental, que debe integrar las políticas ambientales, económicas y sociales del municipio, bajo criterios sostenibles. Si bien, una de las claves para el éxito de las diferentes agendas locales que se están constituyendo es la participación de todos los implicados. Las autoridades locales y los representantes políticos deben impulsar su desarrollo, pero con la participación de los ciudadanos, los investigadores, las organizaciones sociales y el resto de agentes económicos.
La región de Murcia se encuentra situada en el sureste de la península Ibérica, siendo la región europea donde la escasez de lluvias se presenta con mayor severidad. Por ello, su rasgo geográfico más característico es la aridez.
Sin embargo, los problemas hídricos de la Región, han consolidado una serie de actuaciones por parte de los ciudadanos y de la administración desde tiempos remotos a sacar el mayor provecho del recurso escaso, aprovechando hasta la última gota de agua. La región de Murcia es famosa entre otras cuestiones por su Huerta, que dispone de un sistema de regadíos, que se conserva aún hoy en día tal y como lo diseñaron los árabes en el pasado (Vidal, 2002). Estos regadíos tradicionales se ven complementados en otras zonas de la región con sistemas modernos de regadío automatizado, basados en el riego por goteo, con el consiguiente ahorro de agua. No obstante, dada la escasez hídrica, esta región necesita de aguas extra, tanto para uso agrícola como para uso doméstico. Por ello se utiliza el agua del Trasvase Tajo-Segura, que abastece a toda la cuenca del Río Segura, incluyendo no sólo la región de Murcia sino otras regiones limítrofes. Además, se hace uso de agua desalada.
El informe de Estrategia de la Región de Murcia Frente al Cambio Climático (2008-2012) indica que la situación de déficit hídrico estructural de la Región se verá agravado por los efectos del cambio climático, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. El informe mencionado indica que más del 20% de la energía utilizada en el sector doméstico se emplea en el calentamiento y utilización del agua sanitaria, con un porcentaje similar en el sector industrial o en los edificios públicos. Por tanto, si se actúa en el sentido de reducir el consumo de agua, se estará a su vez disminuyendo el consumo energético en la misma proporción, y por consiguiente, contribuyendo al desarrollo sostenible.
Por ello, la administración regional viene realizando importantes esfuerzos en incrementar las medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la Región de Murcia, en todos los sectores, viviendas, edificios públicos, industria, parques y jardines, etc. Por ejemplo, es destacable que la mayoría de parques y jardines públicos se riegan con agua no potable, y que muchos ciudadanos disponen de sistemas de ahorro de agua en sus viviendas.
La Estrategia de la Región de Murcia Frente al Cambio Climático, 2008-2012 propone una serie de medidas concretas para la lucha contra el cambio climático, entre las que destacan el impulso para la adopción e implementación de la planificación estratégica medioambiental de ámbito local conocida como Agenda Local 21. Una opción estratégica de interés es aprovechar los trabajos y las redes creadas para que se pongan en marcha en el ámbito local iniciativas y actuaciones de lucha contra el cambio climático.
Es por ello, que en el año 2007, se constituyó la Red de Municipios Sostenibles de la Región de Murcia: RedMur21 es la plataforma de intercambio de experiencias en medio ambiente y sostenibilidad local, con el compromiso de la implantación y desarrollo de las Agendas 21 Locales en los municipios de la Región de Murcia. Su creación y patrocinio ha sido impulsada por la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en estrecha coordinación con la Federación de Municipios de la Región de Murcia.
La finalidad de RedMur 21: Red de Municipios Sostenibles de la Región de Murcia, es la de favorecer todas las medidas necesarias para implantar, desarrollar y regular en todos los municipios la sostenibilidad local, de acuerdo con el proyecto estratégico de Agenda 21 Local, configurado por la Organización de Naciones Unidas en el Programa 21 de la Conferencia de Río de Janeiro de 1992.
A nivel europeo y español, los principios del Programa 21, han sido recogidos en la Carta de Aalborg de 1994, el Compromiso de Aalborg Plus 10, de 2004, la Carta de Leipzig de 2007 de Ciudades Europeas Sostenibles, la Estrategia Temática Europea de Medio Ambiente Urbano de 2006, las Estrategias Españolas de Medio Ambiente Urbano y de Desarrollo Sostenible, las Estrategias Regionales de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Carta de Murcia por la Sostenibilidad 2007.
Entre los objetivos específicos de la Red de Municipios Sostenibles de la Región de Murcia (RedMur 21) se encuentra “Promover el uso sostenible de los recursos en el medio natural y urbano municipal”. Concretamente, propone “Mejorar la calidad del agua, ahorrar agua y usarla de un modo más eficiente, e indica que “el primer paso que deben dar las autoridades locales es asegurar la plena conciencia y entendimiento públicos de los beneficios económicos, sociales y medioambientales derivados de una mayor eficiencia en el uso del agua (Ideas para una campaña para mejorar el conocimiento de todo lo relacionado con el agua). Un uso cada vez más eficiente del agua, gracias a las tecnologías de ahorro de agua y a los cambios de comportamiento, reduce el volumen de agua utilizada por los consumidores, así como el de las aguas residuales que deben ir a las estaciones de tratamiento”.
El desarrollo de modelos conceptuales, y su comprobación empírica, sobre cualquiera de los 21 puntos u objetivos concretos que se pretenden alcanzar por la Agenda 21 puede contribuir a establecer prioridades en los diversos planes de acción, y a proponer intervenciones más eficaces en la defensa del medio ambiente y en la consecución del desarrollo sostenible.
Estudios como el que se presenta en este capítulo permitirán a los responsables de su planificación, establecer prioridades, calendarios de actuación, campañas de información, y otras actuaciones, a través del conocimiento empírico de la realidad, sobre el modo en que los ciudadanos se implican el en cumplimiento de los objetivos marcados por la Agenda 21. Todo ello enmarcado en el contexto de los objetivos y prioridades establecidos por la Red de Municipios Sostenibles de la Región de Murcia (RedMur21).
Así, realizamos una exposición sobre un punto de la Agenda 21, relacionado con un recurso imprescindible para la vida, actual y futura, y además escaso: el agua. Concretamente se realiza una revisión bibliográfica sobre la problemática del consumo y el ahorro doméstico de agua. A continuación se propone un modelo conceptual de las relaciones entre las variables predictoras de la conducta de ahorro de agua. En el siguiente apartado se describe el instrumento de medida utilizado así como la metodología empleada para la contrastación del modelo propuesto. Seguidamente, se presentan los resultados obtenidos en el estudio empírico. El trabajo finaliza con la discusión y las conclusiones alcanzadas en la investigación presentada.
2. ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS CONDUCTAS PROAMBIENTALES
El problema de la escasez de agua y la necesidad del ahorro del recurso posee componentes psicológicos y sociales (Corral-Verdugo, 2003). Las personas hacen uso del agua en función de sus creencias, motivaciones, percepciones y normas personales, además de factores situacionales como equipamientos, tamaño de las familias, grado de escasez del recurso, etc.
La investigación sobre la preocupación ambiental, o intención de actuar de forma responsable con el medioambiente, puede centrarse en el estudio de valores y creencias con los que se relacionan los indicadores de preocupación (Dietz et al, 1998).
Según la Teoría de la activación de normas altruistas de Schwartz (1977) y los estudios realizados por Stern et al (1993-99), la protección del medioambiente es una obligación moral motivada por preocupaciones altruistas desencadenadas por creencias sobre las consecuencias de la degradación ambiental y la atribución de responsabilidad sobre este deterioro y sus consecuencias.
Por tanto, pueden diseñarse modelos de conducta que representen los distintos factores que influyen en la intención de la conducta responsable, sus relaciones y la intensidad de dichas relaciones. Se utiliza para ello la construcción de diferentes escalas de valores y creencias (como la Preocupación Ambiental de Schultz (2002) o la Escala de Control de Conducta Ambiental de Smith-Sebasto y Fortner (1994)), así como alguna forma de medición de la conducta ambiental a estudiar (por ejemplo, la observación directa de los minutos dedicados al lavado del coche, ducha, etc.).
El Cuadro 1 muestra una síntesis de los estudios realizados sobre los predictores de la conducta pro ambiental. Se observa la existencia de factores psicológicos, sociales y situacionales.
Cuadro 1. Estudios de los factores determinantes de la conducta (pro)ambiental
Factores |
Autores |
Valores personales |
Aguilar et al (2005);Corraliza y Berenguer (2000); Stern y Dietz (1994); |
Creencias |
Aguilar et al (2005);Bustos et al (2002; 2004); Corral-Verdugo (1996;2003);Obregón (1996); Rodríguez et al (2010); Schultz y Zeleny (1999); Thompson y Barton (1994); Widegren (1998) |
Motivos |
Bustos et al (2002; 2004); Corral-Verdugo (1996; 2003); Corral-Verdugo (2002); De Young (1996); Hamilton (1983); Séguin et al (1998); Vining y Ebreo (1992) |
Habilidades |
Bustos et al (2004); Corral-Verdugo (2002; 2003); De Young (1996); |
Conocimiento |
Borden y Schettino (1979); Bustos et al (2004); Cottrell (1993); Gordon (1982); Hidalgo y Pisano (2010); Hines et al (1986); Hugerford y Volk (1990); Hwang et al (2000); Kaiser et al (1999); Orduña et al (2002); Smith-Sebasto y Fortner (1994) |
Locus de control |
Allen y Ferrand (1999); Becker et al (1981); Berenguer y Corraliza (1998); Bustos et al (2004); Gray (1985); Hines et al (1986); Hwang et al (2000); Santos, García y Losada (1998); Trigg et al (1976) |
Normas personales |
Aguilar et al (2005); Allen y Ferrand (1999); Dietz y Stern (1995); Duran et al (2009); Ewing (2001); Gärling, Fujii y Jakobsson (2003);Hwang, Kim y Jeng (2000); Pouta y Rekola (2001); Schwartz y Howard (1981); Stern y Dietz (1999) |
Responsabilidad |
Hines, Hugerford y Tomera (19986;87); Kaiser et al (2001); Martínez-Soto (2004) |
Percepción del riesgo |
Bustos et al (2002; 2004); Bustos y Flores (2000); Hamilton (1983); Séguin et al (1998) |
Altruismo |
Allen y Ferrand (1999); Corral-Verdugo y Queiroz (2004); Hopper y Nielsen (1991); Kaiser et al (1999);Stern et al (1993; 94; 99); Thogersen (1996) |
Austeridad |
De Young (1991); Iwata (2002) |
Propensión al futuro |
Corral-Verdugo y Queiroz (2004); Keough et al (1999) |
Conducta pasada |
Aguilar et al (2005);Conner y Armitage (1998); Macey y Brown (1983); Stern y Oskamp (1987); Terry, Hogg y White (1999) |
Sociodemografía |
Baldassare y Katz (1992); Gamba y Oskamp (1994);Pickett et al (1993); Samdahl y Robertson (1989) |
Fuente: Elaboración propia.
Los valores se consideran motivos que guían el pensamiento y las acciones. Las decisiones de conducta son el resultado de la valoración de la información sobre las condiciones del medio ambiente percibidas y están destinadas a evitar o aliviar las consecuencias anticipadas. Por tanto, influyen sobre la conducta directamente y a través de la norma personal y el control ambiental.
El control interno o competencia ambiental se basa en la propia capacidad de llevar a cabo una acción o tarea que resuelva un problema. Actúa sobre la conducta directamente y a través de la norma personal. Las normas personales son reglas por las que se evalúan los hechos e indican lo que se debe de hacer ante ellos (Dietz y Stern, 1995). El modelo de Schwartz (1977) determina que la obligación de actuar a favor de otros depende, por lo menos, de dos factores: la adscripción de una responsabilidad personal y una toma de conciencia de las consecuencias de una conducta determinada (Vining y Ebreo, 1992). La realización de la conducta ambiental se produce a partir de la activación de la norma personal debida a la creencia de que la acción puede tener consecuencias sobre el bienestar de otras personas, sobre ella misma o el conjunto de la biosfera, y esto hace sentir al individuo cierto grado de responsabilidad sobre las consecuencias de sus actos (Stern, 2000).
El conocimiento se relaciona positivamente con las habilidades ambientales que, a su vez, influyen sobre el locus de control interno, es decir, rol individual, la capacidad de uno mismo para influir sobre el problema. El cual junto con los motivos, la percepción del riesgo y las creencias, contribuyen a determinar una determinada conducta proambiental, como es la conservación o ahorro de agua. Además, como la percepción del riesgo influye indirectamente (y a través de los motivos) en la conducta, la frecuencia de experiencia de escasez o restricciones de agua podrían cambiar el comportamiento hacia el ahorro o conservación.
Los motivos para ahorrar agua o razones proambientales pueden ser egoístas (Thompson y Barton, 1994), monetarios (Oskamp et al, 1991), de satisfacción por la participación en los programas (aceptación) o para sentirse parte de la comunidad (De Young, 1986), etc. Pero, la percepción del abuso del recurso por parte de los demás, puede influir negativamente en los motivos y producir un efecto negativo en la conducta ambiental (Corral-Verdugo et al, 2002), por tanto, la percepción de las externalidades influye negativamente a través de la motivación en la conducta final.
Otros factores a tener en cuenta son la propensión al futuro y el altruismo. Un individuo responsable debe anticipar los efectos de sus acciones y pensar en los beneficios y perjuicios que pueden ocasionar las mismas (Corral-Verdugo y Queiroz, 2004). La acción proambiental suele percibirse como una forma altruista de ayudar a los demás y queda determinada por la moral más que por otro tipo de acciones (Thogersen, 1996), de tal forma que Stern et al (1993) consideran la preocupación por el medioambiente como un caso particular de la Teoría Psicosocial de Altruismo, que “asume que las personas valoran el bienestar de los otros y se motivan para actuar evitando daños” (pp. 324).
La conducta pasada puede ser un buen predictor de las conductas de conservación. Dahlstrand y Biel (1997) señalan que las costumbres o rutinas ya adquiridas son de gran relevancia en el comportamiento ecológicamente responsable y Aguilar et al (2005) confirman la significatividad en la conducta de reciclaje. Además, aunque en general se ha mostrado cierta dificultad para establecer una relación consistente entre los factores sociodemográficos o situacionales y la conducta (Dietz et al, 1998), es conveniente estudiar el efecto combinado de las variables situacionales y conductuales si se desea comprender mejor las discrepancias de la intención y el comportamiento final dado (Gamba y Oskamp, 1994; Corraliza y Berenguer, 2000).
Por tanto, los predictores de la conducta de conservación de agua podrían analizarse como resultado del siguiente modelo conceptual de estructuras.
3. INVESTIGACIÓN EMPÍRICA
El propósito principal de la investigación empírica que se explica en este epígrafe es comprobar si el modelo de conducta proambiental sobre el ahorro de agua que hemos propuesto en el apartado anterior es válido en la realidad, o si por el contrario debería ser remodelado. Será por tanto, el aporte de evidencias empíricas sobre los modelos teóricos propuestos los que permitan concluir si las conductas proambientales dependen de los factores propuestos o de otros.
El modelo de formación de la conducta proambiental: ahorro de agua descrito en el epígrafe anterior ha sido contrastado en una muestra de 120 estudiantes universitarios de Administración y Dirección de Empresas voluntarios de Murcia (52% mujeres y 48% hombres), que viven en alquiler y que comparten, por tanto, características sociodemográficas comunes (edades comprendidas entre los 19 y 23 años, idéntico nivel de estudios e ingresos semejantes). A continuación, el Cuadro 2 muestra los datos relativos al trabajo de campo realizado para esta investigación.
Cuadro 2. Ficha técnica de la investigación
Tamaño de la población |
Menos de 1.000 alumnos de ADE en alquiler en el área estudiada (1.578 alumnos). |
Tamaño de la muestra |
120 |
Error muestral |
8,4% |
Nivel de confianza |
95% |
Tipo de encuesta |
Personal con cuestionario estructurado |
Procedimiento de muestreo |
Aleatorio. En asignatura |
Fecha |
Segundo cuatrimestre curso |
Fuente: Elaboración propia.
Los datos fueron recogidos a través de una encuesta realizada en el segundo cuatrimestre del curso académico 2009/2010. El cuestionario para recoger los datos se componía de dos partes diferenciadas, una con respuestas en escala tipo Likert de 5 puntos, siendo (1) totalmente en desacuerdo y (5) totalmente de acuerdo. Esta parte del cuestionario se refiere a las variables explicativas del modelo propuesto. No obstante, dada la amplitud de las variables a considerar en el modelo expuesto en el epígrafe anterior, se han obviado en la contrastación empírica, las variables relativas a conocimientos y habilidades, dado que no han tendido una importancia significativa especial en los estudios realizados con anterioridad (Bustos et al., 2004). La otra parte del cuestionario se refiere a las variables sociodemográficas o datos de clasificación de los participantes en el estudio. Respecto a estas variables, no se presentan resultados, puesto que la muestra es homogénea, tal y como se ha señalado antes.
Todas las preguntas del cuestionario se basan en estudios previos que han abordado el análisis de la influencia de las variables consideradas en la conducta proambiental, adaptándolas en caso necesario a la conducta de ahorro de agua.
En todos los casos, se pidió a los entrevistados que indicaran su grado de acuerdo o desacuerdo con una serie de afirmaciones sobre los factores que determinan la conducta de ahorro de agua, medidos con varios ítems cada uno. El rango de respuesta oscila en todos los casos de (1) totalmente en desacuerdo a (5) totalmente de acuerdo.
Para la elección de los ítems se analizaron diversos estudios realizados sobre el comportamiento de consumo y ahorro de energía y de agua, adaptándolos y resumiéndolos en su caso. Así, para medir las creencias (CR), los encuestados han decidido su grado de acuerdo o desacuerdo sobre las siguientes afirmaciones:
CR1. Para mí es una costumbre cerrar el grifo mientras me cepillo los dientes.
CR2. Estoy acostumbrado a usar la ducha y no el baño para mi higiene diaria.
CR3. En mi casa siempre se ha esperado a llenar la lavadora para hacer la colada.
También se ha considerado interesante incluir ítems que midan las experiencias pasadas (EX):
EX1. He sufrido en alguna ocasión restricciones de agua.
EX2. He leído/escuchado noticias sobre la necesidad de ahorrar agua y sobre el peligro de la sequía.
EX3. Conozco las consecuencias de la falta de agua en mi región.
Tanto los ítems sobre las creencias como los de las experiencias pasadas, se complementan con las de altruismo (AL) para poder establecer su relación con la motivación hacia el ahorro de agua. Los ítems utilizados para medir el altruismo fueron:
AL1. En alguna ocasión he explicado a familiares, compañeros o amigos cómo colaborar para ahorrar agua.
AL2. Me gustaría encontrar una forma eficaz de ayudar con el problema de escasez de agua de mi región.
AL3. Me gustaría colaborar en alguna campaña medioambiental.
Para establecer el grado de motivación (MO) y su relación con las variables anteriores que la componen se utilizaron las siguientes afirmaciones:
MO1. Me interesan las noticias relacionadas con la sequía.
MO2. Es necesario que todos conozcamos cómo hacer un buen uso del agua.
MO3. Me interesa conocer las formas en las que puedo contribuir a ahorrar agua en mi hogar.
MO4. En alguna ocasión he conversado acerca de los efectos de la sequía y de la necesidad de ahorro de agua con familiares y amigos.
Tal y como se ha indicado, pretendemos buscar la relación entre las motivaciones, las actitudes (AC), normas personales (NP) y de control interno (C) con la conducta final de ahorro de agua. En relación con las actitudes de ahorro y hacia el medio ambiente, se utilizó la escala de Stern, Dietz y Guagnano (1995), ajustada al caso del agua, en la que se establecen afirmaciones sobre la biosfera, las actitudes sociales y las actitudes egocéntricas y en las que el encuestado ha de decidir su grado de acuerdo o desacuerdo con los ítems:
AC1. Mientras algunas plantas y animales de lugares concretos han podido verse afectados por la falta de agua de calidad y la desertificación, esta degradación sólo ha tenido efecto local pero no se produce de forma general.
AC2. Durante la próxima década sufriremos una grave carencia de agua.
AC3. Es demasiado exagerado decir que se está produciendo un cambio climático que nos afectará a todos.
AC4. La protección medioambiental ayudará a que la gente tenga mejor calidad de vida.
AC5. La falta de agua y los peligros para la salud pública se han exagerado.
AC6. La protección del medioambiente es beneficiosa para mi salud.
AC7. La sequía no me afecta de forma significativa.
Como la norma personal refleja la percepción que tienen las personas sobre si la obligación de ahorrar agua es correcta o incorrecta en sentido ético o moral, éstas pueden ser medidas a través de tres ítems en los que se cuestiona la moralidad o inmoralidad de la conducta en sí, la obligación de ahorrar aludiendo a la inmoralidad del despilfarro de agua y la obligación de que todos ahorremos agua sugiriendo lo vergonzoso que sería despilfarrar el recurso. Sin embargo, si entendemos la Norma Personal como sentimientos de obligación que guían a un determinado comportamiento, midiendo una conducta concreta y no sólo una intención, para medir el grado de obligación personal puede utilizarse un ítem del tipo: “Se siente personalmente obligado a ahorrar agua en su hogar para proteger el medio ambiente” (Durán et al., 2010).
Por tanto, en cuanto a las normas personales (NP), finalmente se les preguntó su grado de acuerdo con:
NP1. El que yo arregle las fugas de agua de mi casa no va a resolver el problema del agua.
NP2. La falta de agua es responsabilidad de los gobiernos.
NP3. No me siento responsable de la contaminación y falta de agua porque mi contribución personal es muy pequeña.
NP4. El desperdicio de agua en mi casa me hace sentir culpable.
NP5. La escasez de agua es en parte culpa mía.
NP6. Me siento incómodo cuando pienso que el agua que yo desperdicio le hace falta a otras personas.
NP7. El gobierno debe sancionar a las personas que abusen del recurso.
NP8. Debemos cuidar el agua porque es un bien de todos.
NP9. El agua que se consume debe ser la estrictamente necesaria para resolver las necesidades de la vida.
NP10. Es satisfactorio ahorrar agua, aunque esto implique un sacrificio.
NP11. Ahorrar agua me hace sentir muy satisfecho.
En la dimensión de Locus de Control (Control) se suelen incluir ítems como “el tener agua depende de lo que yo hago” o “cuidar el agua hoy garantiza que haya en el futuro” (Stem et al., 1999). En nuestro caso, los ítems utilizados fueron 3:
C1. Cuidar el agua hoy garantiza que haya en el futuro.
C2. Es importante que ahorre agua para que dispongan de ella las generaciones futuras.
C3. Mi ahorro de agua garantiza que los demás puedan cubrir sus necesidades.
Para la determinación de la conducta de conservación de agua pueden utilizarse ítems adaptados del trabajo de Durán et al. (2010) o bien se podría llevar a cabo un control del consumo a través de medidores o informes de tiempos de uso de agua en distintas actividades domésticas y/o económicas, pero éste es un modo costoso y es difícil de llevar a cabo. Por tanto, para buscar la relación entre las variables propuestas y las conductas de ahorro de agua (CA), optamos por la primera opción en la que los encuestados respondieron a las siguientes afirmaciones:
CA1. Suelo optar por una ducha antes que por un baño.
CA2. Mantengo el grifo abierto cuando me lavo los dientes.
CA3. Acumulo suficiente cantidad de ropa para llenar la lavadora antes de realizar un lavado.
CA4. Lavo la ropa sucia sin prelavado.
CA5. He recriminado a alguien cuando he observado que malgastaba agua.
CA6. Estoy dispuesto a reducir considerablemente mi consumo de agua y a contribuir en las campañas de ahorro.
CA7. Me he informado de todos los medios a mi alcance para ahorrar agua y los he divulgado entre amigos y familiares.
CA8. He instalado en casa dispositivos de ahorro de agua.
4. FACTORES QUE DETERMINAN EL COMPORTAMIENTO DE AHORRO DOMÉSTICO DEL AGUA
El análisis de los datos obtenidos nos permitirá validar el Modelo de relaciones entre las variables predictoras de la conducta de ahorro de agua que hemos propuesto acerca de los factores que determinan el comportamiento de ahorro doméstico de agua.
A continuación se exponen los resultados alcanzados, referidos tanto a las medidas utilizadas, variables predictoras, como al Modelo de formación de la conducta proambiental: ahorro de agua.
4.1. Variables predictoras de la conducta de ahorro de agua
El modelo propuesto pretende medir la relación entre la costumbre o rutina, la experiencia pasada de falta de agua (restricciones, prohibiciones y noticias) y el altruismo con la motivación, y cuál es el grado de relación entre estos motivos, las creencias, la conducta pasada, las normas personales, el control y la conducta proambiental.
Para ello se han utilizado las escalas propuestas y testadas por los autores antes estudiados. Es decir, en primer lugar se ha comprobado la adecuación de la medición de cada una de las variables predictoras de la conducta proambiental. No obstante, para establecer la fiabilidad de cada una de dichas variables, se procedió a realizar un estudio de la homogeneidad interna del conjunto de ítems que los componen, siguiendo las recomendaciones de la literatura. Obteniendo buenos resultados en todas las variables, por lo que se puede afirmar que cada una de ellas mide con precisión el concepto al que se refiere, costumbre, experiencia pasada, altruismo, etc.
4.2. Validación del Modelo de formación de la conducta proambiental de ahorro de agua
El modelo de formación de la conducta proambiental fue validado realizando diversos análisis estadísticos. La existencia de relaciones positivas entre los componentes confirma la posibilidad de establecer un sistema de ecuaciones estructurales como sigue:
Mot = 0,43 Rut + 0,45 Exp + 0,32 Alt; con una varianza explicada (σ2) del 41% (R2 = 0,5 y S= 0,041) y CA = 0,62 Mot + 0,54 Cre + 0,42 CP + 0,32 NP + 0,47 C; con una varianza explicada del 43% (R2 = 0,49 y S= 0,037).
En el que las variables son las siguientes:
Mot=Motivación
Rut= Costumbre o rutina;
Exp= Experiencia de escasez;
Alt= Altruismo;
Cre= Creencias;
CP= Conducta Pasada;
NP= Norma Personal;
C= Control;
CA= Comportamiento de ahorro.
Estas ecuaciones quedan resumidas gráficamente, como se puede observar en el Gráfico 6 que se presenta a continuación. Los resultados obtenidos confirman que el modelo puede ser aceptado.
El modelo de conducta proambiental de ahorro de agua que hemos propuesto es mutidimensional, puesto que dicha conducta se debe a diversos factores como se puede observar en el gráfico anterior. Así dicha conducta puede establecerse en base a las motivaciones del individuo, las creencias, la conducta pasada, las normas personales y el control. A su vez, las motivaciones hacia el ahorro de agua se determinan por la rutina o costumbre, la experiencia de escasez y el altruismo.
Las relaciones directas e indirecta de entre los factores explicativos y la conducta proambiental de ahorro de agua, muestran cuales son los factores que predicen el comportamiento, así como el grado de intensidad de su influencia.
En los resultados se observa que existe un gran peso de la experiencia pasada en la motivación, y ésta a su vez en la conducta de ahorro. En cambio, el altruismo y las normas personales tienen una menor relevancia en la conducta de ahorro de agua.
No obstante, es preciso señalar que el peso relativo de los determinantes precursores de la conducta de ahorro de agua no es igual para todos los factores señalados. Así, las motivaciones, las creencias y la conducta pasada son las que muestran un mayor grado de influencia.
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El estudio realizado supone un avance sobre la información y gestión ambiental, como instrumento de Gestión Ambiental Local aportando información real sobre la problemática del uso de los recursos naturales escasos, como el agua. En este sentido, tomando como base la Estrategia de la Región de Murcia Frente al Cambio Climático (2008-2012) y siendo conscientes de la situación de déficit hídrico estructural de esta Región, situada al sureste de la península Ibérica, que según los expertos se verá agravado por los efectos del cambio climático.; la Agenda Local 21 de la Red de Municipios Sostenibles de la Región de Murcia (RedMur21) se propone como objetivo principal favorecer todas las medidas necesarias para implantar, desarrollar y regular en todos los municipios la sostenibilidad local. Por lo que se refiere a los recursos naturales persigue la promoción del uso sostenible de los recursos en el medio natural y urbano municipal. Así, para el recurso agua, se pretende “Mejorar la calidad del agua, ahorrar agua y usarla de modo más eficiente”.
Un uso cada vez más eficiente del agua, gracias a las tecnologías de ahorro de agua y a los cambios de comportamiento, reduce el volumen de agua utilizada por los consumidores, lo que sin duda contribuirá a combatir el cambio climático y configurar municipios más sostenibles.
Nuestro trabajo, supone el estudio del caso de la región de Murcia, en cuanto al comportamiento de los usuarios del recurso agua, como avance en el conocimiento y la investigación, que puede ser usado como instrumento de Gestión Ambiental Local, ya que proporciona evidencias reales de los factores que condicionan el comportamiento proambiental de ahorro de agua por parte de los ciudadanos.
Los resultados del estudio de análisis de los comportamientos proambientales en relación al uso de ahorro de agua en la Región de Murcia, (España) evidencian una relación significativa entre la motivación, las creencias, la conducta pasada y la conducta de ahorro de agua, por lo que se confirman, otros estudios realizados sobre el comportamiento de ahorro de agua (Corral-Verdugo, 2003; Aguilar et al., 2005).
En este estudio se pone de manifiesto la elevada motivación de los ciudadanos ante el ahorro del agua. Así, lo indican los datos sobre cuestiones como: “es necesario que todos conozcamos cómo hacer un buen uso del agua” o “me interesa conocer las formas en las que puedo contribuir a ahorrar agua”.
Por su parte, las actitudes hacia el medio ambiente, que tienen una influencia notable en la conducta de ahorro de agua ponen de manifiesto las creencias favorables hacia el medio natural y sobre el peligro al que se encuentra sometido. Así lo evidencia el alto rango de respuesta a cuestiones como: “la protección medioambiental ayudará a que la gente tenga mejor calidad de vida” o “la protección medioambiental es beneficiosa para mi salud”. Por el contrario, existe también conciencia social entre los entrevistados sobre los peligros a los nos enfrentamos en temas medioambientales, lo que se evidencia por el grado de acuerdo con cuestiones cómo: “durante la próxima década sufriremos una grave carencia de agua”.
Así mismo, otros factores contribuyen a la configuración de la conducta de ahorro de agua, entre los que cabe señalar las normas personales, y el control (Berenguer y Corraliza, 1998; Bustos et al., 2004).
Las normas personales indican el grado de responsabilidad individual y social sobre la conducta proambiental de ahorro de agua. En nuestro estudio hemos hallado evidencia de responsabilidad sobre el ahorro del agua por el grado de acuerdo con cuestiones como: “me siento incómodo cuando pienso que el agua que yo desperdicio le hace falta a otras personas” o “es satisfactorio ahorrar agua, aunque esto implique un sacrificio”.
Por lo que se refiere al control, también en nuestro estudio hay acuerdo sobre cuestiones como: “cuidar el agua hoy garantiza que haya en el futuro” o “es importante que ahorre agua para que dispongan de ella las generaciones futuras”.
Además, hemos hallado evidencia de influencia indirecta sobre la conducta de ahorro de agua de la costumbre o rutina, experiencia en la escasez y el altruismo. Todas ellas contribuyen a que el usuario esté más motivado hacia el ahorro de agua, y, por tanto, a que muestre una conducta de ahorro más decidida (Bustos et al, 2004; Corral-Verdugo y Queiroz, 2004).
Si entendemos por comportamientos proambientales a favor del ahorro de agua, no sólo las diferentes conductas de los participantes, sino también las dotaciones de sistemas de ahorro de sus residencias y cómo se utilizan, es posible que las conductas puntúen por encima de las dotaciones usadas (Flores, 2008). Estas discrepancias serían debidas a contestaciones “deseables” superiores a la conducta final debido al coste de puesta en práctica de la intención (sacrificio en higiene, tiempo, coste monetario, etc.).
En nuestro caso la conducta proambiental de ahorro de agua se ha puesto de manifiesto por el alto grado de acuerdo de los entrevistados a las siguientes cuestiones, las cuales volvemos a remarcar dada su importancia para la consecución de los objetivos de la Agenda Local 21:
- Suelo optar por una ducha antes que por un baño.
- Mantengo el grifo abierto cuando me lavo los dientes (respuesta baja).
- Acumulo suficiente cantidad de ropa para llenar la lavadora antes de realizar un lavado.
- Lavo la ropa sucia sin prelavado.
- He recriminado a alguien cuando he observado que malgastaba agua.
- Estoy dispuesto a reducir considerablemente mi consumo de agua y a contribuir en las campañas de ahorro.
- Me he informado de todos los medios a mi alcance para ahorrar agua y los he divulgado entre amigos y familiares.
- He instalado en casa dispositivos de ahorro de agua.
El modelo de formación de la conducta proambiental: ahorro de agua, propuesto y validado empíricamente en este trabajo, pone de manifiesto el nivel de implicación de los ciudadanos con la conducta de ahorro de agua así como de los factores que configuran dicho comportamiento. Dado que la mejora de la calidad del agua y sus uso más eficiente es uno de los objetivos que se pretende alcanzar con el desarrollo de la Agenda Local 21, para conseguir el desarrollo sostenible local, conocer las conductas de ahorro de agua y sus principales precursores puede ayudar a las autoridades locales a establecer prioridades en los diversos planes de acción y desarrollo, así como a proponer intervenciones más eficaces en la protección del medio ambiente y la biodiversidad.
De este trabajo se desprende la importancia de realizar campañas de concienciación ciudadana que favorezcan la motivación hacia el ahorro de agua, que subrayen la importancia de los beneficios sociales del ahorro así como las consecuencias negativas de su uso abusivo. Esto permitirá que las personas configuren actitudes más favorables hacia el medio ambiente y a la conservación de los recursos naturales. De este modo todos los actores, autoridades locales, ciudadanos, representantes políticos y agentes sociales participarán de forma más activa en la puesta en marcha y desarrollo de los planes de la Agenda Local 21.
Sin embargo, son las autoridades locales las que deben impulsar la Agenda 21, planificando las medidas a adoptar, estableciendo prioridades, calendarios de actuación, campañas de información, y otras actuaciones, de modo que los ciudadanos se sientan implicados en su proceso de implantación y desarrollo. De hecho, nos sorprende, cómo la mayoría de las personas con las que hemos comentado este tema tan importante, no tienen prácticamente conocimiento sobre lo que es la Agenda Local 21, ni lo que pretende. Si bien, muchas personas contribuyen al desarrollo sostenible reciclando sus residuos, ahorrando agua, y mostrando conductas responsables y respetuosas con el medio ambiente.
Para finalizar, es necesario indicar que los resultados del trabajo empírico que hemos presentado, deben ser interpretados teniendo en cuenta las limitaciones de este estudio. La muestra utilizada está compuesta exclusivamente por estudiantes universitarios, por lo que los resultados encontrados pueden no ser generalizables a muestras de otras características. A pesar de esta limitación, sí se proporciona evidencia de la multidimensionalidad del comportamiento, y este conocimiento es importante para comprender mejor la problemática del consumo y ahorro doméstico de agua y proponer estrategias específicas e intervenciones más eficaces. De este modo las corporaciones locales podrán avanzar en la implementación de los compromisos adquiridos en la Agenda Local 21, promoviendo conductas más responsables hacia la conservación de los recursos naturales escasos y tan necesarios para la vida, como lo es el agua.
6. BIBLIOGRAFÍA
- AGUILAR, M.C.; MONTEOLIVA, A. y GARCÍA, J.M. (2005): “Influencia de las normas, los valores, las creencias proambientales y la conducta pasada sobre la intención de reciclar”, Medio Ambiente y Comportamiento Humano, 6 (1); pp. 23-36.
- ALLEN, J.B. y FERRAND, J.L. (1999): “Environmental locus of control, sympathy, and proenvironmental behaviour. A test of Geller´s actively caring hypothesis”, Environment and Behaviour, 31; pp. 338-358.
- BALDASSARE, M. y KATZ, C. (1992): “The personal treat of environmental problems as predictor of environmental practices”, Environment and Behaviour, 24 (5); pp. 602-616.
- BECKER, L.J.; SELIGMAN, C.; FAZZIO, R.H. y DARLEY, J.M. (1981): “Relating attitudes to residential energy use”, Environment and Behaviour, 13; pp. 590-609.
- BORDEN, R.J. y SCHETTINO, A.P. (1979): “Determinants of environmentally responsible behaviour”, Journal of Environmental Education, 10; pp. 35-39.
- BUSTOS, J.M. y FLORES, M. (2000): “Restricción en el suministro de agua potable, percepción del riesgo y conducta ecológica responsable”, III Congreso Internacional de Psicología de la Salud. La Habana, Cuba.
- BUSTOS, J.M.; FLORES, M. y ANDRADE, P. (2002): “Motivos y percepción de riesgo como factores antecedentes a la conservación de agua en la ciudad de México”, IX Congreso de Psicología Social de México; pp. 609-617.
- BUSTOS, J.M.; FLORES, M. y ANDRADE, P. (2004): “Predicción de la conservación de agua a partir de factores socio-cognitivos”, Medio Ambiente y Comportamiento Humano, 5 (1 y 2); pp. 53-70.
- COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (2008): Estrategia de la Región de Murcia Frente al Cambio Climático, 2008-2012. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Murcia, España.
- CONNER, M. y ARMITAGE, C.J. (1998): “Extending the theory of planned behaviour: A review and avenues for further research”, Journal of Applied Social Psychology, 28 (15); pp. 1429-1464.
- CORRALIZA, J.A. y BERENGUER, J. (2000): “Environmental values, beliefs and actions: A situational approach”, Environment and Behaviour, 32 (6); pp. 832-848.
- CORRAL-VERDUGO, V. (2002): “A structural model of pro-environmental competency”, Environment and Behaviour, 34; pp. 531-549.
- CORRAL-VERDUGO, V. (2003): “Determinantes psicológicos e situacionais do comportamento de conservaçao de água: um modelo estructural”, Estudios de Psicología, 8 (2); pp. 245-252.
- CORRAL-VERDUGO, V. y FIGUEREDO, A.J. (1999): “Convergent and divergent validity of three measures of conservation behaviour: the multitrait-multimethod approach”, Environment and Behaviour, 31; pp. 805-820.
- CORRAL-VERDUGO, V. y QUEIROZ, J. (2004): “Aproximaciones al estudio de la conducta sustentable”, Medio Ambiente y Comportamiento Humano, 5 (1 y 2); pp. 1-26.
- CORRAL-VERDUGO, V.; FRÍAS-ARMENTA, M.; PÉREZ, F.; ORDUÑA, V. y ESPINOZA, N. (2002): “Residential water consumption, motivation for conserving water and the continuing tragedy of commons”, Environmental Management, 30 (4); pp. 527-535.
- CORRAL-VERDUGO, V.R. y BECHTEL, B. (2003): “Environmental beliefs and water conservation: an empirical study”, Journal of Environmental Psychology, 23; pp. 247-257
- CORRAL-VERDUGO, V.R; FRIAS, M.; Perez, F.; ORDUÑA, V. y ESPINOZA, N. (2002): “Residential water consumption, motivation for conserving water and the continuing tragedy of the commons”, Environmental Management, 30(4); pp. 527-535.
- COTTRELL, S. (1993): “Predictors of responsible environmental behaviour among boaters on the Chesapeake bay: An exploratory analysis”, Dissertation Abstracts International, 54, 12A.
- DAHLSTRAND, U. y BIEL, A. (1997): “Pro-Environmental Habits: Propensity Levels in Behavioural Change”, Journal of Applied Social Psychology, 27 (7); pp. 588–601.
- DE YOUNG, R. (1986): “Encouraging environmentally appropriate behaviour: the role of intrinsic motivation”, Journal of Environmental Systems, 15; pp. 281-291.
- DE YOUNG, R. (1993): “Changing Behaviour and making it stick. The conceptualization and management of conservation behaviour”, Environment and Behaviour, 25; pp. 485-505.
- DE YOUNG, R. (1996): “Some psychological aspects of reduced consumption lifestyle: the role of intrinsic satisfaction and competence motivation”, Environment and Behaviour, 28; pp. 358-409.
- DIETZ, T. y STERN, P. C. (1995): “Toward a theory of choice: Socially embedded preference construction”, Journal of Socio-Economics, 24(2); pp. 261-279.
- DIETZ, T.; STERN, P. y GUAGNANO, G. (1998): “Social structural and social psychological bases of environmental concern”, Environment and Behaviour, 30; pp. 450-471.
- DURÁN, M.; ALZATE M. y SABUCEDO, J.M. (2009): “La Influencia de la Norma Personal y la Teoría de la Conducta Planificada en la Separación de Residuos”, Medio Ambiente y Comportamiento Humano, 10(1y2); pp. 27-39.
- EWING, G. (2001): “Altruistic, egoistic and normative effects on curbside recycling”, Environment and Behaviour, 33; pp. 733-764.
- FLORES, P. (2008): “Instrumentación de políticas agrarias y medioambientales para el logro de la sostenibilidad. El problema del agua en Murcia”. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. España.
- FRAIJO SING, B. (2002): “Educación ambiental basada en competencias preecológicas: un estudio diagnóstico de requerimientos y acciones pro-ambientales en niños”, en: CORRAL-VERDUGO (ed.), Conductas protectoras del ambiente, CONACYT-UNISON, México.
- FRAIJO SING, B.; TAPIA, F.C. y CORRAL-VERDUGO, V. (2004): “Efectos de un programa de educación ambiental en el desarrollo de competencias ecológicas”, La psicología social en México, 10; pp. 539-549.
- GAMBA, R. y OSKAMP, S. (1994): “Factors influencing community residents participation in commingled curb side recycling programs”, Environment and Behaviour, 26 (5); pp. 587-612.
- GÄRLING, T; FUIJI, S.; GÄRLING, A. y JAKOBSSON, C. (2003): “Moderating effects of social value orientation on determinants of proenvironmental behaviour intention”, Journal of Environmental Psychology, 23; pp. 1-3.
- GORDON, S.P. (1982): “An investigation of psychological components of water conservation behaviour”, Dissertations Abstracts International, 42; pp. 4618-4619.
- GRAY, D.B. (1985): Ecological beliefs and behaviours. Greenwood Press, Londres. UK.
- HAMILTON, L.C. (1985): “Self-reported and actual savings in a water conservation campaign”, Environment and Behaviour, 17(3); pp. 315-326.
- HIDALGO, M.C. y PISANO, I. (2010): “Predictores de la percepción de riesgo y del comportamiento ante el cambio climático. Un estudio piloto”, Journal of Environmental Psychology, 1(1); pp. 39-46(8).
- HINES, J.M.; HUNGERFORD, H.R. y TOMERA, A.N. (1986-7): “Analysis and synthesis of research on responsible environmental behaviour: a Meta-analysis”, Journal of Environmental Education, 18; pp. 1-8.
- HOPPER, J. R. & NIELSEN, J. (1991): “Recycling as altruistic behaviour. Normative and Behavioural Strategies to Expand Participation in a Community Recycling Program”, Environment and Behaviour, 23(2); pp. 195-220.
- HUNGERFORD, H.R. y VOLK, T.L. (1990): “Changing learner behaviour through environmental education”, Journal of Environmental Education, 21; pp. 8-21.
- HWANG, Y.H.; KIM, S.I. y JENG, J.M. (2000): “Examining the casual relationships among selected antecedents of responsible environmental behaviour”, Journal of Environmental Education, 31 (4); pp. 19-25.
- IWATA, O. (2002): “Some psychological determinants of environmentally responsible behaviour” The Human Science Research Bulletin of Osaka S. W. University, 1; pp. 31-41.
- KAISER, F.G. y SHIMODA, T (1999): “Responsibility as a predictor of ecological behaviour”, Journal of Environmental Psychology, 12; pp. 243-253.
- KAISER, F.G.; RANNEY, M.; HARTIG, T. y BOWLER, P.A. (1999): “Ecological behaviour, environmental attitude, and feelings of responsibility for the environment”, European Psychologist, 4; pp. 59-74.
- KAISER, F.G; FUHRER, U.; WEBER, O.; OFNER, T. y BUHLER, E. (2001): “Responsibility and ecological behaviour. A meta-analysis of the strength and the extent of a casual link”, en: Auhagen, e. y Bierhoff, W. (coords.), Responsibility. The many faces of a social phenomenon. NY Routledge; pp. 108-126.
- KENOUG, K., ZIMBARDO, P. y BOYD, J. (1999): “Who is smoking, drinking, and using drugs? Time perspective as predictor of substance use”, Basic and Applied Social psychology, 21; pp. 149-164.
- MACEY, S. y BROWN, M. (1983): “Residential energy conservation: The role of past experience in repetitive household behaviour”, Environment and Behaviour, 15 (2); pp. 123-142.
- MARTÍNEZ-SOTO, J. (2004): “La estructura de la responsabilidad proambiental hacia la conservación de agua potable en jóvenes estudiantes”, Medio Ambiente y Comportamiento Humano, 5 (1 y 2); pp. 115-132.
- OBREGÓN, S.F. (1996): “Sistemas de creencias y conducta protectora del ambiente”, La psicología Social en México, VI; pp. 156-162.
- ORDUÑA, C.V.; ESPINOZA, G.N. y GONZÁLEZ, L. (2002): “Relación entre variables demográficas, variables contextuales, conocimiento ambiental y el ahorro de agua”, en: Corral-Verdugo (ed.), Conductas protectoras del ambienta. Teoría, investigación y estrategias de intervención, CONACYT-USON, México; pp. 99-115.
- OSKAMP, S., HARRINGTON, M. J., EDWARDS, T.C., SHERWOOD, D. L., OKUDA, S. M. y SWAMSON, D. C. (1991): “Factors influencing household recycling behaviour”, Environment and Behaviour, 23(4); pp. 494-519.
- PICKETT, G.; KANGUN, N. Y GROVE, S. (1993): “Is there a general conserving consumer? A public concern”, Journal of Public Policy and Marketing, 12; pp. 234-243.
- POUTA, E., y REKOLA, M. (2001): “The theory of planned behaviour in predicting willingness to pay for abatement of forest regeneration”, Society and Natural Resources, 14; pp. 93-106.
- RODRÍGUEZ, M.; BOYES, E.; STANISSTREET, M. (2010): “Intención de los estudiantes españoles de secundaria de llevar a cabo acciones específicas para luchar contra el calentamiento global: ¿puede ayudar la educación ambiental?”, Journal of Environmental Psychology, 1(1); pp. 5-23(19).
- SAMDAHL, D. y ROBERTSON, R. (1989): “Social determinants of environmental concern, specification and test f the model”, Environment and Behaviour, 21 (1); pp. 57-81.
- SANTOS M. C., GARCÍA, R. & LOSADA, M. D. (1998): “Relación de las variables locus de control y autoestima con las actitudes hacia el medio ambiente”. En J. M. SABUCEDO, R. GARCÍA-MIRA, E. ARES & D. PRADA (Comps.), Medio ambiente y Responsabilidad humana. Aspectos Sociales y Ecológicos. A Coruña, España.: Universidad da Coruña. Universidad de Santiago de Compostela. Universidad de Vigo; pp. 281-288.
- SCHULTZ, P. W. & ZELEZNY, L. (1999): “Values as predictors of environmental attitudes: evidence for consistency across 14 countries”, Journal of Environmental Psychology, 19; pp. 255-265.
- SCHULTZ, P.W. (2001): “The structure of environmental concern: concern for self, other people and the biosphere”, Journal of Environmental Psychology, 21; pp. 327-339.
- SCHULTZ, P.W. (2002): “The structure of environmental concern”, Journal of Environmental Psychology, 21; pp. 327-339.
- SCHULTZ, P.W., ZELEZNY, L. y DALRYMPLE, N.J. (2000): “A multinational perspective on the relation between Judaeo-Christian religious beliefs and attitudes of environmental concern”, Environment and Behaviour, 32; pp. 576-591.
- SCHWARTZ, S. H. & HOWARD, J. A. (1981): “A normative decision-making model of altruism”. En J. P. Rushton & R. M. Sorrentino (Eds.), Altruism and helping behaviour: social, personality and developmental perspectives. Hillsdale, NJ, EE.UU: Lawrence Erlbaum; pp.189-211.
- SCHWARTZ, S. H. (1977). Normative influences on altruism. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology, 10. New York, EE.UU.: Random House; pp. 221-279.
- SÉGUIN, C.; PELLETIER, L.C. y HUNSLEY, J. (1998): “Toward a model of environmental activism”, Environment and Behaviour, 30; pp. 628-652.
- SMITH-SEBASTO, N.J. y Fortner, R.W. (1994): “The environmental action internal control index”, Journal of Environmental Education, 25; pp. 23-29.
- STERN, P.C. (1992): “Psychological dimensions of global environmental change”, Annual Review of Psychology, 43; pp. 269-302.
- STERN, P.C. (2000): “Toward a coherent theory of environmentally significant behaviour”, Journal of Social Issues, 56(3); pp. 407-424.
- STERN, P.C. y DIETZ, T. (1994): “The value basis of environmental concern”, Journal of Social Issues, 50 (3); pp. 65-84.
- STERN, P.C.; DIETZ, T. y Guagnano, G.A. (1995): “The new ecological paradigm in social-psycologial context” Environment and Behaviour, 27; pp. 723-743.
- STERN, P.C.; DIETZ, T. y KALOF. L. (1993): “Value orientations, gender, and environment concern”, Environment and Behaviour, 25; pp. 322-348.
- STERN, P.C.; Dietz, T.; ABEL, T.; GUAGNANO, G.A. y KALOF, L. (1999): “A value-belief-norm theory of support for social movements: the case of environmentalism”, Research in Human Ecology, 6(2); pp. 81-97.
- TERRY, D. J. y HOGG, M. A. y WHITE, KATHERINE M. (1999) The theory of planned behaviour: Self identity, social identity, and group norms. British Journal of Social Psychology, 38. pp. 225-244.
- THOGERSEN, J. (1996): “Recycling and morality”, Environment and Behaviour, 28; pp. 536-558.
- THOMPSON, S. y BARTON, M. (1994): “Ecocentric and anthropocentric attitudes toward the environment”, Journal of Environmental Psychology, 14; pp. 149-157.
- TRIGG, L.; PERLMAN, D.; PERRY, R. y JANISSE, M. (1976): “Anti-pollution behaviour: A function of perceived outcome and locus of control”, Environment and Behaviour, 8; pp. 307-313.
- VIDAL, J. (2002): Evaluación de los principales procesos de degradación en Fluviosoles calcáricos de la Huerta de Murcia. Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. España.
- VINING, J. y EBREO, A. (1992): “Predicting recycling behaviour from global and specific environmental attitudes and changes in recycling opportunities”, Journal of Applied Social Psychology, 22; pp. 1580-1607.
- WIDEGREN, Ö. (1998): “The new environmental paradigm and personal norms”, Environment and Behaviour, 30(1); pp. 75-100.
| En eumed.net: |
 1647 - Investigaciones socioambientales, educativas y humanísticas para el medio rural Por: Miguel Ángel Sámano Rentería y Ramón Rivera Espinosa. (Coordinadores) Este libro es producto del trabajo desarrollado por un grupo interdisciplinario de investigadores integrantes del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER). Libro gratis |
15 al 28 de febrero |
|
| Desafíos de las empresas del siglo XXI | |
15 al 29 de marzo |
|
| La Educación en el siglo XXI | |




