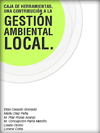
CAJA DE HERRAMIENTAS. UNA CONTRIBUCIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL.
Elías Casado Granado
Mailiu Díaz Peña
M. Pilar Flores Asenjo
M. Concepción Parra
Meroño
Lisete Osorio
Lorena Coria
Análisis del ciclo de vida como herramienta para valorar el desarrollo sostenible. Reflexiones en torno a un estudio de caso de Cuba
E-mail: mdiazp@ucf.edu.cu
Cuba
El Análisis del Ciclo de Vida constituye una de las principales herramientas para valorar el desarrollo sostenible de las distintas producciones y servicios. Es una herramienta de gestión ambiental que evalúa de modo sistemático los impactos ambientales de un producto a través de su ciclo de vida desde la adquisición de la materia prima hasta el uso final. En este capítulo se aplica dicha metodología, tomando como estudio de caso la producción de alcohol en un municipio de Cuba. Para ello se han seguido las cuatro etapas propuestas en la norma cubana NC-ISO 14 040:1999 Gestión Ambiental-Análisis del Ciclo de Vida-Principios y Estructuras.
La producción de alcohol a partir de la caña de azúcar es más económica y representa un aporte ecológico de importancia como vía para aliviar el calentamiento global, debido a que este cultivo presenta una elevada eficiencia fotosintética, que le permite una mayor utilización de la energía solar y un mayor coeficiente de absorción del CO2 atmosférico. El análisis de ciclo de vida permite trazar las mejores estrategias ambientales futuras para rediseñar el sector de la agroindustria azucarera buscando su diversificación, y el aprovechamiento de sus residuales para el desarrollo sostenible y la ecoeficiencia de sus producciones.
Palabras claves: Gestión Ambiental - Análisis del Ciclo de Vida - Impacto Ambiental – Producción de Alcohol- Cuba
1. INTRODUCCIÓN
La preocupación mundial por la degradación del medio ambiente ha llevado a una intensa presión por parte de las comunidades, las ONG y la opinión pública en general por los efectos de las actividades económicas sobre el entorno natural y sobre la sostenibilidad del desarrollo global (Sánchez, 2007).
La sustentabilidad, es un término que ha sido adoptado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), como el principal objetivo político para el desarrollo futuro de la humanidad. En la conferencia de Río de Janeiro, en 1992, se estableció que el desarrollo sustentable es la tarea más importante del siglo XXI. En el año 2002, los líderes de varios gobiernos del mundo y representantes de la industria y la sociedad civil se reunieron en el encuentro mundial para el Desarrollo Sustentable en Johannesburgo. En esta reunión los participantes analizaron las fallas y los éxitos de los últimos treinta años, anticipando los compromisos y los obstáculos que tendrá la humanidad en relación a los desafíos del Desarrollo Sustentable. Uno de los resultados de esta reunión, es un Plan de Implementación para cambiar los patrones no sustentables de consumo y producción. Entre los elementos del plan hay un llamado para: “mejorar los productos y servicios a la vez que se reducen los impactos en salud y medio ambiente, usando donde sea apropiado, modelos científicos como el análisis de ciclo de vida (ACV)” (Suppen, 2007).
En los últimos años, el PNUMA y la Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), por medio de grupos de trabajo buscan unificar las metodologías utilizadas en el mundo en las áreas de inventario de ciclo de vida, la evaluación de impacto de ciclo de vida y la administración (Life Cycle Managament), en la llamada Iniciativa de Ciclo de Vida (Life Cycle Initiative). Esta iniciativa toma como base los estándares de ISO 14040 y busca establecer enfoques de mejores prácticas para una economía de ciclo de vida (Suppen, 2007).
Por su injerencia amplia, la gestión ambiental puede ser abordada bajo diversas perspectivas y con diferentes escalas. Por ejemplo, se puede centrar en el ámbito rural o urbano, en una política específica (ej. contaminación del aire de un centro urbano, etc.), en una amenaza ambiental global (ej. impacto de emisiones sobre el calentamiento de la tierra, etc.), en el impacto ambiental de una actividad económica específica (ej. minería, energía, agricultura, etc.), o en la conservación y uso sostenible de un recurso estratégico (ej. bosques, aguas, etc.). La gestión ambiental, por lo tanto, puede ser abordada a distintos niveles de gobierno (federal o central, provincial o estatal, municipal, etc.), o de grupos del sector privado en su concepción amplia, o en diversos ámbitos territoriales (global, regional, sub-regional, nivel metropolitano, ciudades, barrios, poblados, cuencas hidrográficas, etc.) (Rodríguez, 2002).
Con el propósito general de mejorar el comportamiento ambiental, se han desarrollado un conjunto de estructuras o instrumentos sistemáticos para mejorar la gestión de la información y la toma de decisiones, conocidos generalmente como instrumentos de gestión ambiental. No existe una línea divisoria bien definida entre los diferentes instrumentos, ya que han evolucionado independientemente, han aumentado su alcance y profundidad, y sus objetivos generales son parecidos (Díaz, 2006).
Los instrumentos que se han instituido para la gestión ambiental atienden según el estadío temporal de su aplicación a dos tipos definidos: preventivos y correctivos. Dentro de los preventivos se encuentra el Estudio de Impacto Ambiental, la Calidad Total, la Planificación, la Innovación Tecnológica, la Educación Ambiental, etc. y dentro de los correctivos está el etiquetado ecológico, los eco-balances (cuyo exponente principal son las tendencias de Análisis de Ciclos de Vida), la Auditoría Ambiental, entre otras (Díaz, 2005).
En Cuba desde 1998 el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente ha venido realizando esfuerzos para promover, introducir e implementar estrategias de producción acordes con las normas internacionales en los sectores prioritarios de la economía, enfocando sus productos a la eco-eficiencia y el desarrollo sostenible.
La industria química ha estado permanentemente bajo la mira debido a que es una de las mayores contaminantes del aire y de los ecosistemas acuáticos y terrestres. Los gobiernos han implementado legislaciones que regulan el vertido de contaminantes; pero no han considerado el medio ambiente desde una perspectiva global, por lo que en muchos casos la reducción de descargas en una zona implica la sobreexplotación de un recurso natural en otra. Se hace necesario, entonces, considerar el impacto que sobre el medio ambiente tiene la producción de diferentes artículos, materiales y servicios, a partir de un enfoque holístico, es decir, que considere todos los componentes involucrados desde la extracción de las materias primas hasta la disposición de los productos. Precisamente para ello se desarrolla la metodología de Análisis de Ciclo de Vida.
El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es un proceso objetivo para evaluar cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad; identificando y cuantificando el uso de materia y energía y los residuos que genera; es una herramienta que permite lograr el desarrollo sostenible y la ecoeficiencia de las producciones y servicios.
2. HERRAMIENTA ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
El análisis del ciclo de vida se define como la herramienta adecuada para “la recopilación y valoración de las entradas (materia y energía), salidas (productos, emisiones y residuos) e impactos potenciales de un sistema de producción o servicio a lo largo de su ciclo de vida”. (NC-ISO14040, 1999)
Según Montoya (2006) la metodología de análisis del ciclo de vida (LCA, por sus siglas en inglés) es una herramienta de análisis sistemático que considera los impactos ambientales de productos o servicios y provee una estructura de referencia para el desarrollo de índices de inspección, especialmente en la extensión de las fronteras del sistema hacia las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto.
Sánchez (2007) define esta herramienta como un proceso para evaluar las descargas ambientales asociadas con un producto, proceso o actividad, identificando y cuantificando los materiales y la energía utilizada y los residuos liberados al ambiente; para evaluar el impacto del uso de esos materiales y energía y de las descargas al ambiente; y para identificar y evaluar oportunidades para efectuar mejoras ambientales.
Las características fundamentales de un ACV, según la Norma ISO 14040:2006 son las siguientes (Panichelli, 2006):
- Considera el ciclo de vida completo de un producto, desde la extracción de materia prima y adquisición de la energía, producción y manufactura, hasta el uso, tratamiento al final de vida y la disposición final.
- Permite identificar la carga ambiental potencial dentro de las etapas del ciclo de vida, o procesos individuales, con el fin de poder evitarla.
- Consigna los aspectos e impactos ambientales de un sistema de producción. Los aspectos e impactos económicos y sociales están fuera del alcance del ACV.
- Es una aproximación relativa, que está estructurada alrededor de la unidad funcional. Esta unidad funcional define lo que se estudia. Todos los análisis subsecuentes son relativos a esa unidad funcional.
- Es una técnica iterativa. Las fases individuales de un ACV usan resultados de otras etapas, La aproximación iterativa dentro y entre las fases contribuye a la comprensión y consistencia del estudio y de los resultados presentados.
- El ACV considera todos los atributos o aspectos del medio natural, salud humana y recursos. Considerando todos los atributos y aspectos dentro de un estudio se pueden identificar y evaluar potenciales compensaciones.
- Las decisiones dentro de un ACV se basan fundamentalmente en las ciencias naturales. Si no existe una base científica o una justificación basada en otros enfoques científicos o en convenciones internacionales, las decisiones se deben basar en juicios valorativos.
El ACV permite una comparación total de todos los impactos ambientales del sistema de diferentes alternativas de productos que entregan una función o desempeño equivalente, de aquí se derivan las siguientes oportunidades del uso del ACV (Suppen, 2007):
- Los consumidores pueden seleccionar productos que son más “verdes” (productos que son menos dañinos al ambiente).
- Los diseñadores pueden diseñar productos o servicios de menor impacto ambiental.
La metodología del ACV, además de permitir un seguimiento sobre cada uno de los pasos del proceso, determina cuáles son los impactos más significativos, los cuantifica y les asigna un “ecopuntaje” para facilitar así una comparación de desempeño ambiental entre procesos similares (Saavedra, 2003).
La estructura del ACV se representa como una casa con cuatro habitaciones principales, que están representadas por las normas ISO14040, ISO14041, ISO14042 e ISO14043 (ver Figura 1).
En la norma ISO14040, se establecen los fundamentos de la Evaluación del Ciclo de Vida, es decir, el marco metodológico, y se explica brevemente cada una de las fases, la preparación del informe y el proceso de revisión crítica. Mientras que en las tres normas restantes se explican en forma detallada cada una de las fases del ACV. Actualmente se encuentran en preparación la norma ISO/ TR14047 (sobre ejemplos ilustrativos de cómo aplicar la norma ISO14042), y la norma ISO14048 (sobre el formato para la documentación de datos para el ACV). Así como el reporte técnico ISO/TR14049 que versa sobre ejemplos ilustrativos de cómo aplicar la norma ISO14041 (Romero, 2004).
Puesto que todas las técnicas tienen limitaciones, es importante entender las identificadas en el marco del ACV. Según la NC-ISO 14040: 1999 las limitaciones son:
- La naturaleza de las elecciones e hipótesis que se hacen en el ACV (ej. establecimiento de los límites del sistema, selección de fuentes de datos y categorías de impacto) pueden ser subjetivas.
- Los modelos utilizados para el análisis de inventario o para evaluar impactos ambientales están limitados por sus hipótesis y pueden no estar disponibles para todos los impactos potenciales o aplicaciones.
- Los resultados de un ACV orientados a ámbitos globales o regionales pueden no ser apropiados para aplicaciones locales, es decir, las condiciones locales pueden no estar adecuadamente representadas por las condiciones globales o regionales.
- La precisión de los estudios del ACV puede estar limitada por la accesibilidad o disponibilidad de datos importantes, o por la calidad de los mismos, ej. falta de datos, tipos de datos, agregación, medias, emplazamiento específico.
- La ausencia de dimensiones espaciales y temporales en los datos del inventario utilizado para la valoración del impacto introduce incertidumbre en los resultados de dicho impacto. Esta incertidumbre varía con las características espaciales y temporales de cada categoría de impacto.
Suppen (2007) plantea que en la estructura metodológica del ACV existen dos partes fundamentales: el inventario de ciclo de vida en donde se calculan todos los impactos durante el ciclo de vida y la evaluación de impacto de ciclo de vida (el modelo de asignación), en donde se relacionan los impactos con los problemas ambientales con el fin de obtener un eco-indicador. Con esta metodología de asignación se relaciona primero el impacto con un factor de contribución al problema ambiental definido en la metodología y en la segunda parte del modelo de asignación se prioriza entre los problemas ambientales. Para llegar de las categorías (problemas ambientales) a un indicador (enfoque de daños) se aplica una evaluación, con la aplicación de un método, para determinar la importancia de las categorías supuestas.
A pesar de ser el ACV una herramienta que aún está en una etapa temprana de su desarrollo, se puede decir que Cuba va a la vanguardia en cuanto a estudios de este tipo que se vienen desarrollando en el área de Latinoamérica. En Cuba desde el 2000 existen especialistas incorporados a estas investigaciones, prestando atención a los retos que van desde las bases de datos, los costos y otros problemas, y se han realizado trabajos en diferentes sectores, tales como la industria azucarera, la láctea y la energética, entre otras, así como las perspectivas en el país.
El Análisis de Ciclo de Vida ha contribuido en el caso del ámbito nacional de innumerables maneras y formas pues su ejecución conlleva el ahorro de recursos naturales, ahorro de energía, reducción de emisiones contaminantes, reducción de residuos y otros. Sus variados usos llevan desde selección de materiales, comparación de productos hasta la identificación de procesos contaminantes.
Es válido señalar que este tipo de herramienta se implementa en una serie de estudios que ejecuta la Universidad Central de las Villas, donde existen un grupo de doctores que han aplicado esta herramienta, se puede citar el caso de Elena Rosa Domínguez, directora del Centro de Estudios de Química Aplicada, que señaló que este método, utilizado principalmente en el mundo desarrollado, está adquiriendo auge en Latinoamérica, y nuestro país, junto a Brasil y México, está en la avanzada. El Centro de estudio de Química Aplicada, que dirige en el país la Red de Análisis de Ciclo de Vida, es el único a nivel nacional que cuenta con un programa computarizado adaptado a nuestras particularidades (García, 2009).
Llanes et al. (2006) publicaron en la Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, de Cuba, una Metodología para la Determinación de Impactos Ambientales en Procesos Productivos, estos educadores de la Universidad Agraria de la Habana realizaron un resumen de las diferentes normas ambientales vigentes dedicadas al impacto ambiental; haciendo énfasis en la importancia del ACV y estableciendo comparaciones con otras herramientas de gestión ambiental.
López (2009) realizó un estudio con enfoque de ACV evaluando el Impacto Ambiental de un Proyecto de Grupo Electrógeno para cuantificar los impactos ambientales que este ocasiona a lo largo de su ciclo de vida.
Moya (2010) aplicó el ACV al proceso de producción de la harina de trigo en su trabajo de diploma; determinando que los principales problemas ambientales están concentrados en la respiración de sustancias inorgánicas y efectos no carcinógenos por la emisión de partículas sólidas (polvo), lo cual propone medidas de mejora para disminuir estos impactos basadas en la sustitución e instalación de equipos.
Cordero y Pérez (2010) realizaron un estudio de evaluación de impacto ambiental con enfoque de ACV de la producción de azúcar en las tres empresas azucareras pertenecientes a la provincia Cienfuegos, una vez realizado el estudio y reconocidos los impactos ambientales que estos procesos ocasionan proponen como variante de mejora la implementación del riego por goteo, demostrando su factibilidad ambiental y económica. En el caso de León (2010) realizó un análisis del ciclo de vida del cemento, con el objetivo de instaurar un enfoque preventivo para cuantificar los impactos ambientales del proceso productivo; y determinó que los problemas ambientales están concentrados en el elevado consumo de energía no renovable; la respiración de sustancias inorgánicas, por la emisión de dióxido de azufre y polvo, y el calentamiento global por emisiones de dióxido de carbono.
3. PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLAR UN ACV
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) está compuesto por cuatro etapas básicas, definidas en la norma NC-ISO 14 040:1999, en la Figura 2 se muestran estas etapas en forma de flujo continuo.
l. Definición de objetivos y alcance
Esta etapa del proceso/servicio/actividad se inicia definiendo los objetivos globales del estudio, donde se establecen la finalidad del estudio, el producto implicado, la audiencia a la que se dirige, el alcance o magnitud del estudio (límites del sistema), la unidad funcional, los datos necesarios y el tipo de revisión crítica que se debe realizar.
2. Análisis del inventario (Life Cycle Inventory LCI)
El análisis del inventario es una lista cuantificada de todos los flujos entrantes y salientes del sistema durante toda su vida útil, los cuales son extraídos del ambiente natural o bien emitidos en él, calculando los requerimientos energéticos y materiales del sistema y la eficiencia energética de sus componentes, así como las emisiones producidas en cada uno de los procesos y sistemas.
3. La evaluación de impactos. (Life Cycle Impact Assessment- LCIA)
Según la lista del análisis de Inventario, se realiza una clasificación y evaluación de los resultados del inventario, y se relacionan sus resultados con efectos ambientales observables.
4. Análisis de mejoras
Los resultados de las fases precedentes son evaluados juntos, en un modo congruente con los objetivos definidos para el estudio, a fin de establecer las conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones.
4. INDUSTRIA AZUCARERA Y SUS DERIVADOS
El azúcar constituye, desde hace cientos de años, uno de los componentes más importantes y universalmente utilizados en la dieta humana. Su importancia viene dada en su aporte energético a bajo costo, en combinación con su capacidad de endulzar. Para la nación cubana, la caña y el azúcar forman parte integrante de la historia, la cultura y las tradiciones del pueblo. A partir de 1959, en la agricultura cañera se desarrolló un proceso de modernización dirigido a una agricultura más intensiva, de altos insumos y caracterizada fundamentalmente por la introducción de la mecanización, que a finales de la década de los años 80 alcanzaba el 75% de la cosecha y el 100% del alza, lográndose una producción nacional promedio de más de 7.5 millones de t/año (Morín, 2005).
La caña de azúcar es un cultivo de extraordinaria capacidad, que en buenas condiciones culturales, produce volúmenes superiores a las 100 t/ha de tallos y si se incluyen las hojas y puntas, que no se emplean para la producción de azúcar; el volumen de biomasa vegetal se eleva en 20%, esa alta productividad de la caña se explica por su elevada eficiencia fotosintética en comparación con otros cultivos comerciales (Morín, 2005). Es una planta de características excepcionales, capaz de sintetizar carbohidratos solubles y material fibroso a un ritmo muy superior al de otros cultivos comerciales. Esta propiedad hace que la agroindustria azucarera encierre una enorme riqueza y amplias potencialidades en la producción de alimentos, fondos exportables, combustible (alcohol), generación de energía eléctrica, biogás, a partir de fuentes no contaminantes y renovables, mucho más económica que la generada por combustibles fósiles (Nova, 2006).
La producción de alcohol a partir de la caña de azúcar es más económica, y puede obtenerse por la fermentación del jugo directo de la caña o del mosto preparado con melazas o aún por combinación entre las dos anteriores. El bagazo resultante del proceso de extracción del jugo en la molienda es un residuo lignocelulósico, con 50% de humedad, que puede ser quemado en las calderas a vapor del ingenio, generando energía térmica para los procesos de fabricación y mediante los sistemas de cogeneración, producción de energía eléctrica y mecánica. La utilización optimizada del bagazo puede elevar de forma importante la rentabilidad de la agroindustria cañera e incrementar la producción de energía electromecánica, de los usuales 25kW/h por tonelada de caña procesada, a niveles tres a cuatro veces superiores (Ramos, 2008).
El mercado del alcohol para uso local y la exportación "abre oportunidades prácticamente ilimitadas para todos los países productores", en especial con las perspectivas del aumento de la demanda en el mercado internacional del etanol, muy empleado para mezclas con combustibles para el funcionamiento de motores de combustión interna. De esta forma se abren nuevas alternativas al fabricarse azúcar de más calidad, como la cogeneración eléctrica, la levadura, el dióxido de carbono (CO2) y el fertirriego, entre otras. La creciente necesidad de ampliar de modo sostenible el uso de fuentes renovables de energía, para proporcionar mayor seguridad al suministro energético y reducir los impactos ambientales asociados a los combustibles fósiles, encuentra en el bioetanol de caña de azúcar una alternativa económicamente viable y con significativo potencial de expansión (Peña, 2006).
En la actualidad, según (Horta, 2004), varios aspectos ayudan para promover la producción de etanol en un gran número de países desarrollados o en desarrollo. Así, pueden ser citados:
- la sustentabilidad ambiental de los biocombustibles, por ser una forma renovable de energía, o por presentar un menor impacto ambiental en el uso final;
- la posibilidad de dinamizar las actividades agrícolas y generar empleo en el medio rural, por medio de la producción de los biocombustibles, y
- la diversificación estratégica que los biocombustibles traen a los sectores agroindustriales eventualmente estancados o en retracción.
El etanol presenta algunas diferencias importantes con relación a los combustibles convencionales, derivados del petróleo. La principal de ellas es la elevada concentración de oxígeno, que representa cerca del 35% de la masa de etanol. En general, las características del etanol permiten una combustión más limpia y un mejor desempeño de los motores (ciclo Otto), lo que conlleva a la reducción de las emisiones contaminantes (Peña, 2006).
En Cuba, los alcoholes se producen como subproducto de la industria azucarera, después de hacerle tres extracciones de azúcar al jugo de caña. El cambio de clima está afectando la producción azucarera. Grandes sequías se vienen alternando con lluvias récord, que apenas permiten producir azúcar durante cien días con rendimientos adecuados en los meses de nuestro muy moderado invierno de modo que falta azúcar por tonelada de caña o falta caña por hectárea debido a las prolongadas sequías en los meses de siembra y cultivo. En la actualidad se operan en el país 18 destilerías con una capacidad instalada de 1.5 millones de HL al año; 13 operadas por el Ministerio del Azúcar, 4 por el Ministerio de la Alimentación y 1 operada en asociación con una empresa Española (González, 2008).
La caña de azúcar, cuyo potencial genético aún está lejos de ser bien aprovechado, puede ser cultivada con técnicas mucho más apropiadas y sustentables, tanto en términos económicos como ecológicos. Debido a esto la industria azucarera cubana esta urgida en trabajos para disminuir el impacto ambiental, dado que tanto el sector agrícola como el industrial, son una fuente contaminante importante para la tierra, el agua y el aire de nuestros ecosistemas. El análisis de ciclo de vida permite trazar las mejores estrategias ambientales futuras para rediseñar este sector de la economía buscando su diversificación, y el aprovechamiento de sus residuales lo que es de vital importancia para su subsistencia.
5. ANÁLISIS DEL CICLO DEL ALCOHOL
Como política, en Cuba, hoy el alcohol se destina a la producción de rones, medicamentos y perfumería. De todas las destilerías existentes en el país la empresa que se ha definido como objeto de estudio, ubicada en la provincia de Cienfuegos, es la destilería más moderna y que invierte constantemente en estudios ambientales de su producción, mostrando así su preocupación por el daño al cambio climático y la salud humana de todos los pobladores de la zona. Su construcción comenzó en el año 1997 para una capacidad de producción de 50 000 litros de alcohol puro diario y se logró en el año 1999 financiamiento y aprobación para concluirlo con la capacidad de 900 hectolitros de alcohol puro (hlap), comenzando su producción física en el año 2000.
Esta empresa desea obtener un producto de alta calidad y que a su vez su producción no afecte al medio ambiente. Para lograr este objetivo se debe realizar un análisis de todo el proceso de producción de la industria desde su comienzo hasta la obtención del producto final, es decir, en todo su ciclo de vida, encontrándose de esta forma diversas fuentes de contaminación, que pueden ser controladas y minimizadas.
5.1. Etapa 1: Definición de objetivos y alcance
En esta etapa se define como objetivo: evaluar los impactos ambientales de la elaboración de alcohol obtenido de la caña de azúcar a lo largo de todo su ciclo de vida.
El alcance del estudio se establece a partir de las funciones del sistema, la unidad funcional y los límites.
El uso final del producto será como materia prima de alta calidad a las industrias de licores, farmacéuticas, de cosméticos y alimenticia.
La unidad funcional de este análisis es la cantidad de alcohol que se produce en un día en la Empresa, y para cada proceso unitario se define la unidad de masa (t) como unidad funcional.
Para este estudio quedan excluidas: las cargas ambientales relativas a la fabricación y mantenimiento de las maquinarias e infraestructuras necesarias para el cultivo de la caña de azúcar, los vehículos de transporte, las instalaciones de la transformación de la caña para la obtención del etanol, la producción de fertilizantes y herbicidas, y las implicaciones de circulación, distribución y consumo del producto final (alcohol).
Se ha incluido el suelo productivo hasta la profundidad del nivel freático al considerarlo parte del sistema productivo y parte del medio ambiente.
5.2. Etapa 2: Análisis del inventario
En el proceso de recolección de los datos necesarios para la investigación se procede primeramente a describir cada uno de los procesos involucrados en el ciclo de vida de la elaboración de alcohol.
En el inventario del proceso de elaboración de etanol de la caña de azúcar, se recogen todas las materias primas, el uso de energía, combustible y las salidas o emisiones de cada uno de los procesos que intervienen en el ciclo de vida estudiado.
La descripción de las operaciones que se llevan a cabo en cada proceso: cultivo de la caña, producción de la melaza y elaboración del alcohol, sirven de base para diagramar dichos procesos.
En la Figura 3 está representado el proceso del cultivo de la caña de azúcar, el cual consta de las siguientes actividades:
- Preparación de suelos
Tiene por objetivo fundamental formar el lecho adecuado para la siembra, eliminar las malezas y crear condiciones para el posterior desarrollo de la plantación. Sus características se determinan en función del relieve, el clima, los suelos y propiedades físicas, químicas y principales factores limitantes. Las principales operaciones son: descepe o descorone, rotura, cruce, recruce y subsolado; mullido y eliminación de brotes de malezas; y surcado.
- Plantación
En las condiciones climatológicas de Cuba nace el 40% de las yemas que se plantan, por tanto el método más utilizado es triple trozo punta con punta, es decir a surco corrido y a 1.60m entre ellos alcanzando entre 9 – 10 t/ha de semilla. Las actividades que se realizan son: corte, despajo, selección, transportación y pique de la semilla; fertilizar el fondo del surco con fósforo y potasio; plantar la semilla en el surco; tape y retape de las estacas plantadas.
- Control de malezas
Para dicha labor se aplican distintos herbicidas de acuerdo al tipo de maleza y al estado de la planta. Antes de ser utilizados estos herbicidas son probados por el Instituto de Sanidad Vegetal y el Instituto de Investigación de la Caña (INICA) para determinar la cantidad necesaria que debe ser utilizada para eliminar las malezas sin dañar el medio ambiente.
- Riego
La técnica más utilizada es el riego tradicional por surcos, la cual consiste en la entrega y distribución de agua en los surcos por medio de guatacas o tridentes, sus longitudes son variables entre 250 – 500m. También se utiliza el riego por gravedad, pero este requiere más control y preparar el suelo de forma diferente, debido a que se corre el riesgo de que el agua se acumule en la zona más baja del surco.
- Aplicación de fertilizantes
La caña de azúcar, como toda especie vegetal, requiere un conjunto de nutrientes para su desarrollo y crecimiento, cuyas necesidades varían cuantitativamente, ya que algunos elementos que se consumen en cantidades muy pequeñas son también indispensables para el desarrollo de las plantaciones.
Se utilizan tres tipos de fertilizaciones mineral, orgánica y con vinazas.
- Corte y cosecha
El sistema de cosecha empleado presenta dos vías principales de suministro de caña a la fábrica: el corte por maquina combinada y su envió directo a la fabrica; y el corte manual o de combinada, su envió a los centros de limpieza en seco y de estos a la fábrica.
La paja extraída queda sobre el suelo en forma de una cubierta protectora que realiza una importante función de conservación de la humedad, evita la erosión y contribuye a la lucha contra malas hierbas.
Una segunda limpieza de la caña se lleva a cabo en los llamados centros de acopio, donde además se realiza un trasbordo a los carros de ferrocarril que transportan la caña al central azucarero, una parte significativa de estos residuos se utiliza como forraje para el ganado vacuno, de gran importancia por coincidir en la época de sequía.
1. Recepción de la Caña
La caña que llega del campo se muestrea para determinar las características de calidad y el contenido de sacarosa, fibra y nivel de impurezas. Luego se pesa en básculas y se conduce a los patios donde se almacena temporalmente o se dispone directamente en las mesas de lavado de caña para dirigirla a una banda conductora que alimenta las picadoras.
2. Picado de Caña
Las picadoras son unos ejes colocados sobre los conductores accionados por turbinas, provistos de cuchillas giradoras que cortan los tallos y los convierten en astillas, dándoles un tamaño más uniforme para facilitar así la extracción del jugo en los molinos.
3. Molienda
La caña preparada por las picadoras llega a los molinos, donde se extrae el jugo de la caña. En el recorrido de la caña por el molino se agrega agua de imbibición, generalmente caliente, para extraer al máximo la cantidad de sacarosa que contiene el material fibroso. El bagazo que sale de la última unidad de molienda se conduce a una bagacera para que seque y luego se va a las calderas como combustible, produciendo el vapor de alta presión que se emplea en las turbinas de los molinos.
4. Clarificación/Purificación
La clarificación del jugo se da por sedimentación; y el jugo claro queda en la parte superior del tanque. Éste jugo sobrante se envía a los evaporadores y la cachaza sedimentada que todavía contiene sacarosa pasa a un proceso de filtración antes de ser desechada al campo para el mejoramiento de los suelos pobres en materia orgánica.
5. Evaporación
Se comienza a evaporar el agua del jugo. Se recibe en los evaporadores con un porcentaje de sólidos solubles entre 10 y 12% y se obtiene una meladura o jarabe con una concentración aproximada de sólidos solubles del 55 al 60%. En el proceso de evaporación se obtiene el jarabe o meladura.
6. Cristalización
La cristalización se realiza en los tachos, recipientes al vacío de un solo efecto con la adición de Cristal 600. El material resultante que contiene líquido (miel) y cristales (azúcar) se denomina masa cocida. El trabajo de cristalización se lleva a cabo empleando el sistema de tres cocimientos para lograr la mayor concentración de sacarosa.
7. Centrifugación
La masa pasa por las centrífugas, máquinas giratorias en las cuales los cristales se separan del licor madre por medio de una masa centrífuga aplicada a tambores rotatorios que contienen mallas interiores.
La miel que sale de las centrífugas se bombea a tanques de almacenamiento para luego someterla a superiores evaporaciones y cristalizaciones en los tachos.
Al cabo de dos cristalizaciones sucesivas se obtiene una miel final (melaza) que se retira del proceso y se comercializa como materia prima para la elaboración de alcoholes. Para la determinación de todas las entradas y salidas a cada operación del proceso es necesario realizar un balance de masa.
La melaza necesaria para la producción de alcohol es comprada y transportada en camiones cisternas; cuando llega a la empresa se recepciona, pesa y almacena para su uso en el proceso productivo que se explica a continuación. En la Figura 5 se representa el flujo de la producción de alcohol.
- Preparación de Mostos
La melaza procedente de los depósitos generales de almacenamiento, es bombea al proceso de Preparación de Mosto, se mezcla con el agua cruda previamente tratada, clorada para evitar contaminaciones naturales. Esta agua también tiene la opción de poder acidularse previamente, directamente con el Ácido Sulfúrico (H2SO4) que se le agrega.
La melaza prediluida entra en un calentador, donde se eleva su temperatura mediante aporte de vapor directo de la caldera. A la salida el mosto es regulado por una válvula, en otra línea se diluye, el control envía una señal a la válvula automática de agua de dilución, para la alimentación continua del Mosto a las Cubas Madres.
En este mezclador y solamente en el mosto para la Cuba Madre es donde se adicionan los nutrientes. Estas sales se disuelven con agua previamente en un depósito, y las bombas dosificadoras se encargan de adicionar regularmente la cantidad necesaria de nutrientes para la producción de Mosto.
- Fermentación semicontinua
El mosto entra a un depósito donde es preparada la cuba madre, esta es airada con el soplante, pasado el tiempo máximo de reposo de este proceso el cual es enfriado.
La entrada del mosto es regulada por una válvula en el depósito donde después de estar su densidad baja debido a la fermentación se añade el mosto donde continúa la fermentación pero con nueva alimentación, este procedimiento es enfriado. Luego es bombeado el vino obtenido y en el mismo momento se abre la válvula de salida de CO2 según lo requiera, y transcurrido un tiempo se completa el volumen de trabajo del fermentador.
El mosto fermentado o vino de los fermentadores es bombeado a la etapa de destilación de inmediato. Los fondajes de los fermentadores se unen a la corriente de vinazas que se envía a la fábrica de Levadura. En este proceso se emite CO2.
- Destilación - Rectificación
El vino, penetra en un calienta-vino donde se aumenta su temperatura, a fin de disminuir la cantidad de vapor. Una vez el vino caliente a su caudal medido y regulado penetra en una columna de agotamiento (Columna destiladora o destrozadora) simple con des-gasificación.
Las vinazas salen por el pie de la columna a través de un sello hidráulico y se envían a la fábrica de Levadura.
El alcohol integral o centro pasa bajo forma de vapor a una columna de alto grado. Los vapores producidos en esta columna se condensan. Los condensados se dividen en dos: una parte representa el reflujo y la otra el alcohol centro. El alcohol centro llega a la rectificadora impulsado por una bomba, donde se concentra.
5.3. Etapa 3: Evaluación de impactos
En la evaluación de impacto ambiental se utiliza el software SimaPro 7.1 y se emplea el método Impact 2002+ que es el único método que incluye por separada la categoría de daño cambio climático, situación muy esencial para la valoración que se pretende realizar, y vincula los resultados del inventario de ciclo de vida con cuatro categorías de daños (salud humana, calidad del ecosistema, cambio climático y recursos) a través de puntos intermedios o categorías de impacto: efectos respiratorios, toxicidad humana, oxidación fotoquímica, deterioro de la capa de ozono, ecotoxicidad acuática y terrestre, acidificación, eutrofización, uso de la tierra, calentamiento global, extracción de minerales, energías no renovables y radiaciones ionizantes.
Se realiza una comparación del impacto ambiental entre las materias primas utilizadas para la producción de 1t de etanol tomando como estudio de caso a una industria azucarera, ver Figura 6. A continuación se muestran las materias primas que se compararon:
- Petróleo Crudo
- Diesel
- Fertilizantes Minerales
- Herbicidas
- Nutrientes para la fermentación
- Otros (el resto de las materias primas)
5.4. Etapa 4: Análisis de mejoras
Según los resultados obtenidos las mejoras deben estar encaminadas a la disminución de emisiones de SO2 y CO2, causadas principalmente por el uso de petróleo crudo cubano y por las emisiones de CO2 en la etapa de fermentación.
Se recomienda sustituir el uso de petróleo crudo por el vapor sobrante de la Empresa Azucarera de la combustión de bagazo, ya que constituye una fuente renovable de energía de origen orgánico. En la Figura 9 se muestra el gráfico comparativo del impacto ambiental de la producción de alcohol entre la variante actual y la mejora recomendada.
Este análisis permite determinar que al usar vapor generado del bagazo:
- se reduce el impacto ambiental en un 42.95%,
- disminuye el impacto a la categoría respiración de inorgánicos en un 65.35%,
- y disminuye el impacto a la categoría calentamiento global en un en 34.29%.
A continuación se dan los elementos necesarios para demostrar la factibilidad económica de la mejora propuesta.
Para esta propuesta se tiene en cuenta la disponibilidad de combustible (bagazo), la que queda demostrada con las reiteradas interrupciones operativas, ocurridas en las últimas zafras, como consecuencia de estar llena la casa de bagazo. Estas horas de parada traen consigo pérdidas económicas para la industria, a las que se le suman como gasto adicional todo el consumo de combustible diesel para la extracción y transportación del bagazo fuera del central. El costo de la tonelada de vapor de bagazo es menor que el costo de la tonelada de vapor de petróleo crudo, de aquí que por la diferencia del costo la destilería de alcohol tendría un ahorro superior a los quinientos mil pesos.
Los resultados calculados en la evaluación económica del proyecto de mejora validan la factibilidad de la propuesta presentada, al obtenerse un valor actual neto superior a un millón de pesos y se recupera la inversión en medio año.
La ejecución de este trabajo pudiera representar un negocio GANAR – GANAR. Gana la empresa de alcohol que disminuiría sus costos de producción; gana la empresa azucarera que recibiría ingresos; gana el medio ambiente al dejar de recibir volúmenes de emanaciones de gases que disminuirían los costos ambientales externos. La materialización de este trabajo sería un ejemplo de la utilización de la biomasa cañera como combustible y una confirmación de la política del Estado en el cuidado del medio ambiente.
6. CONCLUSIONES
La gestión ambiental local va dirigida a garantizar la administración y uso racional de los recursos naturales mediante la conservación, mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del medio ambiente; y para esto se han desarrollado instrumentos de carácter preventivo y correctivo dentro de los que se encuentra la metodología de análisis de ciclo de vida.
El análisis del ciclo de vida es una metodología capaz de evaluar el impacto ambiental de las producciones desde la extracción de materias primas hasta el uso final de los productos, fortaleza que la diferencia del resto de las metodologías y por lo se ha venido aplicando en distintos sectores en Cuba desde el 2000, para el logro del desarrollo sostenible y la ecoeficiencia de las producciones y los servicios.
El análisis del ciclo de vida de la producción de alcohol mostró que las categorías de impacto más afectadas son: la respiración de sustancias inorgánicas, el calentamiento global y el uso de energías no-renovables; el impacto ambiental disminuye en un 42.95% al sustituir el vapor del petróleo crudo por vapor proveniente de la empresa azucarera producido con bagazo y se recupera la inversión en medio año.
7. BIBLIOGRAFÍA
- CARDIM DE CARVALHO FILHO, A. (2001). "Análisis del ciclo de vida de productos derivados del cemento – Aportaciones al análisis de los inventarios del ciclo de vida del cemento". Unpublished Doctorado en Ingeniería Civil, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España.
- CORDERO, A & Pérez, C. (2010). Análisis de Ciclo de Vida de la producción de azúcar en la provincia de Cienfuegos. Universidad de Cienfuegos.
- DÍAZ, Y. (2005). Desarrollo de una herramienta computacional que permita realizar los balances de materiales y energía necesarios para la implementación de una herramienta de gestión ambiental en un central azucarero. Cuba.
- DÍAZ, Y. (2006). Selección de una herramienta de gestión ambiental adecuada para su implementación en la industria. Universidad de Matanzas. Cuba.
- GARCÍA, N. (2009). Cuba a la vanguardia en el uso de la metodología Análisis del Ciclo de Vida. Retrieved from http://emba.cubaminrex.cu/Default.aspx?tabid=26290
- GOMELSKY, R. (2003). "Energía y desarrollo sostenible: posibilidades de financiamiento de las tecnologías limpias y eficiencia energética en el Mercosur" (Vol. No. 55). Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). ISBN 92-1-322190-3. ISSN 1680-9025. p. 31.
- GONZÁLEZ, V. (2008). "Tecnología tradicional de producción de alcohol etílico". Cuba: UCLV "Marta Abreu".
- GUINÉE, J. B. (1992). "Environmental life cycle assessmente of products". Centre of Environmental Science, Leiden. ISBN 90-5191-064-9. p.136.
- HORTA, L. A. (2004). "Perspectivas de un programa de biocombustibles en América Central" [Electronic Version], p. 84. Retrieved Diciembre, 2008 from http://agrocombustibles.org/conceptos/CepalBiocombustiblesLac2004.pdf.
- IGLESIAS, D. H. (2005). "Relevamiento exploratorio del análisis del ciclo de vida de productos y su aplicación en el sistema agroalimentario" [Electronic Version], 63. Retrieved Enero, 2009 from http://www.eumed.net/ce/2005/dhi-acv.pdf.
- INICA. (2007). "Instructivo técnico para la producción y cultivo de la caña" (No. ISSN 1028-6527). Cuba: Dirección de producción de Caña. Instituto Nacional de Investigación de la Caña de Azúcar. MINAZ.
- INICA. (2009). "Recomendaciones de Fertilizantes". Cienfuegos, Cuba: Unidad autofinanciada servicios científico técnicos especializados. SERFE. MINAZ.
- KADAM, K. L. (2000). "Environmental Life Cycle Implications of Using Bagasse-Derived Ethanol as a Gasoline Oxygenate in Mumbai (Bombay)" (Technical Report). USA: National Renewable Energy Laboratory.
- LEÓN, R. M. (2010). Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de la Producción de Cemento: Caso de Estudio Cemento S.A. Trabajo de Diploma, Universidad de Cienfuegos. "Carlos Rafael Rodríguez".
- LLANES, E. & SARRIA, B., L. B. E. (2006). Metodología para la determinación de los Impactos Ambientales. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 15(003), 60-64.
- LÓPEZ, E. (2003). La ecoefiencia en Empresas de Producción y Servicio en América Latina. Memorias del XIX Congreso de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y ramas afines. República Dominicana.
- LÓPEZ, L. (2009). Evaluación del Impacto Ambiental del Proyecto Grupo de Electrógeno de Cruces con enfoque de Análisis de Ciclo de Vida en la Empresa de Ingeniería Diseño y Arquitectura de Cienfuegos. Trabajo de Diploma, Universidad de Cienfuegos. "Carlos Rafael Rodríguez".
- MONTOYA R., M. I. (2006). "Evaluación del impacto ambiental del proceso de obtención de alcohol carburante utilizando el algoritmo de reducción de residuos". Revista Facultad de Ingeniería, N. 36, p. 85-95.
- MORÍN, R. B. (2005). "Caña de azúcar y sostenibilidad: enfoques y experiencias cubanas" [Electronic Version], p. 17. Retrieved Enero, 2009 from http://www.desal.org.mx/IMG/pdf/MORIN---Cana_de_azucar.pdf.
- MOYA, D. (2010). Análisis del Ciclo de Vida (ACV) para la mejora de la producción de harina de trigo. Trabajo de Diploma, Universidad de Cienfuegos. "Carlos Rafael Rodríguez".
- Oficina Nacional de Normalización: NC-ISO 14 040: 1999. (1999). "Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y Estructura". La Habana, Cuba.
- Oficina Nacional de Normalización: NC-ISO 14 041: 2000. (2000). "Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Definición del objetivo y alcance, y análisis del inventario". La Habana, Cuba.
- Oficina Nacional de Normalización: NC-ISO 14 042: 2001. (2001). "Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida". La Habana, Cuba.
- Oficina Nacional de Normalización: NC-ISO 14 043: 2001. (2001). "Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Interpretación del ciclo de vida". La Habana, Cuba.
- Oficina Nacional de Normalización: NC-ISO 14 049: 2001. (2001). "Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Ejemplos de aplicación de la NC-ISO 14041 para la definición del objetivo y alcance y análisis del inventario". La Habana, Cuba.
- NOVA, A. (2006). "La agricultura en Cuba: evolución y trayectoria (1959-2005)". La Habana, Cuba: Editorial de Ciencias Sociales. ISBN 959-06-0702-0. pp. 286-301.
- PANICHELLI, L. (2006). "Análisis de ciclo de vida de la producción de biodiesel en Argentina". Escuela para Graduados "Alberto Soriano", Buenos Aires, Argentina.
- PEÑA, L. (2006). "El mercado internacional del azúcar: coyuntura y pronósticos de precios". Revista de la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba, Volumen 67, No. 2, pp. 14-23.
- RAMOS, S. (2008). "Evaluación de indicadores medioambientales en la Empresa ALFICSA, de Aguada de Pasajeros". UCf Carlos Rafael Rodríguez, Cienfuegos, Cuba.
- REYES, J. L., PEREZ B., Raúl, BETANCOURT M., Jesús (2008). "Uso de la biomasa cañera como alternativa para el incremento de la eficiencia energética y la reducción de la contaminación ambiental". Revista Eco Solar, Vol. 5.
- RODRÍGUEZ, M. & Espinoza, G. (2002). “Gestión ambiental en América Latina y el Caribe. Evolución, tendencias y principales prácticas”. División de Medio Ambiente, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, EUA. From: http://wwwt.iadb.org/sds/doc.
- SANCHEZ, O. J. y. o. (2007). "Análisis de ciclo de vida y su aplicación a la producción de bioetanol: una aproximación cualitativa". Revista Universidad EAFIT, Vol. 43, Colombia. pp. 59-79.
- SAAVEDRA, J. F. & Vargas, O. R. “Estimación del impacto ambiental del cultivo de caña de azúcar utilizando la metodología del Análisis del Ciclo de Vida (ACV)”. Facultad de Ingeniería, Universidad de Los Andes. From: http://revistaing.uniandes.edu.co/pdf/Rv12-A11.pdf.
- SUPPEN, N. (2007). "Conceptos básicos del Análisis de Ciclo de Vida y su aplicación en el Ecodiseño". México: Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable. From: www.lcamexico.com.
| En eumed.net: |
 1647 - Investigaciones socioambientales, educativas y humanísticas para el medio rural Por: Miguel Ángel Sámano Rentería y Ramón Rivera Espinosa. (Coordinadores) Este libro es producto del trabajo desarrollado por un grupo interdisciplinario de investigadores integrantes del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER). Libro gratis |
15 al 28 de febrero |
|
| Desafíos de las empresas del siglo XXI | |
15 al 29 de marzo |
|
| La Educación en el siglo XXI | |




