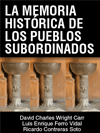
LA MEMORIA HISTÓRICA DE LOS PUEBLOS SUBORDINADOS
David Charles Wright Carr
Luis Enrique Ferro Vidal
Ricardo Contreras Soto
Memoria, relaciones interétnicas y grupos de poder en la Sierra Nororiental de Puebla
Sergio Enrique Hernández Loeza
Universidad Intercultural del Estado de Puebla
Resumen
La presente ponencia aborda las relaciones construidas entre grupos de origen totonaco, nahua y mestizo en la Sierra Nororiental de Puebla. El objetivo es analizar la forma en que pobladores de diferentes municipios de la Sierra recurren a la memoria histórica sobre la conformación de su territorio para argumentar sobre la legitimidad del uso y aprovechamiento de la institución municipal que diferentes grupos de poder realizan en el presente. Para lograr lo anterior, se analiza la conformación de la región cultural totonaca previa la llegada de los españoles y las transformaciones que generó la implementación de la organización espacial traída por los españoles. Posteriormente se revisa la forma en que nahuas, totonacos y mestizos entablaron acuerdos durante el siglo xix para organizarse ante el triunfo del liberalismo en México, para finalmente analizar el sistema político consolidado durante el siglo xx y los usos de la memoria en la actualidad.
Palabras clave: memoria, grupos de poder, totonacos, nahuas, Sierra Norte de Puebla.
Introducción
La actual conformación del territorio de los estados de la república mexicana forma parte de un largo proceso de luchas de grupos de poder local por mantener o limitar privilegios propios y de otros. En esa dinámica, lo pueblos indígenas fueron relegados a actores de segundo orden, donde su voz rara vez fue escuchada, por lo que mayormente recurrieron a la estrategia de las alianzas y acuerdos internos para así sostener ciertos niveles de reproducción cultural. En el caso de la región cultural conocida como Totonacapan se observa que se vivió este proceso de negociación, quedando dividida en dos zonas: una en el Centro Norte de Veracruz y otra en la Sierra Norte de Puebla. El presente trabajo se refiere a la Sierra Nororiental de Puebla, que forma parte del Totonacapan que se ubica dentro del estado de Puebla, teniendo como objetivo analizar la forma en que pobladores de diferentes municipios de esta zona recurren a la memoria histórica sobre la conformación de su territorio para argumentar sobre la legitimidad del uso y aprovechamiento de la institución municipal que diferentes grupos de poder realizan en el presente.
El Totonacapan recibe este nombre por el grupo etnolingüístico que históricamente habitaba está región: totonaco. Los totonacos habitaban originalmente la zona costera y serrana del Golfo de México. Acerca del significado del nombre totonaco existen diferentes explicaciones, así como propuestas de denominación desde el origen nahua o totonaco del nombre. Una primera explicación es la referida en la “Relación Geográfica de Xonotla y Tetela”, donde se dice que los totonacos “tenían un ídolo a quién sacrificaban llamado Totonac, y que no sabían la causa porque así lo llamaban, y por que este ídolo los llamaban los comarcas totonacas”. Otra versión, recogida por Kelly y Palerm (1952, p. 1) de Sahagún, señala que la denominación totonaca era dada por los nahuas a diferentes pueblos que a sus ojos demostraba poca capacidad o habilidad. Desde la etimología nahua se refiere al vocablo tona “hace calor” o “hace sol”, por lo que el significado del nombre “alude a la población que habita en la costa tropical, con el nombre de ‘los calientes, los de la tierra caliente’” (Chenaut, 1995, pp. 18-19). Desde el totonaco, diferentes autores retoman la explicación de que el nombre proviene de toto o tutú, que significa tres, y naco o nakú, que significa corazón o panal, de donde se desprende el significado de “tres corazones” o “tres panales”, aludiendo a tres estados, cacicazgos o centros ceremoniales importantes (González, 1942, p. 85 y Chenaut, 1995, pp. 19-24).
A este respecto, en el presente trabajo comparto la postura de Duna Troiani en el sentido de reconocer como factible el origen de la palabra totonaco en relación a los pobladores de la tierra caliente, por las características de la región donde habitan los totonacos y porque es el término que utiliza la población para referirse a sí mismos. Asimismo, opto por seguir utilizando el término totonaco para referirnos a los miembros de este pueblo etnolingüístico, ya que a pesar de que el uso del vocablo tutunakú es una propuesta válida de reivindicación étnica de los profesores bilingües de la región y otros sectores de la población, también recalco que no es de uso común por el grueso de la población e incurre en errores fonológicos y gramaticales, tal como lo señala Troiani “¿no se trataría más bien de hacer coincidir la fonología de la lengua al término totonaco, que es el que se ha utilizado hasta ahora? Además, el totonaco utiliza en general clasificadores numerales para todo lo que es susceptible de ser enumerado; y aquí, a propósito de corazón, esta estructura desaparece totalmente” (Troiani, 2007, p. 19).
Según datos del Censo de Población y Vivienda de 2000 la familia totonaco-tepehua estaba conformada por 249, 469 hablantes mayores de cinco años, de los cuales 240,034 correspondían a la lengua totonaca y 9,435 a la tepehua. Para el Conteo de Población y Vivienda 2005 estas cifras decrecieron, quedando el total de hablantes de la familia en 239, 251: siendo 230,930 de la lengua totonaca y 8,321 de la tepehua. Esta situación habla del desplazamiento lingüístico –y cultural– que se está viviendo en los últimos años entre los totonacos. Según el Índice de Reemplazo Etnolingüístico (IRE), elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en 2005, el idioma totonaco se encuentra en etapa de extinción lenta, con un índice de 0.7886.1 A través de este índice se mide el grado de reemplazo que están sufriendo los idiomas indígenas analizando los cambios lingüísticos intergeneracionales. En este sentido, se señalan como factores más influyentes para esta disminución la presencia de población mestiza, la situación de discriminación y las oportunidades de desarrollo en su propio idioma.
Dicha situación de desplazamiento cultural y lingüístico en el Totonacapan se observa más claramente en la zona de la costa (perteneciente a Veracruz) y en la parte septentrional de la zona poblana, encontrándose muy vinculada a cambios de orden económico y político. No obstante, la cultura totonaca sigue reproduciéndose principalmente en el seno de las familias de la Sierra Nororiental de Puebla y en la de Papantla, Veracruz.
El escenario antes descrito habla de un espacio complejo en el que la población totonaca ha tenido que generar cambios y adaptaciones en sus prácticas y relaciones con el territorio. En este sentido, es importante indagar acerca del origen histórico de este pueblo y las transformaciones que ha sufrido su territorio hasta configurarse diferentes subregiones a su interior, para posteriormente analizar los conflictos que en el presente se desarrollan en torno a la institución municipal. Pero antes de hacer esta revisión, en el siguiente apartado realizo un posicionamiento sobre el papel de la memoria y la relación entre antropología e historia en la construcción de la historia de los pueblos subalternos.
La memoria y la historia oral como punto de encuentro de antropología e historia
Adolfo Gilly, en su provocativo libro Historia a contrapelo, pasa revista a las aportaciones de antropólogos, historiadores, sociólogos y economistas que han apostado por un enfoque crítico en el desarrollo de su trabajo como estudiosos del pasado. El punto de partido es el reconocimiento de que la(s) sociedad(es) se encuentran divididas en dos grupos (aunque no homogéneos en su interior): la(s) élite(s) y lo(s) subalterno(s), y que esta división tiene su origen en la expansión colonial de occidente, a partir de la cual se genera un choque entre dos principios de organización social: uno fundamentado en la economía de libre mercado –en donde se ubica la élite– y otro en la economía moral (según los planteamientos de E. P. Thompson) o natural (tal como lo plantea Rosa Luxemburgo) –en donde se ubica lo subalterno– (Gilly, 2006).
En este escenario, la tarea consiste en cepillar la historia a contrapelo, es decir, la historia debe construirse “no sólo tal como la registran y la cuentan los dominadores, sino ante todo tal como se preserva en las mentes, la memoria y las relaciones cotidianas de los subalternos”, poniendo énfasis en que no se trata de ver a los subalternos o a las élites por separado, sino como parte de un mismo proceso hegemónico en donde importa identificar –tal como señala Ranajit Guha– la “política del pueblo”, como un ámbito “casi incomprensible para las mentes de las élites” (Gilly, 2006, pp. 23, 29).
Este tipo de historia, continua Gilly, debe ser practicada por cuatro motivos: (1) Para dar voz y presencia a los actores relegados; (2) Para comprender más cabalmente las acciones de los grupos dominantes; (3) para visibilizar la parte de la historia que no aparece más que como sombra en lo oficial; y, (4) para alumbrar parte de nuestro presente y a nosotros mismos (Gilly, 2006, pp. 102–103).
Para elaborar su propuesta, Gilly parte de un grupo de autores que se incluyen en la historia desde abajo, los estudios subalternos y la historia crítica latinoamericana. Abrevando de los planteamientos de E. P. Thompson, Walter Benjamin, Ranajit Guha, Guillermo Bonfil, Antonio Gramsci y Karl Polanyi, entre otros, se circunscribe a un tipo de estudios que ponen el acento en la observación de los procesos de negociación y la agencia humana con una mirada histórica. Esta perspectiva parece ser acertada para analizar los procesos políticos del presente y las luchas de los grupos subalternos, particularmente las de los pueblos indígenas en el caso mexicano. En este sentido, Gilly señala, siguiendo las ideas de Guillermo Bonfil Batalla, que en el caso mexicano el proceso colonial heredo una matriz racial a la subalternidad, donde se trataba de eliminar todos los rasgos indígenas de lo mexicano para así convertir a todos en ciudadanos, dándose “una construcción racial de la subalternidad, una construcción imaginaria que niega en el discurso y preserva y necesita en las realidades la dominación y la explotación a la civilización dominada y negada, mientras ésta se perpetúa en la vida cotidiana de los subalternos, en sus símbolos, sociabilidades y en sus múltiples culturas de la resistencia y la rebelión” (Gilly, 2006, p. 121).
El grupo de autores aludido comparte una visión en la que el conflicto es una constante en la sociedad y en donde los procesos de negociación se vuelven fundamentales para comprender el presente. William Roseberry brinda algunos elementos para introducirnos a esta corriente de pensamiento. Para él, la perspectiva del campo de fuerzas puede ser muy útil para abordar el análisis social, ya que ilumina las relaciones que se dan entre los grupos dominantes y los dominados, así como las alianzas que se crean y los periodos de tensión. Roseberry plantea que dicho concepto “está diseñado para identificar un campo multidimensional de relaciones sociales que demarca posiciones particulares para los sujetos (hombre, mujer, adulto, niño, esposo, esposa, señor, minero, sastre, siervo, residente del poblado de Aldorf, ciudadano, esclavo, zulú, afrikaner, bautista, católico) a través de los cuales los sujetos, individual y colectivamente, entablan relaciones con otros sujetos e instituciones y agencias que forman parte del campo” (Rosebury, 1998, pp. 96-97). El carácter multidimensional del campo de poder nos ayuda a entender las relaciones que los sujetos y grupos que lo conforman entablan entre sí, reconociendo también que el campo no está limitado a un comunidad, sino que involucra una red de interconexiones con campos de poder más amplios. Una característica más del campo de poder es que se encuentra en tensión constante, por lo que las luchas que se dan en su interior crean una fuerte presión destructiva y reconstructiva.
En este escenario de tensión constante, Roseberry plantea que el concepto de hegemoníaes una guía para entender los procesos de negociación. Este concepto, planteado inicialmente por Gramsci, ha sido desechado por algunos teóricos porque se ha utilizado de forma confusa, ya sea equiparándolo con consenso o dominación ideológica, ó viéndolo como un producto acabado, estático e inamovible. Así entendida, la hegemonía pierde su poder explicativo y se aleja de lo planteado por Gramsci, por lo que Roseberry señala que la hegemonía tiene que ser entendida procesualmente, en construcción y continuo debate: “Lo que la hegemonía construye no es, entonces, una ideología compartida, sino un marco común material y significativo para vivir a través de los órdenes sociales caracterizados por la dominación, hablar de ellos y actuar sobre ellos” (Roseberry, 2002, p. 220). Los procesos hegemónicos se ubican en situaciones plurales y desiguales, tanto espacial, como temporal y socialmente y nos ayudan a entender la dinámica interna de los campos de fuerzas en los que se desenvuelven los individuos y los grupos, que no son algo que haya surgido en el presente, sino que están enraizados en un pasado a través del cual se han acumulado conocimientos y se han construido esquemas culturales. El reconocimiento de la fragilidad de la hegemonía permite entender los procesos de negociación de las relaciones de poder y ubicar históricamente las luchas y negociaciones que se viven en el presente.
También es importante reconocer que la forma en que diferentes grupos o individuos interpretan e interactúan con el mundo depende en buena medida de su experiencia, es decir, de la forma en que los eventos locales, nacionales y globales impactan su forma de vida en función del lugar que ocupa de acuerdo a características tales como género, ocupación, edad, ubicación social, etcétera. El acceso diferenciado al poder y la riqueza provoca que diferentes grupos experimenten un mismo evento en formas diversas.
Si consideramos que la tradición no es una simple supervivencia inerte del pasado, sino un marco de referencia manipulable, entonces podemos identificar que, al interior de un campo de fuerzas, los grupos que lo conforman tienen la posibilidad de construir tradiciones selectivas, entendidas como “versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado, que resulta entonces poderosamente operativo dentro del proceso de definición e identificación cultural” (Williams, 1997, p. 137). La experiencia diferenciada que se tiene contribuye a construir una versión selectiva de la tradición que da sentido al presente que se vive. Lo anterior no quiere decir que exista unatradición, sino que es en función de las desigualdades presentes que se interpreta el pasado y se elaboran explicaciones coherentes con la posición que se tienen en el campo de fuerzas.
Considerando lo dicho hasta el momento, el presente trabajo parte de la propuesta de análisis de Gilly, reconociendo que el análisis etnográfico conjuntado con el histórico es sumamente útil para comprender las luchas y el comportamiento político de los pueblos indígenas de nuestro país. La etnografía histórica consiste en la unión de la metodología propia de la antropología –la etnografía– con la utilización de datos históricos –de archivo–, con el fin de desentrañar la presencia del pasado en el presente. Así, “la etnografía se vuelve una forma de análisis de documentos históricos” (Roth, 2004, p. 11); lo que está vigente en la mente de los vivos nos sirve para analizar los documentos históricos, cuestionándolos para conocer la permanencia, olvido o resignificación de eventos, personajes y lugares. Este ejercicio analítico se basa en el reconocimiento de que el presente y el pasado están atravesados por procesos de diferenciación política que sirven de trasfondo a la forma en que se experimenta el presente, así, se busca que la etnografía histórica relacione “las experiencias de las personas a los procesos y luchas históricas que produjeron el presente, y que vislumbre las maneras en que se imaginan su futuro” (Gómez, 2003, p. 55).
Al recurrir a este método, reconocemos que uno de los principales problemas en el análisis histórico es que hay voces silenciadas (Archila, 2005, p. 294) por los documentos y lo que buscamos es reconocerlas a través de recurrir a la memoria, a la historia oral. Como ha escrito Jorge Aceves, el principal insumo con el que se trabaja en la historia oral es la memoria, lo que le da un carácter propio a su uso. “Los testimonios de la memoria no sólo narran hechos, también aportan formas de ver y pensar el mundo […] la manera como las personas recuerdan el pasado, describen su presente y vislumbran su futuro, está persistentemente enmarcada por el entorno social de su existencia y su ubicación social” (Aceves, 1999, p. 110). Al invocar la memoria de las personas estamos trayendo al presente interpretaciones de interpretaciones (en términos de Clifford Geertz) y observamos la construcción de recuerdos de manera selectiva, a través de los cuales la gente recuerda y olvida lo que desde su presente parece ser lo más conveniente.
Ahora bien, para el caso de la historia oral se identifican diferentes metodologías, así como formas de aplicación. En el caso de las metodologías, Fraser identifica tres: (1) la hermenéutica: en donde “la recuperación de los hechos como tal es menos importante para esta línea de investigación que la significación de los hechos”; (2) la etnosociológica: que utiliza “los relatos de vida con la finalidad de investigar las relaciones, normas y procesos que estructuran y mantienen la vida social”; y (3) la perspectiva de Niethammer: “el campo de investigación consiste en indagar las configuraciones previas que forman las pre-estructuras para una praxis futura –el campo del subconsciente socio-cultural que trasciende la transferencia consciente entre la experiencia corno conocimiento y la experiencia como la capacidad de comprender y actuar–” (Fraser, 1993, pp. 82-83, 89). A este respecto, en el presente trabajo retomamos elementos de la perspectiva hermenéutica, pues interesa conocer el significado de los hechos para los sujetos, pero también se ubican los fenómenos dentro de la estructura social, por lo que se realiza un análisis desde la perspectiva etno-sociológica.
Finalmente, respecto a las formas de aplicación de la historia oral, Archila (2005) a identificado cuatro: (1) como fuente oral que complementa las fuentes escritas; (2) como literatura testimonial, en donde funciona como forma de darle voz los subalternos y acercarse a sus formas de vida; (3) como investigación acción, en donde se concibe a la historia oral como medio para empoderar al pueblo con la ayuda del investigador; y, (4) como taller de liberación a través de la apropiación de este tipo de metodologías por parte de la gente, y tomando como ejemplo el Taller de Historia Oral Andina (thoa), impulsado por Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia. En el presente trabajo nos movemos en el ámbito de la aplicación de la historia oral como literatura testimonial, iniciando aún el camino hacia las otras dos formas, mismo que será abordado hacia el final del trabajo.
Teniendo como trasfondo las ideas planteadas en las páginas precedentes, a continuación pasamos a revisar los usos de la memoria y las formas de negociación de las relaciones de poder en un contexto interétnico: la Sierra Nororiental de Puebla.
Contextualización de la Sierra Nororiental de Puebla
La Sierra Norte de Puebla está conformada actualmente por 63 municipios, los cuales han sido divididos por el gobierno del estado de Puebla en dos zonas para su mejor manejo: 28 pertenecen a la sierra Nororiental y los 35 restantes a la Sierra Norte. Sus límites son: al Sur con los municipios de Libres, Ocotepec, Cuyoaco y Tepeyahualco, al Este con los estados de Hidalgo y Tlaxcala, al Oeste con el estado de Veracruz y, al Norte con los estados de Veracruz e Hidalgo (figura 1).
La Sierra Norte de Puebla forma parte del área meridional de la Sierra Madre Oriental, caracterizándose por “elevaciones promedio de 500 a 2000 msnm, relieve quebrado, abundancia de agua, mucha vegetación y clima templado, aunque muy fluido por la humedad ambiente, que es mayor durante la principal estación lluviosa de junio a septiembre” (García, 2005, p. 26). Aunque la Sierra comparte elementos geográficos similares y sus habitantes se denominan a sí mismos como serranos para diferenciarse del resto de los poblanos, es importante destacar las diferencias que en ella se encuentran.
En el caso de la Sierra Norte de Puebla su papel como zona de transición ha sido vital debido a que vincula a la zona comercial del puerto de Veracruz con el centro del país, lo que desde la época prehispánica se ha traducido en una vida cultural y comercial cosmopolita e intensa, a pesar de lo accidentado de su geografía. En términos culturales, la Sierra Norte de Puebla se caracteriza por ser una región multiétnica. Bernardo García (2005) señala este carácter e identifica la influencia de Teotihuacan, Cholula, Tula y Tajín en la conformación de la tradición cultural serrana, así como la presencia de pobladores otomíes, totonacos, tepehuas y nahuas. En la actualidad cinco grupos étnicos la habitan: nahuas y totonacos en el centro y oeste; tepehuas en los límites de los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz, otomíes en el noroeste y mestizos en toda la sierra.
En el presente trabajo nos centramos en la Sierra Nororiental de Puebla, en donde encontramos la interrelación, principalmente, de población totonaca, nahua y mestiza. Lourdes Arizpe señala que la llegada de los nahuas a la Sierra Norte de Puebla ocurrió por la gran carestía de 1454 que se vivió en el Valle de México. Pero la autora añade además que fueron dos los grupos nahuas que migraron en el siglo xv: “los hablantes de la lengua náhuatl, que se desplazaron de la Altiplanicie central por los valles de Pachuca y Tulancingo hasta asentarse en las inmediaciones de Huauchinango y Zacatlán –donde se les encuentra actualmente–, y los de lengua náhuat, que vinieron del centro y sur del estado de Puebla y ocuparon el sureste del macizo: los municipios de Teziutlan y Tlatlauqui, Zacapoaxtla, Cuetzalan y otros (Arizpe, 1973, pp. 29-30). Así, la llegada de grupo nahuas a la sierra inició el proceso de nahuatlización de la región, pero, como señala Bernardo García (2005) el pueblo serrano por excelencia es el totonaco.
Acerca del contacto de los totonacos con los españoles contamos con los registros hechos por Bernal Díaz del Castillo en su “Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España”, donde relata el encuentro de Cortés con “el cacique gordo” de Cempoala y las quejas que él hace a Cortés respecto al mal trato que recibían los totonacos por parte de “Montezuma”, así como de la entrega de “cuatrocientos indios de carga” que sirvieron a los españoles para llevar sus pesadas cargas en la travesía al centro (Díaz, 2006). Este recibimiento realizado por el cacique gordo de Cempoala lleva a Krickeberg (2003) a señalar que los españoles, al igual que los aztecas, consideraron a los totonacos como “objetos de explotación” al utilizarlos como cargadores y fuente de alimentos, debido a la fertilidad y exuberancia de su territorio.
Cabe destacar que al momento del contacto de los españoles con los totonacos, su territorio era muy extenso, abarcando buena parte de la costa del Golfo: desde el río Cazones al Norte hasta el río de la Antigua al sur, y Pahuatlan, Acaxochitla y Zacatlan al oeste y el Golfo al este (Kelly/Palerm, 1952). Con la llegada de los españoles el territorio de los totonacos inició un lento, pero letal proceso de transformación, en donde la creación de los pueblos de indios generó la eliminación de la forma de organización a través del altepetl y dio cabida a una larga historia de luchas entre los pueblos cabecera y los pueblos sujetos por mantener el control del territorio y los órganos de gobierno interno, tal como muestra el importante estudio de Bernardo García Martínez (2005).
Así, el proceso de colonización impulsado por los españoles llevó a la reducción de su territorio, quedando limitado al Centro Norte de Veracruz y Norte de Puebla para mediados del siglo xx, tal como lo muestra la figura 2, que forma parte del clásico estudio sobre el Totonacapan realizado por Isabel Kelly y Ángel Palerm (1952).
Observamos también que, aunado a este achicamiento y transformación de las formas de organización del territorio de los totonacos, desde la época colonial se da una división en su territorio que distingue a la zona costera de la serrana, en donde la dificultad de la geografía serrana permitió que no se produjera “la rápida aculturación que sucedió en la costa” (Chenaut, 1995, p. 26). Por otra parte, otro de los elementos que empezó a delinear diferencias en el Totonacapan fue “la integración del distrito de Tuxpan (que comprendía los partidos de Tuxpan y Chicontepec) al territorio veracruzano” (Chenaut, 1995, pp. 35-38) en 1853. Esta situación dividió al Totonacapan poblano y al Veracruzano, lo cual implicó la “implantación de dos proyectos políticos, sociales, culturales y económicos diferentes en torno a situaciones como la propiedad de la tierra, donde Veracruz era de alguna manera el laboratorio de la Reforma, mientras que en la Sierra de Puebla la privatización de las tierras comunales se realizó hacia los años de 1870 y 1885 (Masferrer, 2006, p. 166).
La configuración geopolítica de la Sierra de Puebla fue también un factor importante en esta división. Guy Thomson (2010) señala que la división de Veracruz en 1853 y el reconocimiento de Tlaxcala como estado libre dejaron a la Sierra desconectada del centro del estado de Puebla y fragmentada políticamente. No obstante, en términos fiscales e institucionales la Sierra no se mantuvo tan aislada, lo cual generó que la población de esta región tuviera capacidad de negociación con el gobierno central de Puebla para pedir que a cambio del cumplimiento de las obligaciones fiscales y militares de la población, se les diera cierto grado de autonomía política. Aún más, la herencia colonial descrita por Bernardo García Martínez (2005) consistente en la tendencia de los pueblos sujetos de luchar por la secesión de sus cabeceras se siguió reproduciendo en la Sierra, agregando ahora argumentos de participación ciudadana y defensa de la nación ante las turbulencias del siglo xix. Es en este contexto surge una interpretación particular del liberalismo en la Sierra, que tenía como base de operaciones a Tetela y era liderado por Juan Crisóstomo Bonilla, Juan N. Méndez y Juan Francisco Lucas (Los Tres Juanes), que buscó implementar un liberalismo que respetara las formas de organización locales. A este respecto, Thomson señala que “fue precisamente esta costumbre colonial de desafiar y negociar con las más importantes autoridades, de intercambiar contribuciones como el servicio militar o fiscalidad por el reconocimiento de la autonomía local que resultó ser una baza para los líderes de la Sierra (Thomson, 2010, p. 20).
En este sentido, la estrategia seguida por los totonacos de la Sierra para mantener su autonomía frente a la expansión de la naciente nación mexicana consistió en negociar con el gobierno central, aunque hubo cierta participación en movimientos sociales como el emprendido por Serafín Olarte, y posteriormente su hijo Mariano, en la Sierra de Papantla.
Así, durante finales del siglo xix la población del Totonacapan poblano vivió bajo la égida de los Tres Juanes, junto con los demás pueblos de la Sierra. Posteriormente, a la muerte de Juan Francisco Lucas, el último y más influyente de los Tres Juanes, tomaron el poder los hermanos Elpidio y Gabriel Barrios (Brewster, 2010), quienes iniciaron un fuerte cacicazgo en la Sierra, coordinando la ejecución de obra pública en la región y estableciendo un sistema de control que incluía el establecimiento de pequeñas familias caciquiles en los municipios para así formar un circuito de control sobre la población de la región.
Dicho circuito se mantuvo durante buena parte del siglo xx, teniendo como ejes rectores a municipios como Xicotepec de Juárez, Huauchinango, Zacatlan y Zacapoaxtla. En el caso particular de Zacapoaxtla contamos con el estudio de Luisa Paré (1986), realizado durante la década de 1970, en donde señala que algunos de los factores de dependencia de la población de la Sierra Norte con respecto a los caciques locales y regionales eran: (1) ausencia de industria coloca al comercio como principal actividad económica, (2) falta de vías de comunicación, (3) baja producción y necesidad de endeudarse por parte de los pequeños productores, (4) el establecimiento del monocultivo y la consecuente dependencia a los precios del café (Paré, 1986, p. 41). Asimismo, la autora señala que los caciques, principalmente mestizos, supieron aprovechar instituciones sociales como el compadrazgo y la producción de aguardiente para mantener su dominio sobre la población, así como del control de la institución municipal para mantenerse en el poder dentro de los márgenes de la legalidad. Además, otro rasgo característico de este sistema fue el retraso en la construcción de vías de comunicación, principalmente en la región totonaca de Puebla.
Esta situación provocó dos procesos paralelos. Por un lado, se dio la dependencia económica y política de la población totonaca a los caciques. Por el otro, se reprodujeron prácticas culturales propias de los totonacos.
Cabe destacar que durante el siglo xx la estructura de comunicación fue muy importante, para lo cual se utilizaban los antiguos caminos de terracería y la actividad de la arriería cobró vital importancia en la región. Una vez que se inició la construcción de carreteras esta situación cambio y se comenzó a transformar la geográfica serrana. Así, se delineó una nueva división de la Sierra Norte poblana y en particular de los municipios totonacas del estado, en donde se identifican claramente tres ejes: “la carretera México-Tuxpan y el desarrollo petrolero en Poza Rica dieron surgimiento a un eje económico centrado en Huauchinango-Xicotepec, que dividió el occidente de la Sierra totonaca y dejó marginado a Pahuatlan-Tlacuilotepec. La carretera de Teziutlan-Tlatlauquitepec a Tenampulco definió un margen oriental muy vinculado con Veracruz, mientras que la carretera interserrana configuró dos centros rectores, Zacapoaxtla-Cuetzalan y Zacatlán-Ahuacatlán-Tepango” (Masferrer, 2004, p. 22), dejando fuera al otrora centro liberal de Tetela.
En este mismo orden de ideas, Emilia Velázquez (1995) realizó un importante estudio en el Totonacapan a finales del siglo xx con el fin de identificar la dinámica regional con referencia a la generación de centros rectores y circuitos de intercambio comercial a partir de la arriería y los mercados. En dicho trabajo, la autora propone una zonificación que considera criterios fisiográficos, productivos, poblacionales y de tenencia de la tierra, resultando cuatro demarcaciones en el Totonacapan: Sierra Norte de Puebla, Llanura Costera, Sierra de Papantla y tierras bajas del Norte de Puebla (figura 3).
La mayor parte de los municipios que Velázquez ubica en la zona de la Sierra Norte de Puebla se ubican dentro de la Sierra Nororiental de Puebla, y es ahí donde se conservan en buena medida las formas de vida de los totonacos y en donde centraremos el análisis de las formas en que la población de tres comunidades de dos municipios diferentes dirimen las relaciones de poder y observan las relaciones interétnicas a través de las negociaciones en torno a la institución municipal.
La memoria en las disputas por el territorio municipal
Como se señaló anteriormente, los municipios de la Sierra Nororiental de Puebla han recorrido un largo camino de reacomodos de sus fronteras a partir de su formación con la llegada de los conquistadores. Los españoles tomaron como base para la organización geopolítica los antiguos altepemeh2 que existían en el territorio mesoamericano. Bernardo García Martínez (2005) analizó en la década de 1980 las modificaciones del espacio de la Sierra, ubicando diferentes generaciones en el surgimiento de los pueblos y documentando las luchas de los pueblos sujetos por convertirse en cabeceras. Esta tendencia generó una dinámica de cambio geopolítico muy viva, lo que daba pie a la negociación de la institución municipal y a la generación de discursos que legitiman su control por parte de diferentes sectores de la población. En las páginas siguientes revisamos el caso de los usos de la memoria de pobladores de tres juntas auxiliares para aceptar o rechazar su pertenencia municipal y definir así su posición en torno a las relaciones de poder en la región.
El caso de San Antonio Rayón
Los actuales municipios de Jonotla y Tuzamapan formaban parte del mismo pueblo de indios: Xonotla.3 Desde principios del siglo xv estos dos pueblos entablaron una serie de disputas que tuvieron su desenlace en el surgimiento de los municipios de Zoquiapan y Tuzamapan en el siglo xix. A continuación abordamos el camino seguido para llegar a esta separación y las consecuencias sentidas hasta nuestros días de esos hechos.
En 1660 San Juan Xonotla (cabecera del pueblo) fue víctima de una epidemia en la que murió la mayor parte de su población y veinticinco años después su población se encontraba con una deuda de quinientos pesos e incapaz de sostener su iglesia. Por su parte, San Martín Tusamapan, uno de sus sujetos, mantenía cierta prosperidad, lo que llevó a que en 1687 el cura estableciera la parroquia en este lugar. Desde ese momento se denominó a Tusamapan como San Martín Xonotla. Entre 1694 y 1695, el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, encontró en San Martín ciento cincuenta familias, mientras que en San Juan sólo encontró ocho, por lo que respaldó la decisión del cura de mover la cabecera eclesiástica. No obstante, el alcalde mayor se opuso a ésta decisión. Los pobladores de San Juan se quejaron de la decisión del cura, mientras que mediante algunas investigaciones se supo que la gente de San Martín había iniciado un movimiento de secesión liderados por Juan Ortiz, Martín de la Cruz y Alonso Ignacio. Durante el siglo xviii hubo frecuentes peticiones de los habitantes de San Martín para conseguir su separación, cosa que nunca lograron. No obstante, tanto Xonotla como Tusamapan funcionaron como cabeceras políticas (García, 2005, pp. 285-287). En el presente se conserva en la memoria de los jonotecos de la cabecera municipal el robo de la campana de la iglesia, una imagen del Padre Jesús de las Tres Caídas y el archivo parroquial por parte de los de Tuzamapan (Rivera, 1999, pp. 62-64). Este recuerdo ha generado que los jonotecos llamen a los de Tuzamapan “los roba campanas”, así como constantes fricciones entre pobladores de las cabeceras de ambos municipios.
En la actualidad su territorio sigue siendo objeto de disputas entre la cabecera y sus subalternos, debido a la peculiar configuración del territorio del municipio de Jonotla, derivada de la participación de su población en las luchas entre conservadores y liberales durante el último tercio del siglo xix. En la Sierra Norte de Puebla se vivió lo que algunos autores han llamado “liberalismo popular” (Thomson y LaFrance, 1999; Mallon, 2002 y 2003), que consistió en una interpretación regional de los preceptos liberales a través de la cual quienes apoyaron su causa se convertían en sujetos de derecho sobre los usos del territorio. En ese sentido, los habitantes de los municipios de llevaron a cabo una reunión en 1873 a través de la cual habitantes de los municipios de Jonotla, Tuzamapan y Tenampulco decidieron repartir las tierras de la zona baja que se encontraban en sus manos entre los habitantes de estos tres municipios como premio a su participación a favor de la causa liberal.
A partir de ese hecho, el municipio de Jonotla quedó dividió territorialmente en dos zonas: la zona alta, donde se ubica la cabecera municipal, El Tozan, Ecatlan y Tepetitlan, habitada por población totonaca y mestiza; y la zona baja, donde se ubica la junta auxiliar de San Antonio Rayón, y las localidades de Paso del Jardín, Tecpantzingo, Xiloxochit y Pochotitan, habitada por nahuas y mestizos. En el presente, los pobladores de ambas zonas del municipio de Jonotla se encuentran distanciados geográfica y socialmente iniciando una disputa por el control del gobierno municipal a través de la recuperación de la memoria sobre el territorio.
San Antonio Rayón es una localidad que se pobló a finales del siglo xix e inició un rápido proceso de crecimiento hasta convertirse en centro rector de la zona baja del municipio de Jonotla. El fundador de la comunidad fue el señor Antonio Peña, quien puso un horno de teja y empezó a realizar una fiesta el día de su santo: “entonces venían de muchas partes y traían dinero, entonces pensaron hacer una imagen de San Antonio, para que el día de su santo de don Antonio ya se hiciera la fiesta para el santo también, y entonces hicieron la iglesita […]”.4 Entonces se generó un grupo de poder que dirigió los destinos de la zona baja a partir del control de la producción de caña, tabaco y ganado hasta la década de 1970, época en la que inició un fuerte proceso de lucha por parte de campesinos sin tierra que buscaban obtenerla.
A partir de la construcción de la memoria vinculada a una época de dominio por parte de la élite de San Antonio Rayón, algunos de los habitantes de esta junta auxiliar han impulsado la creación de un nuevo municipio que tendría como cabecera a Rayón. Esta idea es sustentada –además de en la separación geográfica– en el argumento de que la experiencia histórica de la zona baja vinculada a la emergencia de un grupo de poder familiar y a la producción ganadera, cañera, tabacalera y citrícola los separa de su actual cabecera, así como en el mantenimiento de prácticas de servicio y trabajo comunitario, y se expresa en la disputa por el control del gobierno municipal y en la construcción de obra pública. En su primera expresión, la electoral, dos candidatos de la zona baja han disputado la presidencia municipal argumentando que ya es tiempo de que se les considere, llegando a ser presidente una habitante de Paso del Jardín para el periodo 2008-2011, aunque abandonando la idea de independizarse y formar un nuevo municipio. En su segunda expresión, la de la construcción de obra pública, se observa principalmente en la construcción de escuelas y edificios públicos como la presidencia municipal y el auditorio, que son símbolos que dan identidad y prestigio.
Esta idea de formar un nuevo municipio no es apoyada por todos los pobladores de la zona baja, ya que algunos ven este acto como un intento por recuperar el control de la zona por parte de las familias poderosas. A su vez, los habitantes de la cabecera municipal de Jonotla no ven con buenos ojos esta separación pues recuerdan que el territorio de Jonotla fue basto en épocas pasadas y que si la distribución actual es discontinua se debe a decisiones personales tomadas por los jefes políticos del siglo xix, quienes “jugaron un papel importante en la redistribución de los terrenos del Estado. Eran terrenos ociosos ¿por qué? Porque a la gente que se les dio no se daban abasto para trabajar. Entonces ya la gente que se fue a poblar allá, desmonto, sembró, hicieron terrenos aptos para el ganado y fue ya como se quedaron ahí, pero la jurisdicción sigue siendo del municipio. A Jonotla”.
Para los pobladores de la cabecera municipal es claro que su territorio histórico ha sido mutilado por las presiones de sus subalternos, iniciando por las modificaciones hechas desde la época colonial y continuando por las tendencias separatistas de las comunidades de la zona baja. Para los habitantes de San Antonio Rayón la memoria sobre su territorio legitima su aspiración de ser cabecera. Observamos entonces, en el caso del municipio de Jonotla la utilización selectiva de la memoria en función de la posición social desde la que se lee el presente, negociándose la territorialidad especifica del municipio en la búsqueda de un mayor control de los recursos sociales, económicos y naturales ligados al territorio.
El caso de San Juan Ozelonacaxtla
El municipio de Huehuetla es un municipio eminentemente totonaco. Al igual que el municipio de Jonotla, tiene una conformación territorial discontinua, pero su origen se encuentra en un proceso histórico distinto: el municipio de Huehuetla adquirió esta categoría en el año de 1880, al separarse de Olintla –su antigua cabecera– junto con la localidad de Caxhuacan, que hasta ese año había pertenecido al municipio de San Miguel Atlequizayan y ahora se unía a Huehuetla. En esos años, San Juan Ozelonacaxtla pertenecía al municipio de Atlequizayan, pero en 1937 sus pobladores solicitan su adición a Huehuetla. En el año de 1951, Caxhuacan se separó de Huehuetla para convertirse en municipio, dejando a San Juan Ozelonacaxtla aislado del resto de su territorio municipal.
Cuando en la década de 1930 los habitantes de San Juan Ozelonacaxtla decidieron unirse al municipio de Huehuetla lo hicieron pensando en que este municipio representaba una mejor opción para enfrentar los conflictos armados de la posrevolución pues tenía mayor fuerza militar y había más “gente de razón” que en Atlequizayan. Una vez pasada esta década, y consumado el triunfo del bando avilacamachista, inició el cacicazgo de este grupo político familiar. Se estableció un sistema de redes caciquiles en la Sierra, donde la población mestiza dominó a la población nahua y totonaca.
En el caso del municipio de Huehuetla, surgieron conflictos entre las élites mestizas de la cabecera del municipio y la de Caxhuacan. Uno de los ex presidentes del municipio, Abelardo Bonilla, durante finales de la década de 1940 y principios de la 1950 fue diputado local y desde ahí impulso la independencia de su lugar de origen para generar un nuevo municipio: Caxhuacan. Esta anhelo fue conseguido en 1951, con el nombramiento del Congreso como municipio libre y el estableciendo de la junta municipal. Pero lo interesante aquí es resaltar el proceso de toma de decisión que siguieron los pobladores de San Juan Ozelonacaxtla, que se veían en el dilema de aceptar unirse al nuevo municipio o quedarse con Huehuetla, aunque esta última opción significaba quedar aislados de su territorio municipal.
Las opciones eran claras y los argumentos a favor y en contra también, pero lo que finalmente inclinó la balanza para quedarse con el municipio de Huehuetla fue la defensa de la identidad étnica. La élite mestiza de Caxhuacan desde sus inicios impulso la idea entre los pobladores de este lugar de que una limitante para el desarrollo de su pueblo era la cultura totonaca y que por lo tanto debería ser erradicado este idioma y las prácticas culturales asociadas con su forma de ver el mundo. Por otro lado, la élite mestiza de Huehuetla oprimía económica y políticamente a los totonacos, pero no era tan tajante en la eliminación de su identidad cultural. Así, los pobladores de San Juan prefirieron mantener su filiación municipal en Huehuetla para así mantener seguir reproduciendo su cultura, como una estrategia para defenderse de las actitudes discriminatorias y beligerantes de los de Caxhuacan. Aún hoy los pobladores de San Juan hablan de este proceso:
Siempre los de Caxhuacan no nos miran muy bien, siempre hay habladas. Cuando estudiaron mis hijos allá (porque aquí sólo había hasta cuarto año) salían por la noche de Caxhuacan, pero hay unos que venían a echar piedras viendo que es de San Juan el alumno, no se quieren, no nada más a mis hijos. Ahí en Caxhuacan nada más nos miran, no sé por qué no nos quieren. Creen que son superiores que uno […]. Nosotros íbamos a Huehuetla a hacer compras los domingos. Entonces, cada que pasaba uno por ahí no podía llevar uno a una señora porque ahí es donde empiezan ellos a escupir delante de su señora, entonces cómo queda uno […].5
En los hechos la lejanía con Huehuetla permitió a los de San Juan tener cierta autonomía en la toma de decisiones sobre la organización de la población en la comunidad, además de que les ayudo a mantener su identidad totonaca. No obstante, actualmente algunos sectores de la población ven como problemática la lejanía, pues señalan que eso no les permite hacer trámites para recibir ciertos apoyos o para enterarse de los programas que existen. En este nuevo escenario surge como posibilidad volverse a separar de su municipio, pero integrarse a Caxhuacan sigue siendo una opción descartada.
El caso de la fallida junta auxiliar de Melchor Ocampo
En este último caso que revisamos habla de la estrategia que un grupo de migrantes nahuas siguieron para lograr la creación de una junta auxiliar dentro del municipio de Huehuetla (totonaco). Como resultado de las luchas armadas de finales del siglo xix, llegaron a las tierras de la zona caliente de la Sierra Nororiental diferentes grupos de personas de las tierras altas que iban huyendo de la violencia generada en esa zona. Estos grupos de personas se establecieron en diferentes terrenos de los municipios totonacos de la zona de transición a la costa y formaron ahí sus familias.
Para mediados del siglo xx, los herederos de los primero grupos de migrantes ya se habían establecido en las nuevas tierras y habían creado comunidades enteras que poco a poco empezaban a demandar más servicios. Éste fue el caso de la población de Chilocoyo, quienes en agosto de 1950 solicitaron al congreso del estado la elevación de su comunidad a la categoría de junta auxiliar con el nombre de Melchor Ocampo. En el texto del oficio girado al Congreso, los solicitantes hacen el recuento del proceso migratorio vivido por sus padres, pero sobre todo enfatizan que esa historia migratoria:
Puede repetirse dentro de nuestra heroica raza Azteca que en una época para todos bien recordada buscó y fundó a la gran Tenochtitlán y que fue la creadora del reino disputado después por los españoles y defendida por Cuauhtémoc; así nosotros y como antes decimos descendientes de una raza nómada, quedamos constituidos ciudadanos responsables de nuestras obligaciones y constituidos ciudadanos responsables de nuestras obligaciones y consientes de nuestros derechos en esta ranchería […].6
El texto concluye solicitando el cambio de categoría política fundamentándose en los derechos que la población tiene dado su pasado. En septiembre del mismo año el congreso aprobó la solicitud y se elevó a junta auxiliar el pueblo de Chilocoyo, cambiándole el nombre a Melchor Ocampo. Sin embargo, en las semanas subsiguientes un grupo de inconformes de la misma localidad pidió al congreso la revocación del decreto pues en la solicitud de no habían participado todos los habitantes y el nombramiento fue removido. Actualmente existen dos comunidades: Chilocoyo del Carmen y Chilocoyo de Guadalupe, resultado de aquella solicitud fallida para la creación de una junta auxiliar.
Pero lo que interesa rescatar de este documento es el uso del discurso indigenista apropiado por parte de los pobladores nahuas de la ranchería de Chilocoyo, en donde se refieren a sí mismos como herederos de los aztecas –que por lo demás, no son los mismos que los nahuas de la Sierra Norte de Puebla– y enfatizan el pasado de aquella civilización para presentarse a sí mismos como herederos legítimos de su esplendor y futuros introductores de la modernidad a la tierra que ahora piden sea considerada como junta auxiliar.
Reflexión final
La historia a contrapelo planteada por Gilly (2006) busca dar voz a los silenciados. Con un enfoque que enfatiza el conflicto y la negociación de la hegemonía en la vida cotidiana se busca dar explicación a los procesos del pasado y a las formas en que la memoria es recuperada, reconstruida y reinterpretada desde el presente. A través del uso de la etnografía histórica esto es posible, introduciéndonos al movedizo terreno de la historia oral.
Los casos presentados en las páginas precedentes son ejemplos de decisiones tomadas por actores subalternos en torno a las negociaciones de la institución municipal. En ellas se observa el uso selectivo de la memoria, donde se recuerda la forma en que diferentes miembros de la sociedad caracterizan y tratan a los otros. Pero además, se observan formas de rebelión y uso intencionado de las ideas que la élite construye sobre los subalternos.
En el caso del municipio de Jonotla el origen de su conformación territorial se encuentra en la participación de la población nahua y totonaca dentro de las luchas liberales del siglo xix, en donde la población indígena de la sierra participó con los liberales no por defender sus ideales, sino para tener herramientas para salvaguardar su territorio y su autonomía cultural. En el presente los pobladores de San Antonio Rayón hacen uso de sus recuerdos para luchar por constituirse en un nuevo municipio y separase así de una sección de su municipio que consideran alejada histórica y socialmente de su propia experiencia. En este municipio no se observan elementos étnicos en las disputas por el municipio.
Por otro lado, en el caso de la junta auxiliar de San Juan Ozelonacaxtla salta a la vista la defensa de la autonomía cultural como base fundamental de las decisiones tomadas por la gente al momento de elegir su pertenencia municipal. Con sus acciones los sanjuaneros contradicen día a día el discurso de que “lo totonaco” limita el crecimiento y la buena organización de una comunidad y se contraponen a la élite mestiza de Caxhuacan que les ha tratado con desprecio, pero de quienes se han mantenido alejados gracias a su pertenencia al municipio de Huehuetla.
Finalmente, el caso de la experiencia de los habitantes de Chilocoyo es ejemplo del uso de que los grupos subalternos realizan del doble discurso de las élites de la Sierra Nororiental de Puebla. En ese discurso, por un lado se enaltece el pasado “azteca” de México, pero por el otro se denigra el presente nahua y totonaco. A sabiendas de esto, los nahuas de Chilocoyo establecen para sí mismos una filiación azteca –aunque en la realidad no existe tal cosa– para así argumentar sus derechos “ciudadanos” para cambiar la categoría política de su comunidad. A pesar de que esta demanda no se logro debió a conflictos internos de la comunidad, el corto periodo en el que logran esta categoría es muestra de la puesta en marcha de estrategias de negociación por parte de los grupos subalternos de la Sierra Nororiental.
Para finalizar, quisiera recalcar junto con Walter Mignolo que “la tradición oral no es sólo una nueva ‘fuente’ para la historiografía. Es ella misma producción de conocimiento” (Mignolo, 2002, p. 206).
Referencias
Aceves, J. (1999). La memoria convocada. Acerca de la entrevista en historia oral. Secuencia: Revista de Historia y Ciencias Sociales, nueva época, 43, 109-116.
Archila Neira, M. (2005). Voces subalternas e historia oral. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 32, 293-308.
Arizpe, L. (1973). Parentesco y economía en una sociedad nahua: Nican Pehua Zacatipan. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Brewster, K. (2010). Militarismo, etnicidad y política en la Sierra de Puebla: 1917-1930. Puebla/México: Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado de Puebla/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Ediciones de Educación y Cultura.
Chenaut, V. (1995). Aquellos que vuelan: Los totonacos en el siglo xix. México: Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social/Instituto Nacional Indigenista.
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (sin fecha). Índice de reemplazo etnolingüístico. México: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Recuperado de http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=157&Itemid Díaz del Castillo, B. (2006). Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. México: Editores Mexicanos Unidos.
García Martínez, B. (2005) [1987]. Los pueblos de la sierra: El poder y el espacio entre los indios del Norte de Puebla hasta 1700. México: El Colegio de México.
Fraser, R. (1993). La historia oral como historia desde abajo. Ayer, 12, 79-92.
Gilly, A. (2006). Historia a contrapelo: Una constelación. México: Era.
Gómez Carpinteiro, F. J. (2003). Gente de azúcar y agua: Modernidad y posrevolución en el suroeste de Puebla.Zamora/Puebla: El Colegio de Michoacán/Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
González Bonilla, L. A. (1942).Los totonacos. Revista Mexicana de Sociología, 4(3), 81-101.
Kelly, I. y Palerm, A. (1952). The Tajin Totonac: Part I. History, subsistence, shelter and technology. Washington: Institute of Social Anthropology, Smithsonian Institution.
Krickeberg, W. (2003). Las antiguas culturas mexicanas (12a. reimpresión). México: Fondo de Cultura Económica.
Mallon, F. E. (2002). Reflexiones sobre las ruinas: Formas cotidianas de formación del Estado en el México decimonónico. En G. M. Joseph/ D. Nugent (compiladores). Aspectos cotidianos de la formación del Estado (pp. 105-142). México: Era.
Mallon, F. E. (2003). Campesino y Nación: La construcción de México y Perú poscoloniales. San Luis Potosí/Zamora/México: El Colegio de San Luís/El Colegio de Michoacán/Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social.
Masferrer Kan, E. (2004). Totonacos. México: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Masferrer Kan, E. (2006). Cambio y continuidad: Los totonacos de la Sierra Norte de Puebla. Xalapa: Gobierno del Estado de Veracruz.
Mignolo, W. (2002). El potencial epistemológico de la historia oral: Algunas contribuciones de Silvia Rivera Cusicanqui. En D. Mato (coordinador). Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder (pp. 201-212). Caracas: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales/Comisión de Estudios de Posgrado, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela.
Morales Lara, S. (2008). Estudios lingüísticos del Totonacapan. Anales de Antropología, 42, 201-225. México: Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México.
Paré, L. (1986). Caciquismo y estructura de poder en la Sierra Norte de Puebla. En R. Bartra/et al. Caciquismo y poder político en el México rural (pp. 31-61). México: Siglo Veintiuno Editores/Instituto de Investigaciones Sociológicas, Universidad Nacional Autónoma de México.
Rivera Sierra, A. (1999). Ka’xunik es mi pueblo… Jonotla. Jonotla: H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jonotla.
Roseberry, W. (1998). Cuestiones agrarias y campos sociales. En S. Zendejas/P. De Vries (editores). Las disputas por el México rural: Transformaciones de prácticas, identidades y proyectos (pp. 73-97). Zamora: El Colegio de Michoacán.
Roseberry, W. (2002). Hegemonía y lenguaje contencioso. En G. M. Joseph/ D. Nugent (compiladores). Aspectos cotidianos de la formación del Estado (pp. 213-226). México: Era.
Roth Seneff, A. (editor) (2004). Recursos contenciosos: Ruralidad y reformas liberales en México. México:El Colegio de Michoacán.
Thomson, G. P. C. (2010). La Sierra de Puebla en la política mexicana del siglo xix. México/Puebla: Ediciones de Educación y Cultura/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Thomson, G. P. C./LaFrance, D. G. (1999). Patriotism, politics, and popular liberalism in nineteenth-century Mexico: Juan Francisco Lucas and the Puebla Sierra. Delaware: Scholar Resources.
Troiani, D. (2007). Fonología y morfosintaxis de la lengua totonaca: Municipio de Huehuetla, Sierra Norte de Puebla. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Velázquez Hernández, E. (1995). Cuando los arrieros perdieron sus caminos: La conformación regional del totonacapan. Zamora: El Colegio de Michoacán.
Williams, R. (1997). Marxismo y literatura. Barcelona: Editorial Península.
1 “La categoría de valores considerada para fijar el grado de reemplazo etnolingüístico, es: Expansión acelerada: mayor a 2, Expansión lenta: entre 1.11 y 2, Equilibrio: entre 0.91 y 1.1, Extinción lenta: entre 0.51 y 0.9 y Extinción acelerada: menor o igual a 0.5” (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sin fecha, p. 2, n. 2).
2 Altepetl en singular, vocablo nahua que refiere al origen mítico común al combinar atl = agua y tepetl = cerro. La palabra totonaca –lengua dominante en los municipios abordados en este trabajo– que refiere a este mismo origen es chuchutsipi, de chuchut = agua y sipi = cerro.
3 Durante la época colonial Jonotla era denominado Xonotla, Tuzamapan y Tusamapan.
4 Habitante de San Antonio Rayón, 86 años, 3 de febrero de 2007.
5 Habitante de San Juan Ozelonacaxtla, 87 años, 9 de junio de 2009.
6 Exp. no. 2971. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Biblioteca del Congreso del Estado de Puebla. Año 1950, julio-diciembre. Exp. 2963-2977. Volumen 367. Vol. 1.
| En eumed.net: |
 1647 - Investigaciones socioambientales, educativas y humanísticas para el medio rural Por: Miguel Ángel Sámano Rentería y Ramón Rivera Espinosa. (Coordinadores) Este libro es producto del trabajo desarrollado por un grupo interdisciplinario de investigadores integrantes del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER). Libro gratis |
15 al 28 de febrero |
|
| Desafíos de las empresas del siglo XXI | |
15 al 29 de marzo |
|
| La Educación en el siglo XXI | |




