|
|
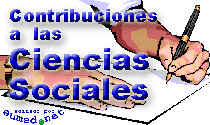
|
Yaritza Aldana Aldana
Resumen
La violencia es un fenĂłmeno que adquiere dimensiones mundiales. Se extiende y
propaga independientemente del nivel o status social. Son mĂşltiples las causas
que la originan y son las mujeres y las niĂąas las principales vĂctimas. Cuando
se vivencian situaciones de violencia intrafamiliar se afecta las relaciones
intrafamiliares y sociales de los miembros de la familia. Debe verse la
violencia como una de las mĂĄs crudas realidades que han vivenciado las mujeres
histĂłricamente.
La violencia es un fenĂłmeno extendido y mundial; pero no resulta fĂĄcil reconocer
que vivenciamos una situaciĂłn de violencia y mucho mĂĄs difĂcil es que intentemos
cambiarla. Resulta cierto que en el proceso de la violencia no son las mujeres
las Ăşnicas afectadas, pero serĂa un descuido no advertir que en la socializaciĂłn
androcĂŠntrica que sufren ambos sexos, no son precisamente los hombres los mĂĄs
perjudicados acerca de la violencia de gĂŠnero se han realizado numerosos
estudios. En LatinoamĂŠrica, 1993 por ejemplo, las investigaciones demuestran que
apenas un 2% de los hombres fueron maltratados por su pareja, solo un 23 % de
parejas tuvieron violencia cruzada, y en el 75 % de las parejas fue el hombre
quien maltratĂł a la mujer, como el resultado mĂĄs cruel del poder que desde lo
real y lo simbĂłlico otorga al hombre nuestra cultural patriarcal. Por otra
parte, la reseĂąa de 50 investigaciones, provenientes de todo el mundo, seĂąala
que entre un 10 % y 50 % de las mujeres han sufrido en algĂşn momento de sus
vidas un acto de violencia fĂsica.
En Cuba, gracias a la revoluciĂłn que ha permitido la introducciĂłn de la
perspectiva de gĂŠnero en el tratamiento de los problemas sociales, y en especial
los de las mujeres, ha podido llegarse a reconocer que la violencia contra ellas
como una violencia que las afecta desproporcionalmente en casi todo el mundo por
la sola condiciĂłn de pertenecer al sexo femenino, que inmensa en el contexto de
una cultura eminentemente patriarcal, las mujeres se sitĂşan, per. se, en una
posiciĂłn social subordinada con respecto a los hombres. He aquĂ que el
patriarcado como ideologĂa, sistema de relaciones sociales y sostĂŠn cultural de
las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres, sea la causa Ăşltima
de la violencia contra la mujer, como bien explica Proveyer Cervantes (2000).
La visibilizaciĂłn y cuestionamiento de la violencia de gĂŠnero constituye un
resultado de las luchas de las mujeres y muchos hombres en el mundo, que han
generado esfuerzos importantes de organizaciones internacionales, movimientos
sociales y gobiernos organizados para contribuir a erradicarla. En 1993, ademĂĄs
del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y los niĂąos en Viena,
tambiĂŠn se definiĂł en ese aĂąo por primera vez el concepto violencia contra las
mujeres en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas como cualquier
acto de violencia basado en el gĂŠnero que resulte o tenga como resultado, causar
un daĂąo o sufrimiento fĂsico, sexual o psicolĂłgico a las mujeres, incluyendo
amenazas de tales actos, coerciĂłn, privaciĂłn arbitraria de libertad, bien ocurra
en la vida pĂşblica o en la vida privada. AsĂ tambiĂŠn se expresa los tres
contextos especĂficos en los que ocurre y se legitima: la familia, la comunidad
y el Estado.
En 1998 se define la violencia de gĂŠnero como ejercicio de la violencia que
refleja la asimetrĂa existente en las relaciones de poder entre varones y
mujeres, y que perpetĂşa la subordinaciĂłn y desvalorizaciĂłn de lo femenino frente
a lo masculino (PANOS No.2, 1998). Esta definiciĂłn, contextualiza la violencia
contra las mujeres en el ĂĄmbito de la desigualdad relacionada con el gĂŠnero
desde una dimensiĂłn polĂtica, que trae consigo consecuencias desde lo social, lo
psicolĂłgico y la salud en general para las mismas.
Asumir, este concepto de violencia de gĂŠnero, y no otro, permite intrĂnsecamente
develar todo el complejo de significaciones que tras esta violencia se esconde y
que resulta vital descubrir en tanto constituye tambiĂŠn un problema polĂtico en
su esencia, aunque ella sea mĂĄs, en tĂŠrminos individuales, un proceso, pero que
finalmente no hace sino responder al contexto general del patriarcado como un
sistema simbĂłlico que determina un conjunto de prĂĄcticas cotidianas concretas,
que niegan los derechos de las mujeres y reproducen el desequilibrio y la
inequidad existente entre los sexos, cuya diferencia con otras formas de
violencia estriba en que es ella el factor de riesgo o vulnerabilidad es el solo
hecho de ser mujer (PANOS; 1998).
AĂşn hoy existe un gran debate alrededor de la terminologĂa adecuada sobre la
violencia basada en el gĂŠnero aceptada de forma universal. Se plantea que en los
paĂses latinoamericanos, por ejemplo, la mayorĂa de las leyes y polĂticas
emplean el tĂŠrmino âviolencia intrafamiliarâ para referirse principalmente a la
violencia contra la mujer perpetrada por su pareja, pero se considera que es un
concepto demasiado general que puede solapar cuestiones relativas a la violencia
que se prĂĄctica contra las mujeres, que van mĂĄs allĂĄ de lo grupal por su
complejidad desde diferentes dimensiones y construcciones.
La OrganizaciĂłn Panamericana de la Salud utilizĂł inicialmente el tĂŠrmino
âviolencia intrafamiliarâ, pero luego cambiĂł al empleo del concepto âviolencia
basada en el gĂŠnero o âviolencia contra las mujeresâ para referirse a toda la
gama de actos de los que comĂşnmente resultan victimas las mujeres y las niĂąas,
realizados tanto por su pareja y los miembros de la familia como individuos
ajenos a ella. En general, la mayor parte de las veces solo se habla de
violencia en aquellos casos en que es visible y se asocia con la lesiĂłn fĂsica,
por la cual esta forma de interpretar hace que solo los actos sangrientos y
letales sean considerados como violencia, y no asĂ otras formas igualmente
enajenantes y degradantes de la calidad de vida y la condiciĂłn humana como lo
constituye la violencia psicolĂłgica, sexual y otras menos perceptibles, con lo
que se invisibilizan de alguna forma muchos aspectos relevantes de la violencia
de gĂŠnero. A ello se aĂąade que no toda las mujeres vĂctimas de la violencia
denuncian sus situaciones y el alcance de las acciones para la lucha contra
ellas entonces se limita en medida considerable. A partir de esta circunstancia,
se le ha llamado internacionalmente epidemia invisible. SegĂşn PANOS, 1998, la
violencia de gĂŠnero causa mĂĄs muerte e incapacidades entre las mujeres de 15 a
44 aĂąos que el cĂĄncer, la malaria, los accidentes de trĂĄfico y la guerra.
Generalmente las personas asocian las violencias y el gĂŠnero, relacionando lo
primero con torturas, muertes; y lo segundo con femenino o masculino. Es difĂcil
que se manejen conceptos como fuerza, poder, control, maldecir, roles asignados
socialmente y asumidos, construcciĂłn social de lo que significa ser hombre o
mujer. Hoy dĂa la violencia se asocia a problemas de personalidad, dificultades
econĂłmicas y sociales. No se vincula a los estereotipos asignados a hombres y
mujeres. Es comĂşn hablar de un porcentaje alto de mujeres vĂctimas de la
violencia domĂŠstica.
En muchas relaciones que se vuelven violentas, es frecuente que el primer ataque
aparezca como un hecho aislado. En muchos casos, se desarrolla el ciclo de
violencia descrito por Leonore Walter PsicĂłloga norteamericana, quien lo
describiĂł en tres frases:
1- AcumulaciĂłn de tensiĂłn: enojo, discusiones, acusaciones, maldecir.
2- ExplosiĂłn de la violencia: pegar, cachetear, patear, herir, abuso sexual,
abuso verbal, y puede llegar hasta el homicidio.
3- PerĂodo de calma: que se le dice de luna de miel o de reconciliaciĂłn, el
hombre niega la violencia, se disculpa promete que no va a volver a suceder.
Generalmente, el abuso o maltrato se manifiesta de 3 formas (Artiles de LeĂłn,
J.I., 1998):
- Abuso emocional o psicolĂłgico; cuando alguien amenaza, humilla, aĂsla o
descuida a otra persona.
- Abuso fĂsico: cuando se lastima el cuerpo (le pegan, hieren, empujan a otra
persona).
- Abuso sexual: cuando alguien obliga a otra persona a participar en contra de
su voluntad en actos sexuales con o sin penetraciĂłn.
Numerosos estudios han demostrado que la mayor parte de la violencia domĂŠstica o
violencia intrafamiliar es violencia de gĂŠnero, traducida en violencia dirigida
de un hombre hacia una mujer o niĂąa. Aunque la violencia puede dirigirse en
contra de cualquier que tenga menos status o menor poder que el abusador,
incluyendo a niĂąos, hombres o madres y padres ancianos. (Artiles de LeĂłn, J.I.,
1998). Se entiende por violencia de gĂŠnero el ejercicio de la violencia que
refleja las diferencias en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y
que perpetĂşa la subordinaciĂłn y desvalorizaciĂłn de lo femenino frente a lo
masculino.
Se caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbĂłlico, que
determina un conjunto de prĂĄcticas cotidianas concretas, que niegan los derechos
de las mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad existente entre los
sexos. La diferencia entre este tipo de violencia y otras formas de agresiĂłn y
coerciĂłn estriba en que en este caso el factor de riesgo y vulnerabilidad es el
solo hecho de ser mujer (PANOS, 1998).
La construcciĂłn socio- histĂłrica del gĂŠnero encierra en su contenido
supeditaciĂłn, discriminaciĂłn y minimizaciĂłn de un sexo por el otro, y pone de
manifiesto una relaciĂłn de dominaciĂłn que trasciende todas las esferas de la
vida y que, sin lugar a dudas, favorece al hombre, contribuyendo a la
desvalorizaciĂłn de la condiciĂłn de mujer, en la mayorĂa de las sociedades.
Finkelhor (1985) indica que la victimizaciĂłn sexual y su amenaza son Ăştiles para
ejercer el control sobre la mujer, pues desde su punto de vista es un vehĂculo
para poder castigarla, ponerla en orden y socializarla dentro de una categorĂa
subordinada. Este mismo autor plantea que la victimizaciĂłn sexual:
âYa sea que funcione o no para mantener la dominaciĂłn masculina [...]
ciertamente resulta mĂĄs fĂĄcil la explotaciĂłn sexual de mujeres y niĂąos dentro de
una sociedad dominada por los hombres. En cualquier sociedad el sexo era una
mercancĂa de valor, y un grupo como puede ser el de los hombres, tratara de
arreglar las cosas de modo que pueda maximizar su acceso a ellas. Las creencias
culturales que sostienen un sistema de dominio masculino contribuyen a hacer a
mujeres y niĂąos vulnerables sexualmente. Por ejemplo, en la medida en que los
miembros de una familia son vistos como posesiones, en ese grado los hombres
pueden tomarse libertades, rara y comĂşnmente no detectadas con relaciĂłn a ellos.
El hecho de que la urgencia sexual masculina es vista como predominante y
necesitada de ser satisfecha, le permite al hombre justificar conductas
antisociales, tales como el abuso sexual. En un sistema de desigualdad sexual y
generacional grave, la mujer y los niĂąos no cuentan con los medios para
defenderse contra tal victimizacion.
La sociedad, la comunidad y las familias, asĂ como los numerosos vĂnculos que
establecemos a lo largo de nuestra vida, por lo general, propician la
desvalorizaciĂłn de la condiciĂłn de mujer y a una sobre valoraciĂłn, a veces sin
lĂmites, de lo masculino que se erige sin barreras como norma social, ademĂĄs de
asignar a las mujeres papeles sociales que la han llevado a ocupar una por sus
parejas (Heise, Ellsberg y Gottemoeller).
Nada de exageraciĂłn, sino de estadĂsticas, ahora mismo una mujer muere a causa
de un aborto clandestino, sufre los maltratos de su pareja, o es victima de una
violaciĂłn. La violencia contra la mujer es una cara fea, conformada por los mĂĄs
diversos rasgos, intemperancias en el hogar, prostitucion, embarazos forzados,
discriminaciones laborales, asesinatos, esclavitud sexual.
Mientras esto ocurre tanto en los paĂses desarrollados como en los paĂses en
desarrollo, una buena parte de los medios de comunicaciĂłn prefieren hurgar en la
vida de los famosos que emprender sĂłlidas campaĂąas de denuncia.
Transcurren los aĂąos, se celebran las cumbres, las promesas no faltan, continĂşan
los llamados a la comunidad internacional a evitar la violaciĂłn de las
libertades fundamentales de las mujeres, y pese a los esfuerzos de algunos
gobiernos, el problema persiste.
De ahĂ que se conozca la necesidad de abordar el problema de los derechos
humanos desde una perspectiva de gĂŠnero y en especial Hoy en los ojos de muchas
mujeres se refleja la tristeza, la angustia y el dolor de quienes sufren las
formas mĂĄs crueles de violencia, pero tambiĂŠn la esperanza de quienes confĂan en
que la justicia, llegara.
Conclusiones.
- La violencia basada en el gĂŠnero, constituye un problema complejo y entre
otros resulta un serio problema de salud.
- Es un fenĂłmeno que obedece a mĂşltiples causas, mediatizadas por factores
sociales, econĂłmicos, psicolĂłgicos, jurĂdicos, culturales y biolĂłgicos.
- El problema de la violencia debe verse como una de las mĂĄs acuciantes
realidades que han afrontado las mujeres histĂłricamente, una de las violaciones
mĂĄs flagrantes de los derechos humanos.
BibliografĂa.
1. Astelarra, Judith. ÂżLibros e iguales? Sociedad y polĂtica desde el feminismo.
La Habana: Ciencias Sociales, 2005.
2. Bretrovide Dopico, Sonia. Violencia y desechos humanos para las mujeres. En:
Revista SexologĂa y Sociedad. AĂąo 9, No.21, abr., 2003.
3. Colectivo de autores. Creando una cultura que diga no a la violencia contra
la mujer. En: Revista SexologĂa y Sociedad. AĂąo 8, No.19, ago., 2002.
4. Colectivo de Autores. Salud y violencia de gĂŠnero. En: Revista SexologĂa y
Sociedad. AĂąo 6, No.15, ago., 2000.
5. GonzĂĄlez, Alicia. Sexualidad y gĂŠnero alternativas para su educaciĂłn antes
los retos del siglo XXI: reflexiones acerca de las causas de la asimetrĂa de
poder entre los sexos. / Beatriz Castellanos. La Habana: CientĂfico â TĂŠcnica,
2003.
6. GonzĂĄlez, Blanca. Los Estereotipos como factor de socializaciĂłn en el gĂŠnero.
En: Revista Comunicar. No.12, mar. Grupo Comunicar. Colectivo Andaluz para la
educaciĂłn en medios de comunicaciĂłn, EspaĂąa. p.79-88.
7. HernĂĄndez GarcĂa, Yuliuva. De vĂctimas y perpetradores de mujeres y hombres.
Tesis en opciĂłn del tĂtulo de maestrante en estudios de gĂŠneros, 2007.
8. MartĂn FernĂĄndez, Consuelo. ContribuciĂłn a la psicologĂa social aplicada a la
vida cotidiana y a la comunicaciĂłn, propaganda y publicidad. PsicologĂa social:
selecciĂłn de lecturas. T.:2.
9. PĂŠrez GonzĂĄlez, Ernesto. Violencia, familia y gĂŠnero: reflexiones para la
investigaciĂłn y acciones preventivas. / Ileana RondĂłn GarcĂa En: Revista
SexologĂa y Sociedad. AĂąo 10, No.26, dic., 2004.
10. Pozo Alberto: Visita a Moa: Indagaciones acerca de su problemĂĄtica social.
Revista Bohemia. No. 48, Noviembre, 1979
11. Predes FernĂĄndez, Yaima. Un acercamiento a la violencia masculina desde las
Representaciones Sociales. En: Revista SexologĂa y Sociedad. No.19, ago., 2002.
12. Proveyer Cervantes, Clotilde: Los estudios de la violencia contra la mujer
en las relaciones de pareja en Cuba: Una reflexiĂłn crĂtica. Revista Academia,
Universidad de la Habana. Vol. 2, No. 1, 2002.
13. Scott, Joan W. El gĂŠnero: una categorĂa Ăştil para el anĂĄlisis histĂłrico.
Disponible en: http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/up load/scott.pdf.
yaldana@ismm.edu.cu
Para citar este artĂculo puede utilizar el
siguiente formato:
Aldana Aldana, Y.:
La violencia de gĂŠnero, una verdad
ineludible, en
Contribuciones a las Ciencias Sociales,
mayo 2011,
www.eumed.net/rev/cccss/12/
|
|
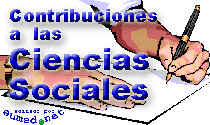
|