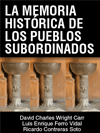
LA MEMORIA HISTÓRICA DE LOS PUEBLOS SUBORDINADOS
David Charles Wright Carr
Luis Enrique Ferro Vidal
Ricardo Contreras Soto
La cultura y la etnicidad como conceptos en los estudios históricos
David Charles Wright Carr
Universidad de Guanajuato
Resumen
Los estudios históricos con un enfoque multicultural requieren de cierta claridad y precisión en las categorías analíticas. El concepto de la cultura es ineludible, pero la polisemia de esta palabra hace necesario formular una definición clara, precisa y explícita para poder integrarla en el análisis de los procesos de cambio en las sociedades pretéritas. En este ensayo empezaré con la etimología de la palabra, así como las definiciones que se la han dado a lo largo de la historia, así como las relaciones entre este concepto y el de la civilización. En seguida bocetaré la evolución del concepto de la cultura en la literatura antropológico, desde el último tercio del siglo xix hasta nuestros tiempos, ya que se ha convertido en uno de los conceptos medulares de esta disciplina. Luego apuntaré una definición operativa, tomando en cuenta las consideraciones anteriores. Siguiendo el mismo modelo analítico empleado para el concepto de la cultura, profundizaré en el concepto de la etnicidad. Una consideración importante es que es necesario separar las variables que pueden entrar en la definición de un grupo étnico, ya que se suele confundir los grupos lingüísticos con las etnias, siendo la lengua sólo un elemento cultural que puede –o no– ser un factor central en la construcción de las identidades colectivas.1
Palabras clave: cultura, etnicidad, lengua, antropología, historia.
Orígenes de la palabra y del concepto de la cultura
La palabra castellana “cultura” se deriva de la voz latina cultūra. Aparte de la idea del cultivo de las plantas, esta voz antigua ya incluía el germen del concepto moderno, pasando de la agricultura al cultivo de las facultades mentales mediante la instrucción.2 Este uso se encuentra desde el siglo i a.C., en la frase metafórica cultūra animi (“cultivo de la mente”) de Cicerón.3 La palabra castellana “cultura” tuvo el mismo significado, por lo menos desde el siglo xvi.4 Entre las acepciones de “cultivar” que da Sebastián de Cobarruvias Orozco en su diccionario de 1611, encontramos ésta: “Cultivar el ingenio, exercitarle”; en la misma definición se citan las voces derivadas “cultivado” y “cultura”.5 En la primera edición del Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española (1726-1739), una de las definiciones de “cultura” es “el cuidado y aplicacion para que algúna cosa se perficione: como la enseñanza en un joven, para que pueda lucir su entendimiento”.6
El concepto moderno de la “cultura” tiene antecedentes en la reacción germánica al concepto francés de la civilisation. Según los ilustrados franceses de la segunda mitad del siglo xviii, la civilisation era un logro humano progresivo y acumulativo, basado en el uso de la razón y vinculado con el progreso científico. Los intelectuales alemanes contestaron con la defensa de su propia kultur, basada en su lengua y sus tradiciones artísticas, emanadas de las clases medias, en contraposición a los valores francófilos de una élite cosmopolita. Una corriente paralela surgió entre los intelectuales liberales ingleses, quienes reaccionaban contra el materialismo de la revolución industrial mediante la exaltación de los valores artísticos y filosóficos de tradición paneuropea, bajo la palabra culture. Esta visión fue difundida por Matthew Arnold en su obra Culture and anarchy (1869) y tiene vigencia hasta nuestros tiempos, en la identificación de la “cultura” con los valores estéticos profesados por las clases altas y los intelectuales.7
En la definición de “cultura” del Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes de Esteban de Terreros y Pando (1786-1788), se escuchan ecos del concepto civilisation de la ilustración francesa: “el cuidado que se toma para cultivar la razon, costumbres, ciencias, y artes”. 8 El Diccionario nacional, o gran diccionario clásico de la lengua española, de Ramón Joaquín Domínguez (1847), conserva las acepciones tradicionales de la voz “cultura”, agregando otra con matices elitistas (“Finura, urbanidad, instrucción, civilización”); además se aplica ya a los grupos humanos (“la cultura de un pueblo”), no sólo al individuo. 9 Es interesante la presencia de la palabra “civilización” como sinónimo de una de las acepciones en el vocabulario de Domínguez. Esta palabra, con este sentido, parece ser un préstamo del francés, pues no se encuentra en la primera edición del diccionario de la Real Academia Española (1726-1739),10 y cuando se registra medio siglo después en el lexicón de Terreros y Pando tiene significados distintos: “acto de justicia, que hace civil una causa criminal” y “la acción de civilizar; y domesticar algunos pueblos silvestres”.11 En la edición más reciente de su diccionario, la Real Academia Española ofrece definiciones que no se alejan en lo sustancial de las anteriores.12
La cultura como concepto nuclear de la antropología
Hasta aquí las definiciones de la palabra “cultura” abarcan las acepciones tradicionales de esta voz, pero no son suficientes para el logro de los objetivos del presente estudio. Para entender las relaciones entre cultura, lengua y escritura, es necesario ir más allá de la dicotomía entre las culturas elitista y popular. Necesitamos echar mano del concepto antropológico de la cultura. Una de las formulaciones más tempranas e influyentes es la del antropólogo británico Edward Tylor, publicada en el primer párrafo de su libro Primitive culture (1871): “Culture, or civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society”.13 Este concepto se centra en los conocimientos y comportamientos aprendidos por el individuo dentro del grupo social. La frase “and any other” permite incluir cualquier aprendizaje compartido.
Desde los tiempos de Tylor se han propuesto muchas definiciones de la palabra “cultura”. En la compilación taxonómica de Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn, publicada en 1952, hay 164 definiciones de la palabra inglesa culture y del concepto relacionado civilization, organizadas en siete categorías: descriptivas, históricas, normativas, psicológicas, estructurales, genéticas e incompletas. Estos autores marcan una distinción entre el concepto elitista tradicional, surgido de las filas de los humanistas europeos, y el concepto científico, tal como lo concebían los científicos sociales. Concluyen que la definición correcta había sido formulada por el influyente científico social Talcott Parsons.14 Éste, en su libro The social system (1951), afirma: “Cultural objects are symbolic elements of the cultural tradition, ideas or beliefs, expressive symbols or value patterns”. En la distribución parsoniana del trabajo en las Ciencias Sociales, los antropólogos debían concentrar sus esfuerzos en los aspectos ideológicos de los grupos humanos; los sistemas sociales pertenecían al terreno de los sociólogos.15
Muchas de las definiciones que podemos encontrar en la literatura antropológica reciente son, en el fondo, reelaboraciones y precisiones del concepto formulado por Tylor hace más de un siglo. Las diferencias más importantes tienen que ver con el alcance conceptual. Gary Ferraro, en un texto escrito para estudiantes que se acercan por primera vez a la antropología, define culture como “everything that people have, think, and do as members of a society”; los tres verbos nos remiten a los objetos materiales, la ideología y los patrones colectivos de comportamiento de un grupo humano.16 Mariano Herrera formula una definición más precisa, en cuanto a la relación de una cultura con su contexto geográfico, histórico y social: “entenderé por cultura todo lo que los grupos humanos han imaginado, escogido, creado, aprendido, construido para adaptarse y vivir en un medio natural determinado y en condiciones históricas y sociales precisas”.17 Rodolfo Stavenhagen excluye los objetos materiales de su definición de la cultura: “un cuerpo de instituciones y valores que orientan el comportamiento del individuo en sociedad y que presta significado a su vida y un sentido de identidad dentro del marco más amplio de la sociedad en la que interactúa”.18 Guillermo Bonfil Batalla establece cinco clases de elementos culturales, definidos como “los recursos de una cultura que resulta necesario poner en juego para formular y realizar un propósito social”: (1) materiales, (2) de la organización social, (3) del conocimiento, (4) simbólicos y (5) emotivos.19
En la última mitad de la década 1951-1960 surgió la subdisciplina conocida como la antropología interpretativa.20 Se trata de una corriente multidisciplinaria que inserta teorías y métodos tomados de las humanidades, especialmente de la crítica literaria, en el quehacer del etnógrafo.21 Dos de los fundadores de esta corriente, Clifford Geertz y David Schneider, habían estudiado con Parsons y siguieron a su maestro en cuanto al énfasis en las ideas y los valores, expresados por medio de los símbolos, como elementos básicos de la cultura.22 Geertz, en un ensayo de 1966, define las bases teóricas de la antropología interpretativa:
The term “culture” has by now acquired a certain aura of ill-repute in social anthropological circles because of the multiplicity of its referents and the studied vagueness with which it has all too often been invoked. […] In any case, the culture concept to which I adhere has neither multiple referents nor, so far as I can see, any unusual ambiguity: it denotes an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life.23
En otro ensayo, publicado inicialmente en 1973, Geertz aclara que el objetivo primordial de su trabajo ha sido el desarrollo de un concepto de la cultura más enfocado y teóricamente más potente que el de Tylor:
The concept of culture that I espouse […] is essentially a semiotic one. Believing, with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun, I take culture to be those webs, and the analysis of it to be therefore not an experimental science in search of law but an interpretive one in search of meaning. It is explication I am after, construing social expressions on their surface enigmatical.24
La antropología interpretativa ha producido un género literario-académico interesante y ameno, pero, en su intento de tender puentes hacia las humanidades, se alejó de los principios del razonamiento basado en la evidencia, mismos que permiten a la antropología ocupar un lugar dentro de las Ciencias Sociales y dialogar con otras disciplinas científicas.25 En lugar de crear una visión multidisciplinaria amplia e integrada, se trata, en el fondo, de una escisión conceptual y metodológica. A pesar de la popularidad actual de la antropología interpretativa en algunos círculos académicos, esta subdisciplina ofrece pocas esperanzas para contribuir a una visión integral y científica del ser humano.
Apareció la subdisciplina de la antropología cognitiva al mismo tiempo que la interpretativa. Los antropólogos cognitivos intentan resolver el problema de la naturaleza de la cultura, particularmente en su dimensión mental: los conocimientos culturales y cómo éstos se organizan y se utilizan.26 Desarrollan teorías sobre las unidades cognitivas como aspectos de la cultura, y cómo éstas se difunden dentro de una sociedad. Esta subdisciplina ha demostrado la influencia recíproca entre los procesos cognitivos de la mente humana y las manifestaciones culturales.27 Roy D’Andrade explica que una cultura no es una entidad monolítica, sino una colección de sistemas complejos interrelacionados:
If culture is seen as socially inherited solutions to life’s problems (how to form families, obtain food and shelter, raise children, fight enemies, cure disease, control disputes, etc.) then the forces that make for system or structure are the constraints and interdependencies found within these problem-domains. The cultural solutions to life’s problems do form systems of various sorts; systems of economic exchange, systems of government, etc., but these systems (each made up of a complex of cultural models, roles, activities, etc.) are as various as the problems are. There is no one problem of human life to which culture is a solution.28
Este hecho es fundamental para el estudio de los diversos aspectos de la cultura, porque nos insta a separar las variables. Muchas interpretaciones culturales han fracasado precisamente porque no distinguen entre los distintos conjuntos de elementos culturales. Otras contribuciones de la antropología cognitiva son relevantes para el presente estudio, especialmente las que tratan sobre las categorías mentales y las metáforas como manifestaciones culturales.29
En un trabajo publicado por primera vez en 1964, casi un siglo después de la publicación de la definición de cultura de Tylor, Eric Wolf explica que este concepto ha evolucionado desde sus orígenes decimonónicos:
The fact is that the concept of culture no longer denotes a watertight category, clearly separate and separable from similarly watertight categories, such as The Environment or Man as an Organism. We have moved on to emphasize interrelationships, and to visualize chains of systems within systems, rather than isolated phenomena with impermeable boundaries. […] We are less willing to assert that culture possesses this or that absolute attribute, that it is a mechanical sum of culture traits, or that it is an organism, more willing to consider that it may be thought of as a sum of culture traits, or as an organism, depending on the appropriate context. The statements made about culture or cultures now include the observer, and the observer has grown sophisticated in his knowledge that there may be other positions of vantage from which the object may be viewed, and that he may himself occupy successive points of vantage in approaching his ‘object’ of study.30
En un trabajo que se dio a luz en 1982, Wolf hace énfasis en la naturaleza elástica y cambiante de las culturas humanas, insertándolas en el contexto del poder económico y político:
Once we locate the reality of society in historically changing, imperfectly bounded, multiple and branching social alignments, however, the concept of a fixed unitary, and bounded culture must give way to a sense of the fluidity and permeability of cultural sets. In the rough-and-tumble of social interactions, groups are known to exploit the ambiguities of inherited forms, to impart new evaluations or values to them, to borrow forms more expressive of their interests, or to create wholly new forms to answer to changed circumstances. Furthermore, if we think of such interaction not as causative in its own terms but as responsive to larger economic and political forces, the explanation of cultural forms must take account of that larger context, that wider field or force. ‘A culture’ is thus better seen as a series of processes that construct, reconstruct, and dismantle cultural materials, in response to identifiable determinants.31
En tiempos recientes algunos antropólogos han rechazado la palabra “cultura”, desilusionados con los intentos fracasados de explicarla como un sistema integrado con fronteras fijas y coherencia interna.32 Algunos prefieren el término “discurso” cuando hablan de los símbolos y los significados. Otros, en cambio, insisten que el estudio de la cultura es fundamental para entender las sociedades humanas y los individuos que las constituyen.33 A pesar de las diferencias de opinión y las voces disidentes, hay un consenso general, entre los antropólogos, sobre el concepto “cultura”: es algo que se adquiere a través del aprendizaje; tiende a hacerse más compleja, en sus aspectos social y tecnológica, a largo plazo; abarca las ideas y los valores colectivos de grupos específicos de seres humanos; estas ideas y valores se expresan por medio de símbolos.34
Una definición operativa de la cultura
Para los propósitos de mis estudios actuales, que versan sobre las relaciones entre la lengua hablada y la escritura entre los antiguos habitantes del Centro de México, prefiero usar un alcance conceptual amplio de la palabra “cultura”, para echar mano de una mayor cantidad de líneas de evidencia, incluyendo los sistemas sociopolíticos, económicos, ideológicos y simbólicos, sin olvidar la cultura material que refleja estos sistemas. Después de haber realizado el estudio exploratorio anterior, formulé la siguiente definición de la cultura: las ideas, los valores y los patrones de comportamiento colectivos de un grupo humano determinado; la cultura consta de un conjunto de subsistemas interrelacionados cuyas fronteras, generalmente borrosas, no necesariamente coinciden; estos subsistemas culturales se transmiten y se aprenden, adaptándose continuamente a los cambios en el contexto geográfico y social del grupo.
Orígenes de la palabra y del concepto de la etnicidad
El adjetivo “étnico” se deriva de una voz griega que ya encerraba la esencia del concepto actual: la pertenencia a un grupo social.35 Según la Real Academia Española, “etnia” significa “Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.”, mientras “étnico” significa “Perteneciente o relativo a una nación, raza o etnia”.36 Las “afinidades raciales” mencionadas en la primera definición apuntan hacia el aspecto biológico, aunque hay que tomar en cuenta que el concepto de “raza” es una construcción cultural, no una realidad biológica; las variantes genéticas se distribuyen gradualmente en el espacio, sin fronteras nítidas.37 El criterio lingüístico es más claro, aunque tampoco se puede fijar fronteras precisas, debido a que los cambios lingüísticos también se dan de manera gradual, en cadenas, a través del espacio.38 La palabra “cultural” también forma parte de la definición citada de “etnia”. Como hemos visto, se trata de una categoría conceptual amplia, aunque hay que recordar que las definiciones de “cultura” que ofrece la Real Academia Española son convencionales, sin tomar en cuenta la teoría antropológica moderna.
La etnicidad como concepto en la antropología
El concepto “etnicidad” cobró importancia entre los antropólogos a partir de la década 1961-1970, en parte por la falta de satisfacción con los conceptos tradicionales de “cultura”, “sociedad” y “tribu”. Otro factor fue el crecimiento de los movimientos políticos de identidad étnica en diferentes regiones del mundo. Esta reorientación conceptual tiene que ver con la conciencia de que las fronteras sociales no necesariamente coinciden con las fronteras culturales, y con la necesidad de estudiar el papel de la cultura en la organización de los grupos sociales.39 Veamos a continuación las definiciones de las palabras “etnia” y “etnicidad” que han aparecido en la literatura antropológica de las últimas décadas.
Para Guillermo Bonfil Batalla, “etnia”, “pueblo” y “nación” son sinónimos; se refieren a sistemas sociales “de pertenencia mayor”, dentro de los cuales hay subsistemas de identidades más específicas. Son longevos, sin ser estáticos, y se basan en los conocimientos y valores comunes de sus integrantes: “Se reconocen un pasado y un origen común, se habla una misma lengua, se comparte una cosmovisión y un sistema de valores profundos, se tiene conciencia de un territorio propio, se participa de un mismo sistema de signos y símbolos”.40 Bonfil asigna un papel importante al criterio lingüístico.
En la definición de Miguel Bartolomé y Alicia Barabas del concepto “etnia”, el elemento lingüístico está presente pero no como requisito indispensable: “una identidad específica resultante de la trayectoria histórica de un grupo humano, poseedor de un sistema organizacional, eventualmente lingüístico, y cultural diferenciado de otras unidades sociales”.41
Las definiciones formuladas por Siân Jones omiten el criterio lingüístico. Jones concuerda con Bonfil en la inclusión de la percepción del parentesco o descendimiento de un antepasado común, aspecto que fue omitido en las definiciones anteriores:
Ethnic identity: that part of a person’s self-conceptualization which results from identification with a broader group in opposition to others on the basis of perceived cultural differentiation and/or common descent.
Ethnic group: any group of people who set themselves apart and/or are set apart by others with whom they interact or co-exist on the basis of their perceptions of cultural differentiation and/or common descent.
Ethnicity: all those social and psychological phenomena associated with a culturally constructed group identity as defined above. The concept of ethnicity focuses on the ways in which social and cultural processes intersect with one another in the identification of, and interaction between, ethnic groups.42
El lingüista Leopoldo Valiñas nos advierte tajantemente sobre los peligros de usar el criterio lingüístico para identificar a las etnias:
Relación lengua-etnia. Esta relación es falsa. En México, tradicionalmente se ha identificado etnia con lengua, dejándole incluso al idioma la marca determinativa de la etnicidad […]. Las características culturales (que en todo caso definirían lo que es una etnia) son muy complejas y la lengua no puede ser, en ningún sentido, el factor definitorio.43
Este problema conceptual no se limita a México. Jan Vansina señala una falta similar de separación entre las distintas variables culturales en los estudios sobre el pasado de África y en la política nacionalista de Bélgica, su país natal:
It will be important in [Vansina’s lecture in] Antwerp to explain exactly what the term Bantu refers to, why language and culture are not the same and that neither of them have anything to do with race. This is all quite obvious but it needs to be said, since many people are being misled. We also get too close to the extremes of our own [Flemish] nationalism where language is still being considered not only as the soul of the child but as something that outweighs everything else. This is claimed while you can see for yourself that all nationalisms are not primordial but instrumental. That is just as true here as it was/is in Congo.44
José del Val, en un artículo sobre la identidad étnica, enfrenta el problema de la identificación simplista de los grupos lingüísticos con los grupos étnicos. Para este investigador, la etnia es
una categoría de adscripción abstracta, que requiere de una voluntad de participación para poder expresarse como forma de agrupación. Asimismo, el que los individuos se asuman como participantes de la etnia debe ser verificable en la investigación, debe significar una serie de atributos (temas de identidad) compartidos explícita y específicamente.
Surge necesariamente una pregunta: ¿cuál es la validez verificable, de una etnia, como sería la náhuatl?, o ¿acaso existe, en los hablantes del náhuatl de todos los espacios donde ellos se asientan, y en todos los niveles económicos en los que participan, la conciencia de pertenecer a una etnia náhuatl? ¿acaso sus formas de acción y movimientos, sus expresiones étnicas, son específicas de la supuesta etnia náhuatl?.45
John Chance se topó con este problema en su trabajo etnográfico en Oaxaca:
A las divisiones lingüísticas y políticas hay que agregar una tercera, que es la cultura. Aquí encontramos problemas también, porque las entidades lingüísticas (y políticas) de Oaxaca no siempre se corresponden con las entidades culturales. Laura Nader […] ha observado, por ejemplo, que los hablantes del zapoteco bixanos de Choapan tienen más en común culturalmente con los chinantecos, con quienes comparten una ecología semejante, que con los hablantes de otras lenguas zapotecas serranas.46
Chance piensa que en la Oaxaca prehispánica el idioma, la política y la residencia conjunta pesaban más que otros aspectos de la cultura en la conformación de las identidades étnicas. Sospecha que el peso relativo de cada uno de estos factores variaba de una subregión a otra. Sugiere que las entidades como “los zapotecos” y “los mixtecos” son creaciones de los colonos españoles, quienes introdujeron las categorías occidentales de lenguas y naciones. Apunta que los factores políticos que más incidían en la etnicidad eran las guerras, para establecer y reforzar las divisiones, y las alianzas matrimoniales entre los grupos élites, para fomentar los vínculos entre las comunidades y las etnias.47
Para Álvaro Bello –siguiendo a Pierre Bourdieu, a Gilberto Giménez y a Anthony Giddens–, las identidades étnicas son
un conjunto de repertorios culturales interiorizados, valorizados y relativamente estabilizados, por medio de los cuales los actores sociales se reconocen entre sí, demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores dentro de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado […] la identidad es, por tanto, un producto de contextos sociales e históricamente estructurados. Pero con relación a la acción colectiva y los movimientos sociales, la identidad étnica es también un producto de las regulaciones que ciertos actores, en determinados momentos y bajo ciertas condiciones, hacen de ella. Es en este marco que intentamos entender las identidades étnicas. Éstas son construcciones sociales surgidas en contextos históricos específicos, dentro de un marco relacional y de lucha por el poder. No obstante, su historicidad y contextualidad no es sinónimo de un relativismo que inhabilite su análisis desde la perspectiva antropológica o sociológica.48
Hacia una definición operativa de la etnicidad
Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, la frase “grupo étnico” se puede entender como una comunidad, de extensión variable, con ciertas afinidades que pueden ser biológicas, lingüísticas, sociopolíticas, ideológicas, económicas, tecnológicas o cualquier combinación de estas variables. Para hablar de un grupo étnico, entonces, es conveniente señalar un conjunto de elementos comunes que distinguen al grupo de otras comunidades. La definición del grupo étnico depende de cuáles elementos se eligen.
Otro factor que hay que considerar es quién define al grupo étnico: el investigador, los integrantes del grupo o los vecinos de éstos.49 En el primer caso –el de los académicos– esperamos criterios claros y la aplicación de una metodología rigurosa, aunque no siempre los encontramos. El segundo caso –los miembros del grupo– es especialmente relevante porque la percepción de pertenencia en el grupo por parte de sus miembros da sentido al concepto de etnia, más allá de las clasificaciones teóricas. El tercer caso –los vecinos– nos lleva frecuentemente a los estereotipos,50 pero no deja de ser relevante como reflejo de las relaciones interétnicas. A fin de cuentas el grupo étnico resultante es una construcción conceptual, elaborada para fines sociales concretos.
Los grupos étnicos no existen en aislamiento. Se interactúan con sus vecinos y con grupos más lejanos, formando redes interétnicas. En estos sistemas culturales las relaciones no siempre son simétricas. Entran en juego las presiones, las fricciones, los conflictos y la competencia por el poder.51 Cuando dos o más grupos étnicos están en contacto, el contraste cultural es un ingrediente básico en la conformación de la identidad étnica de cada uno de los grupos; ser parte del grupo propio también significa no ser como los otros.52 Cada grupo selecciona ciertos elementos culturales para amplificarlos; otros elementos son descartados. También se toman elementos de los otros, adaptándolos a su propio sistema cultural, mediante el proceso de aculturación. Estos procesos no se producen al azar, sino responden a una dinámica en la cual el grupo étnico se transforma para adaptarse a las situaciones cambiantes de su contexto histórico.53 Cuando dos grupos tengan culturas similares, los contrastes mínimos, o diferencias culturales sutiles, pueden cobrar importancia en la construcción de las identidades étnicas.54
Consideraciones finales
La palabra “cultura” se ha usado con una variedad tan amplia de significados que carece de utilidad como concepto clave en los estudios académicos, a menos que los investigadores le asignen una definición precisa, con base en los requerimientos impuestos por el tema y el enfoque teórico del estudio. Puede ser útil, pero es necesario separar, como variables independientes, los diversos elementos que conforman la cultura de un grupo de personas; así mismo es importante tener en mente que se trata de una construcción artificial, con todas las limitaciones que esto implica.
La definición de un grupo étnico es una tarea delicada. El criterio lingüístico es insuficiente; en tal caso estaríamos definiendo grupos lingüísticos, no étnicos. La frase “grupo etnolingüístico” no resuelve este problema, sino lo enreda más, por la fusión en un sólo término de dos variables potencialmente independientes. Cuando hablamos de “los otomíes”, por ejemplo, no estamos hablando de un grupo étnico, ni etnolingüístico, sino lingüístico. Este grupo es culturalmente heterogéneo, tomando en cuenta el hecho de que habita zonas geográficas muy diversas, donde se encuentran insertados en contextos interétnicos distintos. Aún considerando sólo el aspecto lingüístico, hay tanta variedad dialectal que hoy es imposible sostener la idea de una lengua otomí unitaria. El bilingüismo y el plurilingüismo complican aún más el panorama, haciendo que las fronteras entre los grupos lingüísticos sean borrosas.
Cuando aprovechamos las herramentas teóricas de la antropología en los estudios históricos, es importante saber de dónde vienen y cómo se han transformado a lo largo de los siglos. El ensayo anterior fue un intento de alcanzar una comprensión más profunda de los conceptos de la cultura y la etnicidad, con la meta de poderlos usar en la construcción de la historia de los pueblos indígenas del Centro de México.
Referencias
Arnaut, K.; Vanhee, H. (2001). History facing the present: An interview with Jan Vansina. En H-Africa. Recuperado de http://www2.h-net.msu.edu/~africa/africaforum/Interview.htm
Bartolomé, M. A./Barabas, A. M. (1981). La resistencia maya: Relaciones interétnicas en el oriente de la península de Yucatán (2a. ed.). México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Bartolomé, M. A./Barabas, A. M. (1990). La pluralidad desigual en Oaxaca. En A. M. Barabas/M. A. Bartolomé (coordinadores), Etnicidad y pluralismo cultural: La dinámica étnica en Oaxaca (2a. ed., pp. 13-95). México: Dirección General de Publicaciones, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Bello, A. (2004). Etnicidad y ciudadanía en América Latina: La acción colectiva de los pueblos indígenas. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Naciones Unidas/Sociedad Alemana de Cooperación Técnica. Recuperado de http://www.cepal.org/mujer//noticias/9/26089/LibroEtnicidadCiudadania.pdf
Bonfil Batalla, G. (1991). Pensar nuestra cultura: Ensayos. México: Alianza Editorial.
Brumfiel, E. M./Salcedo, T./Schafer, D. K. (1994). The lip plugs of Xaltocan: Function and meaning in Aztec archaeology. En M. G. Hodge/M. E. Smith (editores), Economies and polities in the Aztec realm (pp. 113-131). Albany: Institute for Mesoamerican Studies, State University of New York at Albany.
Cash, J. (1998). Cognitive anthropology. En Theory in anthropology. R. Wilk (editor). Recuperado de http://www.indiana.edu/~wanthro/.htm
Cavalli-Sforza, L. L. (2000). Genes, peoples, and languages. M. Seielstad (traductor). Nueva York: North Point Press.
Chance, J. C. (1990). La dinámica étnica en Oaxaca colonial. En A. M. Barabas/M. A. Bartolomé (coordinadores), Etnicidad y pluralismo cultural: La dinámica étnica en Oaxaca (2a. ed., pp. 143-172). México: Dirección General de Publicaciones, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Cobarruvias Orozco, S. (1998). Tesoro de la lengua castellana, o española (facsímil de la ed. de 1611). En P. Álvarez de Miranda (compilador), Lexicografía española peninsular: Diccionarios clásicos (ed. digital, vol. 1). Madrid: Fundación Histórica Tavera/Mapfre Mutualidad/Digibis.
Corominas, J./Pascual, J. A. (1983-1985). Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (1a. reimpresión de la 1a. ed., 6 vols.). Madrid: Editorial Gredos.
D’Andrade, R. (2000a). The development of cognitive anthropology (reimpresión de la 1a. ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
D’Andrade, R. (2000b). A folk model of the mind. En D. Holland/N. Quinn (editoras), Cultural models in language and thought (reimpresión, pp. 112-148). Cambridge/Londres/Nueva York/New Rochelle/Melbourne/Sydney: Cambridge University Press.
Domínguez, R. J. (1998). Diccionario nacional, o gran diccionario clásico de la lengua española, el más completo de los léxicos publicados hasta el día (facsímil de la ed. de 1847). En P. Álvarez de Miranda (compilador), Lexicografía española peninsular: Diccionarios clásicos (ed. digital, vol. 2). Madrid: Fundación Histórica Tavera/Mapfre Mutualidad/Digibis.
Ferraro, G. (1992). Cultural anthropology: An applied perspective. Saint Paul: West Publishing Company.
Foley, W. A. (2004). Anthropological linguistics: An introduction (reimpresión de la 1a. ed.). Oxford: Blackwell Publishing.
Geertz, C. (2000). The interpretation of cultures: Selected essays by Clifford Geertz (2a. ed.). Nueva York: Basic Books.
Gómez de Silva, G. (1998). Breve diccionario etimológico de la lengua española (2a. ed.). México: El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica.
Grimes, B. F. (editora) (1996). Ethnologue: Languages of the world (13a. ed.). Dallas: Summer Institute of Linguistics.
Herrera, M. (1993). Las prácticas culturales y la sabiduría cotidiana de los pueblos: Alternativas ante y para el desarrollo. En G. Bonfil Batalla (compilador), Hacia nuevos modelos de relaciones interculturales (pp. 114-126). México: Dirección General de Publicaciones, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Jones, S. (1997). The archaeology of ethnicity: Constructing identities in the past and present. Londres/Nueva York: Routledge.
Kroeber, A. L./Kluckhohn, C. (1952). Culture: A critical review of concepts and definitions. Cambridge: Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University.
Kuper, A. (2000). Culture: The anthropologists’ account (3a. reimpresión). Cambridge/Londres: Harvard University Press.
Lagarriga Attias, I. (1976). Explicaciones causales de la autoidentificación étnica dadas por los habitantes de la región otomí del norte del estado de México. Anales: Primer centenario, 1877-1976, época 7, 6(54), 43-70.
Lakoff, G. (1990). Women, fire, and dangerous things: What categories reveal about the mind. Chicago: The University of Chicago Press.
Lakoff, G. (1998). The contemporary theory of metaphor. En A. Ortony (editor), Metaphor and thought (4a. reimpresión de la 2a. ed., pp. 201-251). Cambridge: Cambridge University Press.
Lakoff, G./Johnson, M. (1981). Metaphors we live by (2a. ed.). Chicago: The University of Chicago Press.
Lakoff, G./Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to Western thought. Nueva York: Basic Books.
Lastra, Y. (1993). El otomí actual. Antropológicas, nueva época, 8, 79-86.
Lett, J. (1997). Science, reason, and anthropology: The principles of rational inquiry. Lanham/Nueva York/Boulder/Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.
Montoya Briones, J. J. (1976). Notas para un diseño de investigación sobre relaciones interétnicas en México. Boletín INAH, época 2, 16, 15-18.
Ortner, S. B. (1999). Introduction. En S. B. Ortner (editora), The fate of ‘culture’: Geertz and beyond (pp. 1-13). Berkeley/Los Ángeles/Londres: University of California Press.
Pimentel Álvarez, J. (1999). Breve diccionario Porrúa: Latín-español español-latín. México: Editorial Porrúa.
Real Academia Española (1998). Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua (facsímil de la ed. de 1726-1739, 6 vols.). En P. Álvarez de Miranda (compilador), Lexicografía española peninsular: Diccionarios clásicos (ed. digital, vol. 2). Madrid: Fundación Histórica Tavera/Mapfre Mutualidad/Digibis.
Real Academia Española (2010). Diccionario de la lengua española (22a. ed., con avance de la 23a. ed.). Madrid: Real Academia Española. Recuperado de http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm
Sahagún, B. de (1974-1982). Florentine codex: General history of the things of New Spain (1a. ed./2a. ed./reimpresión, 13 vols.). A. J. O. Anderson/C. E. Dibble (editores y traductores). Santa Fe/Salt Lake City: The School of American Research/The University of Utah.
Sahagún, B. de. (1979). Códice florentino (facsímil del ms., 3 vols.). México: Secretaría de Gobernación.
Spence, M. W. (1996). A comparative analysis of ethnic enclaves. En A. G. Mastache/J. R. Parsons/R. S. Santley/M. C. Serra Puche (coordinadores). Arqueología mesoamericana: Homenaje a William T. Sanders (vol. 1, pp. 333-353). México: Instituto Nacional de Antropología e Historia/Arqueología Mexicana.
Stavenhagen, R. (1989). Problemas étnicos y campesinos: Ensayos (1a. reimpresión). México: Dirección General de Publicaciones/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional Indigenista.
Suárez, J. A. (1995). Las lenguas indígenas mesoamericanas. E. Nansen (traductora). México: Instituto Nacional Indigenista/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
Terreros y Pando, E. (1998). Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas, francesa, latina e italiana (facsímil de la ed. de 1786-1788, 3 vols.). En P. Álvarez de Miranda (compilador), Lexicografía española peninsular: Diccionarios clásicos (ed. digital, vol. 2). Madrid: Fundación Histórica Tavera/Mapfre Mutualidad/Digibis.
Traupman, J. C. (1971). The new college Latin and English dictionary (10a. reimpresión). Nueva York/Toronto/: Bantom Books.
Val, J. del (1987). Identidad: Etnia y nación. Boletín de Antropología Americana, 15, 27-36.
Valiñas Coalla, L. (2000). Lo que la lingüística yutoazteca podría aportar en la reconstrucción histórica del Norte de México. En M. A. Hers/J. L. Mirafuentes/M. D. Soto/M. Vallebueno (editores). Nómadas y sedentarios en el Norte de México: Homenaje a Beatriz Braniff (pp. 175-205). México: Instituto de Investigaciones Antropológicas/Instituto de Investigaciones Estéticas/Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México.
Vansina, J. (2000). Historians, are archeologists your siblings? En H-Africa. Recuperado de http://www2.h-net.msu.edu/~africa/africaforum/Vansina.htm
Wolf, E. R. (1974). Anthropology (2a. ed.). Nueva York: W. W. Norton & Company.
Wolf, E. R. (1997). Europe and the people without history (2a. ed.). Berkeley/Los Ángeles/Londres: University of California Press.
Wolf, E. R. (2001). Pathways of power: Building an anthropology of the modern world. Berkeley/Los Ángeles/Londres: University of California Press.
Wright Carr, D. C. (2005). Los otomíes: Cultura, lengua y escritura (tesis, 2 vols.). Zamora: Doctorado en Ciencias Sociales, El Colegio de Michoacán.
Yengoyan, A. A. (2001). Foreword: Culture and power in the writings of Eric R. Wolf. En E. R. Wolf, Pathways of power: Building an anthropology of the modern world (pp. vii-xvii). Berkeley/Los Ángeles/Londres: University of California Press.
1 El presente texto es una versión adaptada y actualizada de un inciso de mi tesis doctoral (Wright, 2005, vol. 1, pp. 17-26).
2 Gómez de Silva, 1998, p. 200; Pimentel Álvarez, 1999, p. 135; Traupman, 1971, p. 68.
3 Kuper, 2000, p. 31.
4 Corominas/Pascual, 1983-1985, vol. 2, pp. 288-289.
5 Cobarruvias, 1998, p. 259.
6 Real Academia Española, 1998, vol. 2, p. 699.
7 Kuper, 2000, pp. 5-9, 36; Wolf, 1974, pp. 16-19.
8 Terreros, 1998, vol. 1, p. 579.
9 “Cultura. [sustantivo] f[emenino]. La labor que se da á la tierra para que fructifique. || Fig[urativo]. Estudio, aplicación en una cosa para perfeccionarse en ella. || Elegancia de estilo, pureza. || Finura, urbanidad, instruccion, civilizacion, acepciones que son quizá las mas usadas y que sin embargo no menciona la Academia, debiendo saber, si acaso lo ignora, que en los demás sentidos de esta palabra, se prefiere usar generalmente la voz cultivo, existiendo entre ambas en el uso comun una diferencia bastante palpable, pues decimos: el cultivo de la tierra y la cultura de un pueblo” (Domínguez, 1998, vol. 1, p. 513).
10 Real Academia Española, 1998, vol. 2.
11 Terreros, 1998, pp. 439-440.
12 En la versión actualizada en 2010, encontramos las siguientes definiciones: “cultura. / (Del lat[ín]. cultūra). / 1. [sustantivo] f[emenino]. cultivo. / 2. [sustantivo] f[emenino]. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. / 3. [sustantivo] f[emenino]. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. / 4. [sustantivo] f[emenino] ant[icuado]. Culto religioso. / ~ física. 1. [sustantivo] f[emenino]. Conjunto de conocimientos sobre gimnasia y deportes, y práctica de ellos, encaminados al pleno desarrollo de las facultades corporales. / ~ popular. 1. [sustantivo] f[emenino]. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo” (Real Academia Española, 2010).
13 Edward Tylor, Primitive culture, Londres, John Murray, 1871, p. 1 (obra citada en Kuper, 2000, p. 56).
14 Kroeber/Kluckhohn, 1952. Para una mirada retrospectiva hacia esta obra influyente, véanse los comentarios de Kuper, 2000, pp. 16, 56-57, 256.
15 Kuper, 2000, pp. 47-54.
16 Ferraro, 1992, pp. 18-19.
17 Herrera, 1993, p. 115.
18 Stavenhagen, 1989, p. 32.
19 Bonfil, 1991, p. 50.
20 Interpretive anthropology en inglés. Otros adjetivos en inglés para esta corriente de la antropología, u otras corrientes relacionadas con ella, son: hermeneutic, symbolic, postmodern, deconstructionist, critical, reflexive, postprocessual, poststructural y literary. Todas comparten el enfoque interpretativo y la convicción que el conocimiento antropológico es tentativo y relativo (Lett, 1997, p. 5).
21 Ortner (1999) aporta una visión retrospectiva de la obra de Geertz; véanse también los demás ensayos en el mismo volumen.
22 Kuper, 2000, p. 71.
23 Geertz, 2000, p. 89.
24 Geertz, 2000, p. 5.
25 Para un estudio detallado de las fallas epistemológicas de la antropología interpretativa, véase la obra de Lett (1997, pp. 5-19). También son relevantes las apreciaciones de D’Andrade (2000a, pp. 157-158, 246-249).
26 Cash, 1998; D’Andrade, 2000a, pp. xiii-xiv; 2000b, pp. 112-113; Foley, 2004, pp. 18-21, 106-130.
27 D’Andrade, 2000a, p. 251.
28 D’Andrade, 2000a, pp. 249-250.
29 Lakoff, 1990; 1998; Lakoff/Johnson, 1981; 1999.
30 Wolf, 1974, pp. 53-54.
31 Wolf, 1997, p. 387. Para una reformulación más reciente de las mismas ideas, véase Wolf, 2001, p. 313.
32 Catherine A. Lutz; Lila Abu-Lughod, Language and the politics of emotion, Nueva York, Cambridge University Press, 1990, p. 9 (obra citada en D’Andrade, 2000a, pp. 250-251).
33 D’Andrade, 2000a, p. 251.
34 Kuper, 2000, pp. 226-228.
35 Gómez (1998, p. 285) ofrece la siguiente definición: “étnico ‘de un grupo nacional; nacional’: griego ethnikós ‘étnico’, de éthnos ‘nación, pueblo’ (sentido implícito: ‘gente del grupo propio’, del indoeuropeo swedh-no- ‘propio, de uno’, de swedh- ‘peculiaridad, costumbre’ […])”. Según Corominas y Pascual (1983-1985, vol. 2, p. 819), esta palabra se usa desde hacia 1630 en el castellano.
36 Real Academia Española, 2010. Hay otras dos acepciones en la misma entrada léxica: “Gram[ática]. Se dice del adjetivo gentilicio” y “p[oco]. us[ado]. Gentil, idólatra, pagano”.
37 Cavalli-Sforza, 2000, p. 25-29.
38 Grimes, 1996, p. vii; Lastra, 1993, p. 80; Súarez, 1995, pp. 39, 40-45.
39 Jones, 1997, pp. 51-55.
40 Bonfil, 1991, p. 11.
41 Bartolomé/Barabas, 1990, p. 76.
42 Jones, 1997, p. xiii.
43 Valiñas, 2000, pp. 175-176.
44 Entrevista con Vansina, en Arnaut/Vanhee, 2001. Para una crítica más amplia del concepto de la “expansión Bantú”, véase Vansina, 2000.
45 Val, 1987, p. 30.
46 Chance, 1990, p. 147.
47 Chance, 1990, p. 148.
48 Bello, 2004, pp. 31-32.
49 Brumfiel, Salcedo/Schafer (1994: 124) distinguen entre las dos caras de la identidad étnica: la filiación étnica (ethnic affiliation), afirmada por los miembros del grupo, y la atribución étnica (ethnic attribution), impuesta por personas ajenas al grupo.
50 Véanse, por ejemplo, las descripciones que hace Sahagún de varios grupos étnicos (1974-1982, vol. 11, pp. 165-197; 1979, vol. 3, ff. 116r-151r [libro 10, capítulo 29]).
51 Bartolomé/Barabas, 1981, p. 12; Wolf, 2001, pp. 76-77.
52 Lagarriga, 1976, pp. 47-50; Montoya, 1976, pp. 15-16.
53 Spence, 1996, p. 333; Stavenhagen, 1989, p. 32.
54 Yengoyan, 2001, p. ix.
| En eumed.net: |
 1647 - Investigaciones socioambientales, educativas y humanísticas para el medio rural Por: Miguel Ángel Sámano Rentería y Ramón Rivera Espinosa. (Coordinadores) Este libro es producto del trabajo desarrollado por un grupo interdisciplinario de investigadores integrantes del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER). Libro gratis |
15 al 28 de febrero |
|
| Desafíos de las empresas del siglo XXI | |
15 al 29 de marzo |
|
| La Educación en el siglo XXI | |




