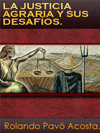2. Mecanismo de solución de conflictos agrarios: definiciones polémicas.
Existe una diversidad de opiniones de los lingüistas respecto al origen y significado del término Mecanismo, cuyo análisis sería difícil agotar aquí. Ya hoy se acepta que su significado no se limita al campo de la cinemática ni de la mecánica, teniendo ya como una de sus acepciones la que indica: "modo de producirse o realizarse un fenómeno, organismo, actividad o función."
De acuerdo con este sentido, hace algunos años, ya varios autores de la extinta Unión Soviética, emplearon el término mecanismo en el campo de las ciencias jurídicas, como por ejemplo, G. Manov (el mecanismo estatal), Zhidkov, Chirkin y Yudín (el mecanismo del Estado), S. Alexeiev (el mecanismo de la regulación jurídica) y fue igualmente utilizado en Cuba, por el profesor J. Fernández Bulté.
A partir de tales premisas, se entiende aquí por Mecanismo de solución de los conflictos agrarios, como el modo o vía autónoma en que se produce la solución de la reclamación o el conflicto agrario empleando medios e instituciones del sistema jurídico.
Conviene en segundo lugar ofrecer una definición de lo que se entiende aquí por Conflictos Agrarios. Para ello se puede partir del significado del vocablo conflicto. Viene del latín "confligere", que significaba chocar. Cabe destacar que desde su origen ya se usaba en varios campos de la ciencia y de la vida, pero que ha ido deviniendo en un término cada vez más polisémico y polifuncional. Ya desde hace algunos años se ha aceptado que el vocablo, tiene como uno de sus usos: "Colisión de derechos y pretensiones.
En el caso del concepto Conflicto Agrario es apreciable que de ello suele hablarse en dos sentidos. En un primer enfoque, aludiendo al gran conflicto agrario, al choque violento de fuerzas e intereses políticos antagónicos, en el que contienden defendiendo su derecho a la tierra, de una parte los campesinos y del otro lado los latifundistas apoyados por fuerzas militares y paramilitares, ocasionando frecuentemente muertos, heridos y detenidos, tal es el caso del que protagonizaron en 1996 por el movimiento campesino de los Sin Tierra y agentes de la policía en la localidad amazónica de Eldorado, Estado de Pará en Brasil, que ocasionó la muerte de 19 campesinos y otro número de heridos. Debiendo significarse que este tipo de conflictos agrarios ha sido típico de la realidad latinoamericana, por la propia estructura desigual e injusta de la tenencia de la tierra; pero no ha existido más en Cuba en los últimos 40 años.
Y desde un segundo enfoque, aludiendo simplemente a la controversia jurídica, o litigio, a la contraposición de pretensiones entre personas naturales o jurídicas que se fundan en la legislación agraria. Es de acuerdo con esta ultima acepción que el concepto conflicto agrario aparece reiteradamente usado en el ordenamiento jurídico cubano, apreciándose de modo particular que el Decreto Ley 125/91 lo emplea varias veces en su articulado, como se analizará más adelante.
Es decir, que se ha empleado aquí el concepto Mecanismo de solución de reclamaciones y conflictos agrarios, ciertamente como una innovación terminológica, desechándose otros conceptos más establecidos en la doctrina jurídica, atendiendo a varias razones. No he empleado el concepto jurisdicción agraria pues pudieran considerarse excluidos del análisis aquellos casos donde la solución de conflictos agrarios no discurre por causes jurisdiccionales sino administrativos.
Tampoco he asumido la frase “Vía de solución de los conflictos agrarios” por varios motivos: “Vía”, es también un vocablo poco jurídico, de amplios alcances, incluso ya ubicados en el ámbito del Derecho pudiera entenderse que alude tanto al órgano como al procedimiento a través del cual se resuelven dichos conflictos.
A este respecto no existe otro concepto en las ciencias jurídicas que pudiéramos tomar a pie juntillas para designar al objeto estudiado y estimo que “Mecanismo de solución de reclamaciones y conflictos agrarios” es el concepto que mejor designa al objeto de este estudio.
Por ultimo cabe insistir en que este concepto resulta compatible con los conceptos generales de la Teoría del Estado y el Derecho.
3. Insistiendo en el Debate: Jurisdicción, Acción y Proceso.
Es evidente que las construcciones teóricas sobre la jurisdicción y el proceso agrario han tenido por base los avances científicos alcanzados por el Derecho Agrario y el Derecho Procesal Civil.
El célebre tratadista italiano Francesco Carnelutti argumentó ampliamente en su obra "Sistema de Derecho Procesal Civil", que la sistemática de la materia procesal se construye a partir de los conceptos: Jurisdicción, Acción y Proceso, y convienen numerosos procesalistas en que se trata de conceptos muy intrínsecamente ligados.
Se ha vertido una enorme diversidad de opiniones sobre este concepto, lo cual advierte sobre su complejidad y de que ha sido apreciado desde distintos puntos de vista: a) como conjunto de atribuciones de una autoridad, b) como demarcación territorial sobre la que se ejerce una función judicial, administrativa u otra, c) como sinónimo de competencia y d) como equivalente a actividad de administrar o a hacer justicia.
Pero visto desde este último ángulo, que es el que más nos interesa examinar aquí, la polémica se acentúa al aproximarnos al tópico sobre los fines de la jurisdicción.
Obviando toda la profusión de opiniones al respecto, lo cual resultaría difícil de agotar en esta exposición, asumo aquí que el fin de la actividad jurisdiccional es la realización del Derecho objetivo, o la actuación del Derecho, como formulara el eminente procesalista italiano Giuseppe Chiovenda.
Se ha debatido también en torno a quiénes ejercen esa función. Existen autores que han expresado que aunque la función jurisdiccional es ejercida primordialmente por los tribunales, ello no excluye que a algunos otros órganos, se les faculte realizar determinados actos de administración de justicia.
Tal formulación, ha carecido de la suficiente argumentación teórica, y en mi opinión, -sin que esto signifique una defensa a ultranza de la teoría de la división de poderes- dificulta la comprensión sobre la naturaleza de la función jurisdiccional y de la función administrativa del Estado.
Y por otro lado, debo llamar la atención sobre el hecho de que la referida posición contradice lo que como regularidad aparece refrendado por muchas constituciones, que han respaldado de manera muy clara el principio de que "La función de impartir justicia es ejercida por los tribunales.”.
El profesor cubano, Fernando Álvarez Tabío, dejó bastante claro el asunto entre nosotros, al expresar con acierto, “Técnicamente, cuando hablamos de jurisdicción, nos estamos refiriendo a la función específica, que corresponde a los tribunales de justicia de conocer y resolver controversias, ya sean de carácter penal, civil, administrativo o laboral, mediante un proceso legal”.
Resulta prolija la literatura dedicada a la argumentación del principio de exclusividad judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional, en el entendimiento de que sólo los tribunales satisfacen los presupuestos de independencia, imparcialidad y desinterés objetivo del órgano que juzga y de igualdad de las partes en el debate, estando sus decisiones investidas del efecto de irrevocabilidad, es decir, de cosa juzgada.
Constituye también un punto bastante consolidado en la doctrina procesalista el de la diferenciación de los conceptos jurisdicción y competencia. Pues mientras la jurisdicción se refiere a la facultad general del tribunal de impartir justicia, la competencia identifica al ámbito o conjunto de asuntos sobre los cuales un tribunal concretamente puede ejercer su función jurisdiccional, según los límites y la designación hechos por la ley.
Las disquisiciones anteriores no podrían agotar el análisis de este tópico en toda la diversidad y amplitud de aspectos teóricos que abarca, sin embargo me parecen suficientes para inducir aquí que, la jurisdicción es la función estatal ejercida por los tribunales, de realizar el derecho objetivo mediante los procesos, aplicándolo a un caso concreto y ejecutando lo ya juzgado.
El debate doctrinal sobre la acción ha sido uno de los capítulos más enojosos de la historia de las ciencias jurídicas. Evadiendo también la interminable polémica que ha existido en torno a la naturaleza de la acción, pudiéramos resumirla en dos posiciones fundamentales; como un derecho o pretensión de tutela jurídica dirigida contra el Estado (A. Wach, O. Bulow y otros) o como un derecho potestativo (G. Chiovenda).
Atendiendo a los más consolidados criterios de la doctrina procesalista, estimo que la acción es la facultad de las personas de poder promover la actividad jurisdiccional, a fin de obtener un pronunciamiento o fallo sobre el fondo del asunto.
El estrecho vínculo entre jurisdicción y acción, se pone de manifiesto en el caso de la jurisdicción en materia civil, en el imperio de la fórmula de "Nemo iudex sine actore", haciendo de la acción un supuesto necesario de tal actividad, pues la jurisdicción, como expresara Pierro Calamandrei, sólo se mueve si hay alguien que lo solicita, lo que al decir de F. Álvarez Tabío significa que, "La jurisdicción necesita del requerimiento de alguien para ponerse en movimiento y ese instrumento que sirve para excitar la actividad jurisdiccional es la acción".
En cuanto a la naturaleza del proceso, también se ha generado, otro de los debates más arduos de la ciencia procesal, apreciándose: como relación jurídica (A. Wach, O. Bulow, J. Köhler, G. Jellineck, G. Chiovenda, etc.); como institución jurídica (J. Guasp); como situación jurídica (W. Kish, J. Goldschmidt) o como conjunto de actos (L. Prieto-Castro).
Esto significa también que el proceso puede ser observado desde distintos puntos de vista; no pudiendo hacerse aquí un examen pormenorizado de cada una de esas posiciones, y partiendo de los señalamientos que ya se han formulado sobre las limitaciones de esas concepciones, me adhiero a la posición de G. Chiovenda por estimarla más completa, cuando expresara que:
Exteriormente considerado, el proceso se nos presenta como una serie de actos de las partes o de los órganos jurisdiccionales o de terceras personas, que se realizan en un determinado orden, en ciertos términos y modos procesales. (...) Más íntimamente considerado, el mismo se presenta como una relación jurídica, cuando menos como una manifestación especial de la relación que tiene lugar entre el Juez y el Estado, que lo destina al oficio de administrar justicia. (...) Finalmente contemplado todavía más a fondo, el proceso civil es un medio con el cual aplicando la ley, se acuerda la tutela jurídica a una de las partes. (...) En este triple aspecto considerado, el proceso, recibe su completa significación, un lado supone al otro y ninguno puede estudiarse aisladamente sin fruto.
Estimo conveniente también establecer la distinción entre proceso y procedimiento. Mientras que en sentido estricto el proceso es un concepto perteneciente a la actividad jurisdiccional y de interés específico de la ciencia procesal, en cambio, el término procedimiento no es exclusivo del ámbito judicial, sino que es aplicable a todas las funciones estatales, pudiendo hablarse de procedimiento administrativo, procedimiento registral, etc. Pero al hablar de procedimiento judicial, nos referimos a la forma externa de la actividad de hacer justicia, al ordenamiento formal de los actos que componen el proceso. Esto explica que un proceso pueda desarrollarse a través de varios procedimientos.
Varios tratadistas del proceso, han fundamentado extensamente el criterio de que en rigor, no tienen un carácter procesal las actuaciones administrativas, existiendo allí un mero procedimiento, y que sólo puede hablarse de proceso, en sentido estricto, cuando la acción se plantee ante un Tribunal organizado por normas de composición y funcionamiento que garanticen su independencia e imparcialidad. Estimo en ese sentido, que no resulta fortuito que administrativistas de reconocido nivel, -como los españoles E. García de Enterría, F. Garrido Fallas, R. Martín Mateo, J. Santamaría Pastor, y el cubano, F. Álvarez Tabío- al referirse al ámbito de actuación de la administración no hablen de proceso, sino de procedimiento.
El profesor Fernández Bulté ha sido uno de los primeros autores cubanos en emplear este término, en los marcos de la Teoría del Estado y el Derecho, ver FERNANDEZ BULTÉ, Julio: "El concepto científico ampliado de la legalidad en la nueva sociedad", En: Memorias del Primer Simposio acerca de la Ideología y la Política en sus Relaciones con el Derecho, en La Habana, 1984, pp. 5-52.
El destacado civilista cubano, Dr. Vicente Rapa Álvarez, se mostró contrario al uso de este concepto por considerarlo propio de la Mecánica como ciencia, aunque ciertamente la entrevista que sostuviéramos el 20 de noviembre de 1997, resultó sumamente amena y provechosa porque me indujo a la argumentación de esta cuestión y porque me aportó muy útiles críticas y sugerencias, sobre todo, terminológicas.
Ver MONTERO AROCA, J. / ORTELLS RAMOS, M. / y GÓMEZ COLOMER, J. L.: Derecho Jurisdiccional I, p. 49 y de GRILLO LONGORIA, Rafael: Derecho Procesal Civil I. pp.26-27.
Ver de TREUSHNIKOV, M. y otros: Derecho Procesal Civil. p. 83, de GRILLO LONGORIA, Rafael: op. cit. pp. 28-29. Ver además de MELNIKOV, A.: “La justicia como materia de regulación constitucional. Parte I, Noción y Contenido de la justicia; administración de la justicia solamente por los tribunales”, en Bases constitucionales de la justicia en la URSS, Redacción de Ciencias Sociales Contemporáneas, Academia de Ciencias de la URSS, Moscú, 1984. p.11.
Véase. artículo 120 de la Constitución de la República de Cuba. Gaceta Oficial, Edición Extraordinaria. Número. 7, La Habana, 1ro de agosto de 1992. Ver artículo 151 de la Constitución de la ex URSS, en TOPORNIN, Boris: Nueva Constitución de la URSS. p. 331.
Ver ÁLVAREZ TABÍO, Fernando: El Proceso Contencioso Administrativo. Este autor, además de haber sido uno de los juristas cubanos más relevantes en la segunda mitad del siglo XX, fue uno de los miembros de
| En eumed.net: |
 1647 - Investigaciones socioambientales, educativas y humanísticas para el medio rural Por: Miguel Ángel Sámano Rentería y Ramón Rivera Espinosa. (Coordinadores) Este libro es producto del trabajo desarrollado por un grupo interdisciplinario de investigadores integrantes del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER). Libro gratis |
15 al 28 de febrero |
|
| Desafíos de las empresas del siglo XXI | |
15 al 29 de marzo |
|
| La Educación en el siglo XXI | |