DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA:
Del nombre de los españoles
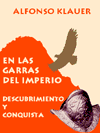 Pulse aquí para acceder al índice general del libro.
En esta página web no están incluidos los gráficos, tablas, mapas,
imágenes y
notas de la edición completa.
Pulsando
aquí puede acceder al texto completo del Tomo I en formato PDF (125 páginas,
668 Kb)
Pulsando
aquí puede acceder al texto completo del Tomo II en formato PDF (153
páginas, 809 Kb) |
Alfonso Klauer
Monopolio estatal inverosímil
En coherencia con lo que venimos revisando, veamos otro aspecto de la economía
de los dos virreinatos más grandes de América: los monopolios estatales.
Las sedes de ambos virreinatos, Perú y México,
tienen hoy, proporcionalmente, los aparatos burocráticos
estatales más grandes de sus respectivas regiones.
¿Es eso también una herencia de la Colonia como
seria y consistentemente sospechamos, o deberá creerse
que la macromegalia estatal actual es sólo una
simple coincidencia?
En la Colonia fueron objeto de monopolio
estatal asuntos aparentemente tan fútiles y
tan diversos como: pólvora, naipes, lotería,
tabaco, papel sellado, peleas de gallos, pulque
(aguardiente), cobre, estaño, plomo, alumbre
(insumo de las tintorerías), sal, cordobanes
(pieles curtidas), nieve y lastre y,
por supuesto, el azogue (para el amalgamiento
de la plata).
Y hubo monopolios estatales aún más extravagantes:
tan exóticos como el de la venta
de nieve de las montañas de la región.
La no menos exótica venta de aire de Escocia
que se hace hoy, tuvo pues sus antecedentes
en las colonias de América.
El imperio que diseñó Carlos V tuvo como
dice M. L. Laviana obsesión por el monopolio. Para asegurarlo se establecieron
hasta cuatro mecanismos: control oficial, colaboración
privada, puerto único y navegación
protegida.
En esas circunstancias, los únicos competidores
del monopolio oficial fueron los
contrabandistas españoles, aliados con los
intereses de comerciantes españoles, pero
también con los intereses de comerciantes
ingleses, holandeses y franceses, cuyas naves
rivalizaban con las de España en los mares
del Atlántico y el Pacífico.
Es decir, en función de sus intereses, los
comerciantes españoles radicados en América
eran internacionalistas, su bandera no
era la de España, sino, con gran sentido de
oportunidad y de oportunismo, la del vendedor
o del comprador de turno.
Los productos de contrabando se paseaban
durante la Colonia como hoy mismo
por las narices de las autoridades. Tal parece
que ayer como hoy no eran suficientes los
grados excepcionales de virtud e integridad
de las autoridades.
Muy pocos habrían de ser los que estoicamente
resistieran incólumes los poderosos
cañonazos de las coimas que ofrecían los
contrabandistas. ¿O pretende creerse que se
hacían gratuitamente de la vista gorda?
Así ha podido llegar a decirse, en textos
escritos por historiadores españoles, que a
fines del siglo XVII, hasta dos tercios del tráfico
comercial estaba constituido por contrabando. ¡Dos tercios!
Una de las mayores debilidades del estatismo
ampliamente reconocida hoy es que,
al margen de la voluntad de los líderes y de la
burocracia misma, genera corrupción. Ello
es iluso no reconocerlo, ocurría necesaria e
invariablemente también antes.
Los reyes de España, que no eran precisamente
unos santos en cuestiones terrenales,
hubieran, pues, no obstante, tenido que estar
en todos lados para impedir la evasión tributaria
y el contrabando.
Siendo eso imposible, los negocios de cada
rincón de los Andes quedaban a expensas
de la suma aritmética que los subdelegados
locales hacían entre su devoción por la Corona
y su devoción por sus bolsillos. Según
todo lo visto, eran devotos de aquélla la Corona
pero fanáticos de éstos sus bolsillos.

