¿Leyes de la historia?
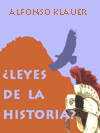 Pulse aquí para acceder al índice general del libro. Esta página carece de formato, gráficos, tablas y notas.Pulsando aquí puede acceder al texto completo del libro en formato DOC comprimido ZIP (295 páginas, 1,5 Mb) |
Alfonso Klauer
La guerra, instrumento de dominación y hegemonía
Aunque no es la única, la guerra es quizá la más importante entre las
diversas razones que dan cuenta de la relación de dominación que, durante
mucho tiempo o episódicamente, ejerce un pueblo, el vencedor, sobre otro, el
vencido. Y, aunque tampoco es el único, la guerra ha sido siempre el más
importante instrumento de hegemonía. Por lo demás, sin excepción, siempre a
través del recurso de la guerra, todos los imperios se han construido
extrayendo grandes riquezas a los pueblos sojuzgados, que ésa, y no otra, ha
sido siempre la razón de las conquistas.
El hombre dice Jean Baechler , es impulsado por pasiones irresistibles:
ambición, codicia, avaricia, vanidad, orgullo, envidia. Y puede pensarse
que, además de premunidos de esas pasiones, debe haber correspondido el rol
de catalizadores de las guerras a los que el propio Baechler denomina
hombres de talante pendenciero .
Los líderes con talante pendenciero llámense faraones, sátrapas, césares,
emperadores, reyes anglicanos o reinas católicas, emires o sultanes, führers,
o lo que fuera, pero también emperadores inkas y presidentes de repúblicas,
lanzaron así a sus pueblos a la conquista de sus vecinos. Ya sea para
arrebatarles una riqueza puntual o una parte del territorio, o para
someterlos íntegramente y hacerlos formar parte de su imperio. Pero, claro
está, muchas guerras han sido desatadas para recuperar riquezas o
territorios antes perdidos; para sancionar en represalia; para liberar
territorios ocupados de pueblos aliados; o guerras de liberación contra
algún tipo de opresor, externo o interno.
Para todos los casos, sin embargo, Clausewitz hizo famosa su afirmación de
que la guerra es una forma de hacer política por otros medios. Pero, por
sorprendente que pueda resultar, esa tan celebrada definición no pasa de ser
una tautología, porque equivale a decir la guerra es una forma de hacer
política por medios violentos.
Pero para la comprensión de los hechos de la historia, esa definición,
además de inútil, acarrea otros problemas. En efecto, ¿qué se entiende en
ella por política? Asumamos que supone como lo dice un diccionario :
arte, doctrina y opinión referente al gobierno de los Estados, o, en buen
romance, el manejo de la cosa pública interna. Así, si reemplazamos en la
definición de Clausewitz política por la prosaica definición de política
que se acaba de dar, paradójicamente resulta que la guerra entre dos Estados
es una forma violenta de ventilar en el extranjero los asuntos internos.
Ni una ni otra resultan pues definiciones útiles y consistentes.
Baechler, por su parte, en una definición que no pasa de ser un buen deseo,
define la política como el orden cuya misión es asegurar la paz para la
justicia... . En este caso, haciendo la sustitución correspondiente,
resulta que, patéticamente, la guerra es una forma violenta de asegurar la
paz para la justicia. Hagamos sin embargo una última sustitución, pero esta
vez con la definición que diera el Papa Juan XXIII sobre política: la
forma más alta de ejercer la caridad . En este caso, pues, resulta una no
menos patética definición de guerra, que debería entenderse entonces como
una forma violenta de ejercer la caridad.
Para la comprensión de la historia, mucho más importante incluso que tener
una clara definición de dominación, hegemonía e imperio, resulta tener
una adecuada definición de política. Porque ésta, siendo consustancial a
la vida del hombre y de los pueblos, a diferencia de aquéllos que sólo son
hechos históricos circunstanciales, aunque no por ello necesariamente
breves, ha estado y está archipresente en todo tiempo y espacio, más
obviamente en unas circunstancias que en otras, pero siempre. A tal efecto,
proponemos entonces la siguiente definición:
Política es toda acción (o aparente inacción) en defensa de intereses.
Así, la harto evocada definición de Clausewitz, resultaría en que la guerra
es una forma violenta de defender intereses. Pero todavía tenemos entonces
obligación de preguntarnos, ¿cuáles han sido, invariablemente, los
resultados de las guerras? ¿Acaso siempre han significado una exitosa
defensa de los intereses reivindicados para desatarlas? No, por supuesto que
no. Por su enorme presencia en los textos de Historia, baste recordar el
ostensible fracaso napoleónico en Rusia. O, por lo frescos que están en la
memoria, basta recordar los resultados que para la propia Alemania nazi tuvo
la Segunda Guerra Mundial que desató; o los que obtuvo Estados Unidos en su
brutal incursión en Vietnam.
Aceptemos, no obstante, que muchas veces las guerras sí han tenido
resultados exitosos. Pero debemos de hacerlo sólo a condición de que
aceptemos también que, siempre, sin excepción, han sido éxitos aparentes,
cuando no sólo efímeros. Porque, en el mejor de los casos, han sido éxitos
en el corto plazo, pero nunca en el largo, cuando la historia registra la
revancha de quienes habían perdido en el pasado. A la postre, pues, hasta la
más justa y la más exitosa de las guerras tiene nefastos resultados,
porque en el largo plazo éstos son siempre contraproducentes. De allí,
finalmente, que la definición de Clausewitz debería quedar sustituida por
esta otra: la guerra es la forma más nefasta de defender intereses.

