Un modelo político para la Gerencia Pública en Venezuela
Alexis J. Guerra y Beatriz Ponce de Moreno
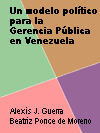 |
SECCIÓN III
1989 - 1999 ¿LA DÉCADA GANADA?
Si la década anterior, la de los años ochenta, ha sido catalogada por diversos
autores como la década perdida en atención a los resultados que históricamente
se registran como negativos para el país en todos los ámbitos, el período o
decenio siguiente se inicia con un cúmulo de expectativas derivadas de la puesta
en práctica de los denominados programas de reajuste y de estabilidad económica
en América Latina, concebidos como la salida a la crisis.
En tal sentido, el proyecto económico, político y social y sus lineamientos
estratégicos fundamentales, en el marco doctrinario del neoliberalismo en boga,
se recoge en el VIII Plan de la Nación, anunciado con el lema de: El Gran
Viraje. Independientemente de los resultados que arrojó la puesta en práctica
de dicho Plan, cuyo examen se aborda en esta sección, consideramos que este
lapso histórico registra hechos inéditos y transcendentes sobre todo en lo
político.
A. Los Programas de Ajuste en el Contexto Latinoamericano
La experiencia sobre este tipo de programas en América Latina muestra un auge
relativamente reciente, condicionado por diversos factores de índole externa,
v.g.r. el incremento de la capacidad financiera de la banca internacional
durante la década de los años 70, con el boom petrolero; así como factores de
índole interno, v.g.r. el deterioro progresivo del modelo de crecimiento hacia
adentro.
En efecto, a principios de la década de los años 70, en el mundo industrializado
se presentaba el boom de los recursos financieros derivados del reciclaje de los
petrodólares en Europa y Estados Unidos, atraídos por las altas tasas de interés
y por la incapacidad de los países productores de petróleo para asimilarlos y
transformarlos en corrientes efectivas de desarrollo.
Las naciones latinoamericanas no resistieron la atracción de estos inmensos
recursos financieros y se lanzaron con desenfreno a captar empréstitos sin
reparar, en la medida apropiada, en su costo, seducidos por la facilidad de su
otorgamiento, en especial por parte de la banca comercial.
La gran mayoría de los países acomodó su política macroeconómica a estas
circunstancias, haciendo a un lado los criterios del control y austeridad de la
hacienda pública, así como en la cuidadosa observación de la eficiencia y la
productividad, como principios centrales de una economía sana.
Desde luego, esta situación culminó cuando la banca comercial de los países
acreedores puso fin a este mecanismo. Detuvo el otorgamiento de cartas de
crédito para las operaciones comerciales y exigió la atención de las
obligaciones, mientras la banca multilateral y el F.M.I comenzaban a examinar la
solvencia y liquidez de estas economías, en medio del constante deterioro de los
términos de intercambio y el progresivo incremento de las tasas de interés.
Según lo expone Rodríguez (1992:10) el hiperendeudamiento externo de la mayor
parte de los países y la crisis subsiguiente, constituyeron la primera gran fase
de la internacionalización de estas economías. Se trató de una forma inadecuada
de inserción, pero sirvió para colocar en la mesa de los grandes temas
económicos del mundo capitalista, la situación y las posibilidades de la región.
La cifra de 300.000 millones de dólares de deuda al promediar la segunda mitad
del decenio de 1980 ameritó esta consideración.
Ni la insolvencia de la mayor parte de los países, ni su enorme deuda social
sirvieron para configurar una acción conjunta de negociación de la deuda con los
países acreedores. Estos por su parte, se negaron sistemáticamente a tratar en
bloque este problema, razón por la cual los organismos multilaterales de
créditos iniciaron un proceso de negociación con cada nación, condicionado a
severos ajustes macroeconómicos que garantizaran el pago de los compromisos
adquiridos.
De esta manera, el modelo desarrollista, generalizado durante los 60 en la
región, cedió progresivamente terreno a las ideas neoliberales que constituían
la esencia del paradigma emergente. Chile, fue el primer país en acoger las
nuevas estrategias desde la década de 1970. Posteriormente, en la segunda mitad
de la década de 1980, México dispuso de casi un siglo de nacionalismo y
resistencia al intervencionismo estadounidense para abrirse a la economía
mundial.
En los países andinos, Bolivia inició la conversión a las nuevas reglas
económicas en la segunda mitad del decenio de 1980 y luego lo haría Venezuela en
1989. Colombia adoptaría la tendencia en 1990, al igual que Perú.
El principio general de los programas de ajuste era la liberación económica
fundamentada en el mercado. Se consideraba que si sus actividades económicas
operaban en forma libre y dentro de un sistema de precios eficiente, se lograría
una asignación de recursos y una orientación en el proceso de toma de decisiones
económicas que producirían beneficios claros y transparentes para todos los
agentes y grupos involucrados.
Estos programas de ajuste en América Latina incluyeron la aplicación de
políticas antiinflacionarias de corte monetarista, políticas de control de
gastos del Estado, reformas tributarias que buscaban incrementar los ingresos
del sector público, apertura comercial, liberación financiera, privatización de
las empresas públicas, políticas de reasignación de los recursos hacia
actividades exportables, flexibilización del mercado de trabajo, reformas a los
sistemas de seguridad social y focalización de la política social.

