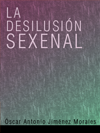Relación: Bienestar-mercado-Estado
Ésta sería la segunda discusión al interior de las teorías en la “corteza” dentro de nuestro modelo teórico. Para tratar la relación Bienestar-mercado-Estado debemos, en primer lugar, plantear los siguientes cuestionamientos específicos: ¿cuál es la relación que existe entre el trinomio bienestar- mercado – Estado y el objeto de estudio? ¿Cuál es la importancia de analizar dicho trinomio? Las respuestas a estas preguntas estarán desarrolladas a lo largo de este apartado, comencemos por tratar brevemente el asunto del bienestar social:
Según la teoría de la privación relativa, los individuos y las unidades familiares no evalúan sus niveles de bienestar exclusivamente en términos absolutos de consumo o de renta. Los individuos también se comparan (miden) entre si; de esta manera, el asunto perceptivo de los ciudadanos con respecto al bienestar social y, por ende, al bienestar económico, se inscribe en un nivel mayor de complejidad.
Debemos decir, que el bienestar social se finca primordialmente en tres dimensiones sumamente importantes las cuales son los ejes de la llamada seguridad social: educación, vivienda y salud. Las políticas públicas de cualquier país dirigidas a elevar el bienestar social, se inscriben propiamente dentro de estas dimensiones.
El eficiente desempeño de las políticas públicas dirigidas a elevar el bienestar social depende en gran medida del desempeño, eficiencia y crecimiento económicos del país o sociedad del o de la que se trate, pero colocando el énfasis en la eficiente distribución del ingreso por parte del Estado, en otras palabras, las políticas públicas dirigidas a elevar dicho bienestar, dependen de un factor económico, financiero o presupuestario.
No olvidemos que la esfera privada nacional o extranjera también proporciona o puede proporcionar estos servicios (educación, vivienda y salud), claro, con su innegable búsqueda de ganancias en el corto y mediano plazos dejando a amplios sectores de la sociedad sin acceso a ellos, sin embargo, muchas de las decisiones de inversión en estos rubros dependen de las facilidades, variables macroeconómicos e infraestructura previa que el Estado haya proporcionado, controlado o mantenido.
Ahora bien, el Estado del Bienestar corresponde al conjunto de instituciones estatales proveedoras de políticas sociales dirigidas a la mejora de las condiciones de vida, a facilitar la integración de clases y grupos sociales al nivelar e igualar sus recursos materiales. La igualdad de derechos ciudadanos, y en especial de aquellos que atañen directamente al bienestar básico de las personas, ha hecho soportables las desigualdades de riqueza generadas por el sistema capitalista y ha atenuado los conflictos sociales que intrínsecamente conlleva en algunos países, principalmente desarrollados. En realidad, la ciudadanía social asociada al desarrollo del Estado del Bienestar ha garantizado una mayor igualdad de oportunidades vitales y de redistribución de recursos materiales al legitimar en tal proceso la desigualdad intrínseca al modo de acumulación capitalista, repito, principalmente en los países desarrollados toda vez que, como veremos, los países en vías de desarrollo han tenido mucho más problemas en lograr un cierto equilibrio con dichas políticas.
El estado del Bienestar es una invención europea cuya génesis institucional se remonta a finales del siglo XIX1. La seguridad social, su núcleo característico, establece unos mecanismos obligatorios de solidaridad. Con la progresiva consolidación del estado del Bienestar tras la Segunda Guerra Mundial, en lo que se ha dado en conocer como época dorada del capitalismo del bienestar, se consolidó progresivamente en el mundo industrialmente avanzado, un tipo de democracia compuesta y de economía mixta y, hay que decirlo también, como una respuesta del capitalismo al “socialismo” o simplemente sovietismo que “amenazaba” la hegemonía norteamericana. En tales sociedades democráticas los poderes públicos intervienen activamente en la promoción de los derechos sociales mediante el sostenimiento de instituciones asistenciales y de seguridad social para hacer frente a los riesgos vitales (ancianidad, desempleo, enfermedad o pobreza). La amenaza para las democracias capitalistas del bienestar, según O Connor, no estaría provocada tanto por los conflictos sociales generados por la lucha de clases, sino por el mal funcionamiento de los procesos de legitimación social en los estados del bienestar provocados por la crisis fiscal o sobrecarga presupuestaria2. En dicha situación, ante una explosión de demandas ciudadanas de más y mejores servicios sociales se corresponde una implosión de decisiones provocada por la contradicción entre legitimación de las democracias liberales y la erosión de los dispositivos de acumulación capitalista.3
Ahora bien, la filosofía política orienta el análisis de las políticas sociales y se apoya en dos fructíferas corrientes doctrinales de la economía política del Estado del Bienestar: la escuela de la regulación francesa y la teoría de la desmercantilización nórdica, es decir, en la capacidad del Estado del Bienestar para articular el sistema político, el marco institucional y el orden social en los países del capitalismo avanzado y, también, en el papel del estado del Bienestar para construir/desconstruir derechos sociales a través de las complejas y cambiantes relaciones entre las cuatro esferas con capacidad de desmercantilizar y mercantilizar los derechos sociales.4
La esfera estatal, la mercantil, la relacional, y la doméstico–familiar en las que respectivamente priman relaciones de redistribución, intercambio desigual, reciprocidad instituida y reciprocidad informal, mediadas por actores sociales (empresarios, sindicatos, movimientos sociales, asociaciones) que actúan en marcos institucionales normativos limitados pero también modificables y superables mediante el concurso de la propia acción colectiva. Es en este esquema amplio, no mecanicista, en el que Adelantado5 plantea la relación entre política económica y política social en el seno del Estado del Bienestar desde una perspectiva histórica y se pregunta por la naturaleza social del proceso de cambio desde un Estado del Bienestar Keynesiano y relativamente integrado, a otro Estado del Bienestar poskeynesiano y crecientemente desregulado en el que conviven lógicas contradictorias6. Es importante decir que el Estado del Bienestar se sustenta sobre el empleo tanto en su sentido material como ideológico. El empleo es, según este autor, aún el fundamento de legitimidad de la ciudadanía social y el sustrato material del estado del Bienestar, agregamos e insistimos, siempre y cuando aquél tenga una remuneración justa.
Debemos apuntar que la reestructuración del Estado del Bienestar forma parte de profundas transformaciones sociales, tecnológicas y organizativas de las economías capitalistas avanzadas en la era de la información y se comprenden bajo lo que se denomina globalización7 que no sólo es una ideología sino una realidad económica y política compleja.
La globalización neoliberal reduce el poder del Estado, frena el desarrollo de la protección social cuando no la mina y produce fragilidad e inestabilidad sociolaboral. A su vez la regionalización o localización reduce la capacidad de coordinación de las políticas en los territorios y refuerza la asistencialización y la corporatización de la política social (en el caso de México, Solidaridad, Progresa, Oportunidades, Seguro Popular). De este modo, desde el punto de vista material, la globalización neoliberal y la regionalización han contribuido a socavar los cimientos del Estado del Bienestar que se ve compelido a una mayor asistencialización.8
En este sentido, José Antonio Noguera9 postula dos tesis, la primera prospectiva ésta se define como el paso de la asistencialización a la dualización en el seno del Estado del Bienestar. La segunda, es prescriptita, o bien, el establecimiento de una renta mínima ciudadana como superación de los actuales límites categoriales/ laborales en el Estado del Bienestar. Para comprender la primera tesis, entendemos por sociedad dual aquella en donde ha existido una ruptura interna o diferenciación radical entre dos bloques o tres de población en cuanto a empleo, bienestar, derechos sociales y capacidad de movilización política, tal situación no parece que se haya dado en ningún país de la Unión Europea según Noguera. Desde esta concepción de la dualización parecen que están reforzándose tendencias no tanto de asistencialización sino de reforzamiento mercantil del estado del Bienestar en detrimento de la esfera estatal y de la esfera relacional (sobre todo el papel de las organizaciones sin fin de lucro que pierden espacio a favor de las empresas privadas en la provisión del bienestar) y una cierta refamiliarización de la protección social como se demuestra por la asunción de los costos ampliados de la inserción social de los jóvenes por la familia, la carga de cuidados de los niños, por muchas personas mayores para facilitar el trabajo de la mujer y el coste creciente de la carga de cuidados de larga duración que supone la dependencia.10
La tesis prescriptiva consiste en crear unos servicios y un sistema de protección social, universal, incondicional y financiado con impuestos cuyo núcleo es la denominada renta básica garantizada desligada del trabajo mercantil.
La esfera estatal tienen una importancia estratégica en la construcción de un espacio de ciudadanía social integrada: la política de garantía de rentas (redistribución de la renta, lucha contra la pobreza y reducción de las desigualdades), la política sanitaria y los servicios sociales. Es aquí donde se inscribe una de las respuestas a las preguntas planteadas al inicio de este sub apartado, la relación que existe entre el trinomio: Bienestar – mercado – Estado y el objeto de estudio es precisamente esa, que el Estado al llevar al cabo políticas públicas adecuadas, equilibradas y sustentadas puede contribuir, en gran medida, al desarrollo de la ciudadanía social y lógicamente al desarrollo humano, este asunto reforzaría las ciudadanías política y civil.
La intervención estatal equilibrada, no paternalista, es necesaria para poder ayudar, en alguna medida a reestablecer los equilibrios socioeconómicos11 dentro de las diferentes sociedades y estados nación. En la obra de José Adelantado se destaca un análisis de las complejas relaciones entre política social y estructura social estableciendo sus conexiones y efectos contradictorios, José Adelantado, debemos decir, más que una defensa al Estado del Bienestar apuesta por un desarrollo en profundidad de los derechos sociales en el marco de la reforma social emergente.
En esta tesitura, es importante mencionar también el trabajo de John Saxe- Fernández12 quien establece que el Estado del Bienestar, derivado de la llamada Tercera Vía13, en muy poco ha sido capaz de generar las condiciones para que los pueblos sometidos sobrevivan, produzcan y consuman; siendo la experiencia argentina el ícono de tal incapacidad.
Saxe establece que: “como todo discurso en el poder, la tercera vía ofrece un lenguaje y un conjunto de metáforas que, junto con la retórica de la “globalización”, se encaminada a desactivar o a limar las fricciones y la conflictividad de clase generada por una mayor depredación capitalista, íntimamente vinculada con la crisis de acumulación que aflige al sistema, de manera crónica, desde hace tres décadas”.14
En términos generales Saxe analiza la experiencia histórica de los últimos años en los que se asiste a una profunda modificación de la geografía del poder político y económico – monetario y a una creciente militarización y geopolitización de las relaciones económicas internacionales, manifestación inequívoca de la acentuación de la mencionada crisis estructural que ha venido experimentando el capitalismo desde la década de los 70.15
Ahora bien, los efectos de una de las partes del trinomio Bienestar-Mercado- Estado (las del mercado, en el contexto de la globalización neoliberal) serán tratados de manera más explícita en el siguiente apartado en donde se tratará la problemática del Estado del Bienestar, el mercado y la globalización neoliberal. ¿Por qué introducir dicha problemática? la respuesta gira en torno a que es de suma importancia entrar en esta discusión para poder entender el debilitamiento del Estado del Bienestar dentro de las actuales políticas de ajuste en el marco de una globalización neoliberal, si bien es cierto que un Estado del Bienestar puede generar bienestar social y, por ende, contribuir al desarrollo de la ciudadanía social y el desarrollo humano, también lo es que existen distorsiones económicas y políticas también reales que impiden el logro de dichos objetivos; ya en párrafos anteriores habíamos adelantado que la globalización no sólo es una ideología sino una realidad económica y política compleja que reduce el poder del Estado, frena el desarrollo de la protección social cuando no la mina y produce fragilidad e inestabilidad sociolaboral.
En la introducción de este capítulo establecimos que vamos a hacer uso de filtros para poder relacionar las teorías de la “corteza”, dentro de nuestro modelo, con el “citoplasma” dichos filtros son, repetimos, de carácter meramente empírico (con excepción del tercero) que permiten dicha relación; en otras palabras, el filtro, en este caso, nos dejaría ver las perturbaciones que no permiten un adecuado desarrollo de la ciudadanía social.
En este tenor la introducción a la problemática del Estado del Bienestar, el mercado y la globalización neoliberal, constituye el argumento lógico empírico (Filtro 1 en el modelo teórico), que nos permitiría tratar las teorías contenidas en el “citoplasma” (economía mundo; neoliberalismo, modelo puro; el binomio: democracia neoliberalismo; y la globalización neoliberal y sus representantes internacionales: FMI y BM), vamos pues a la discusión:
1 Flora, Meter y Heidenheimer, Arnold, The development of Welfare Status in Europe and America, New Brunswick, New jersey, Ed. Transactions Books, 1981.
2 O Connor, James, La crisis fiscal del Estado, Barcelona, España, Ed. Península, 1981.
3 En algunos textos, se expone la causalidad moral del Estado del Bienestar recurriendo a la parábola evangélica del “buen samaritano”, referida a aquel viajero en camino desde Jerusalén hasta Jericó, asaltado y robado por ladrones y socorrido por motivos de compasión y solidaridad por el conciudadano anónimo. Trasluce de este episodio la idea de una trama de vinculaciones entre los seres humanos consecuencia de la naturaleza social de la condición humana que compromete a todos los ciudadanos. En paralelo al imperativo moral de inspiración cristiana pueden citarse otras “narraciones causales” de carácter secular ilustrativas de la mutua obligación cívica. El concepto sociológico de empatía, o proceso interactivo por el cual una persona se identifica o se pone en el lugar de otra, sirve para interiorizar actitudes, expectativas y percepciones mediante las cuales los riesgos de la vida se desindividualizan, o pasan a ser comprendidos y compartidos como deber ciudadano de unos respecto a otros. Así, al empatizar con pobres y excluidos, incluso los ciudadanos en situación económica favorable circunstancial toman conciencia de su potencial precariedad y establecen lazos solidarios de reciprocidad. Ver: Gouldner, Alvin, For Sociology, Londrés, Inglaterra, Ed. Lane Publishers, 1973.
4 Rodríguez Cabrero, Gregorio, “La reestructuración del Estado del Bienestar en España y la estructura de la desigualdad” en Adelantado, José, Cambios en el Estado del bienestar, Barcelona, España, Ed. Universidad Autónoma de Barcelona, 2000.
5Adelantado, José, Cambios en el Estado del bienestar, Barcelona, España, Ed. Universidad Autónoma de Barcelona, 2000.
6 Rodríguez Cabrero, Gregorio, “La reestructuración del estado del Bienestar en España y la estructura de la desigualdad” en Adelantado, José, Cambios en el Estado del bienestar, Opus Citatum.
Es un caso concreto de reestructuración compleja del Estado del Bienestar en el que se están produciendo cambios y desplazamientos contradictorios que están afectando y afectarán al desarrollo de los derechos sociales ya l propio curso de la reforma social.
7 Adelantamos, siempre adjetivaremos este sustantivo como neoliberal, posteriormente justificaré este asunto.
8 Ibidem.
9 Citado por Rodríguez Cabrero, Idem.
10 Ibidem.
11 Desequilibrios generados en gran medida por un mercado supuestamente desregulado, cuando son precisamente los monopolios y oligopolios por naturaleza dominantes los que tienen regulados los mercados a favor de sus intereses. La intervención debe darse de manera eficaz, simple y sencillamente por la razón de que en el mercado y en el contexto de una economía globalizada, los efectos de la acumulación del capital son ahora polarizantes.
12Saxe_Fernández, John, Tercera Vía y neoliberalismo, México, D.F., Ed. SigloXXI, 2008.
13John Saxe, establece que dicha Tercera Vía aparece en Inglaterra como una manera de conciliar la depredación capitalista con cierto espíritu humanitario, preocupado por las masas de trabajadores en todo el mundo cada vez más depauperados.
14 Saxe_Fernández, John, Tercera Vía y neoliberalismo, Opus Citatum, pag. 1.
15 Ibidem.
| En eumed.net: |
 1647 - Investigaciones socioambientales, educativas y humanísticas para el medio rural Por: Miguel Ángel Sámano Rentería y Ramón Rivera Espinosa. (Coordinadores) Este libro es producto del trabajo desarrollado por un grupo interdisciplinario de investigadores integrantes del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER). Libro gratis |
15 al 28 de febrero |
|
| Desafíos de las empresas del siglo XXI | |
15 al 29 de marzo |
|
| La Educación en el siglo XXI | |