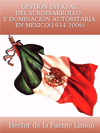
GESTIÓN ESTATAL DEL SUBDESARROLLO Y DOMINACIÓN AUTORITARIA EN MÉXICO, (1934-2006).
Héctor de la Fuente Limón
3.2 Patrones de crecimiento y excedentes de población en México.
Ya hemos expuesto los principales problemas de tipo económico que traído consigo el escaso interés del Estado por promover la generación y explotación local de la ciencia y la tecnología aplicada a los procesos productivos, resultado de una visión estatal que no ha contemplado dicho elemento como fundamental en la gestión del desarrollo. Esta tendencia representa un hilo conductor dentro de nuestra historia ya que, por un lado, bajo el patrón de crecimiento económico relativo se impuso la visión que sostenía que la importación de bienes intermedios y bienes de capital necesarios para la industrialización en automático difundirían el conocimiento objetivado en ellos en beneficio del progreso local; y por otro, bajo el patrón de crecimiento absoluto se ha impuesto la idea desde los círculos académicos, que la ciencia y la tecnología en tanto mercancías deben ser compradas en el mercado global y producidas para éste, para lo cual el Estado sólo debe ser un facilitador permitiendo la libre concurrencia de los agentes involucrados en estos procesos. Sin embargo, ambas visiones han producido y reproducido una estructura socioeconómica subdesarrollada, caracterizada por la ausencia de gestión de progreso interno que se ha traducido en una atrofia histórica para absorber importantes contingentes de fuerza de trabajo en los procesos productivos. De la caracterización de esta estructura, nos ocuparemos ahora.
A partir del gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas el patrón de crecimiento económico se había basado en una economía de mercado con una importante intervención del Estado como rector y promotor activo del crecimiento económico, a través de la regulación del comercio exterior y de los mercados de bienes y servicios básicos; la inversión en áreas estratégicas de la economía; y la promoción del bienestar social con legislaciones agrarias y labores e instituciones sociales en salud, educación vivienda y servicios básicos. José Luis Calva señala al respecto:
La fundación del banco central en los años veinte y de la banca nacional de desarrollo en los treinta; el fuerte activismo estatal en las construcción de la infraestructura básica (hidroagrícola, carretera); las políticas sectoriales orientadas al fomento de la agricultura (con múltiples instrumentos específicos: política de precios de garantía, CEIMSA-CONASUPO) y al fomento de la industria manufacturera (con sus instrumentos impulsores de sustitución de importaciones); la intervención directa del Estado en el desarrollo de la industria energética, que arranca de la fundación de la Comisión Federal de Electricidad en los años treinta y de la nacionalización de la industria petrolera, fueron acciones plenas de audacia e iniciativa histórica de un proyecto económico nacional que emergió con la revolución mexicana.
Por una parte, podemos estar de acuerdo con el autor en que estas acciones y estrategias implementadas entonces por el Estado formaban parte de un “proyecto económico nacional”, si en esto va implícita la acotación que dicho proyecto estaba subordinado a las demandas de la acumulación capitalista en el subdesarrollo. Pero, por otra, consideramos que es una afirmación excesiva señalar que dicho proyecto “emergió con la revolución mexicana”, porque en realidad éste surge a casi dos décadas del término de la revolución como respuesta a los estragos que la recesión del capitalismo mundial estaba generando en la economía mexicana a mediados de la década de los treinta. Hasta entonces el modelo exportador primario heredado del porfiriato siguió vigente en el país sin alteración alguna.
En este sentido, si la realización de muchos de los postulados sociales de la revolución fueron coincidentes con el funcionamiento del nuevo proyecto económico, éstos no fueron los que determinaron en última instancia sus objetivos, sino que fueron las prioridades de la acumulación capitalista en el país las que marcaron en realidad su rumbo.
Esta acotación es de la mayor importancia para nuestra explicación, ya que nos interesa tomar distancia de toda aquella tradición de estudios sobre el funcionamiento de la estructura socioeconómica en el periodo, que encuentran los orígenes del patrón de acumulación impulsado entonces, ya sea en los postulados de la revolución mexicana, o de manera más concreta en la Constitución de 1917, que vendría a ser la máxima expresión de aquéllos. Esto ha llevado a hacer una apología de un discurso que en los hechos nunca guió las decisiones que en materia económica tomó entonces el Estado, y sobre todo lleva a confundir la explicación de la problemática social que el propio modelo generó y las salidas que se dieron entonces, porque todo se resume a encontrar en una supuesta contradicción entre la acumulación capitalista y los postulados sociales de la revolución el eje de la explicación, cuando tal contradicción –al menos desde la óptica del Estado en el terreno económico- nunca existió.
Lo cierto es que el activismo del Estado en el funcionamiento de la economía fue prudente hasta la década de los setenta, cuando el patrón de crecimiento comenzó a agotarse. Hasta entonces había estado vigente lo que varios autores han denominado un pacto social entre el Estado postrevolucionario y la sociedad organizada corporativamente, cuyo objetivo era el desarrollo nacional y la integración del pueblo en el sector moderno que se pretendía construir. El acuerdo partía del compromiso estatal de redistribuir los beneficios del progreso económico (siempre y cuando se produjeran), mientras los sectores corporativos se comprometían a subordinar sus intereses inmediatos a los intereses “superiores” de la nación.
Este pacto social sólo puede ser explicado a la luz de las particularidades que adoptó la acumulación capitalista bajo este patrón de crecimiento y sus efectos sobre la precaria situación de los sectores populares en la estructura socioeconómica. Elementos que establecieron una determinada correlación de fuerzas entre las clases sociales y sus agentes más representativos, la cual dio origen a un aparato corporativo que se convertiría en un mecanismo eficaz de control político y social para contener y negociar las demandas sociales, así como en un instrumento de exclusión para los sectores no organizados corporativamente en el Estado.
La vigencia de un proyecto de desarrollo que terminó por fracasar al no contemplar la generación y explotación del trabajo general producido localmente, subordinando los intereses nacionales a los del capital extranjero (agente que se constituyó en el principal proveedor de los bienes intermedios y de capital necesarios para la producción), sólo pudo ser viable con un importante margen de paz social a costa de un control eficaz del Estado sobre los sectores populares.
En el marco de este pacto social, los logros del Estado en materia social dentro de este patrón de acumulación tienden a sobreestimarse cuando son comparados con la situación vigente en nuestros días, y es natural que así suceda en un contexto en el que priva la descomposición en todos los órdenes de la vida social, misma que por su magnitud ha hecho resplandecer cualquier logro ulterior. Lo cierto es que la ausencia de una gestión estatal del desarrollo en este periodo repercutió en la consolidación de una masa de población que fue estructuralmente excluida de la valorización de capital, y tendió a incrementarse en la medida que la industrialización con sustitución de importaciones se agotó.
Con las transformaciones impulsadas por los gobiernos neoliberales a partir de los años ochenta, mismas que repercutieron en la consolidación de una reorientación del patrón de crecimiento económico hacia el sector exportador, la problemática del aumento y consolidación de una población excedente ha tocado fondo en los últimos años.
Como ya lo señalamos, esta es una problemática recurrente en los países subdesarrollados, condicionada por el funcionamiento de una economía que tiende a expulsar fuerza de trabajo en cantidades muy superiores a las registradas en las economías modernas. Este fenómeno por su impacto en la estructura socioeconómica revela la fuerte tendencia de la economía mexicana para transferir inversión productiva hacia los países desarrollados –Estados Unidos principalmente-, misma que se genera a través de la compra de bienes y servicios necesarios para la producción, que no formamos localmente, y que son producto del trabajo general creado en aquellos países.
La presencia y reproducción de esta población excedente en la estructura socioeconómica mexicana impactará de manera negativa en la organización de las relaciones de producción, constituyéndose en una carga en la determinación de los salarios de la cual los trabajadores en activo no podrán liberarse, salvo por la injerencia del Estado, lo cual dará sustento a los vínculos corporativos de la clase obrera con éste. De igual forma, en la medida que la población excedente se constituyó en un potencial elemento de conflictividad social, y ante la incapacidad de la economía para absorberla, el Estado estableció estrategias para desactivar su organización y movilización, ya sea incluyendo a algunos sectores de manera subordinada en el aparato corporativo como ocurrió con el sector campesino, o excluyendo, subsidiando o reprimiendo a otros, dependiendo de la importancia de su presencia y su capacidad de movilización.
Una vez que se agota el patrón de crecimiento orientado hacia el mercado interno y se impulsa el proyecto modernizador, se hace a costa de los salarios, las prestaciones y las condiciones de protección del empleo de los trabajadores, lo que provoca una ruptura del pacto social vigente hasta entonces.
Es indispensable entonces capturar las dimensiones y principales características de estos excedentes de población en relación al trabajo asalariado, para estar en condiciones de comprender la vigencia y funcionamiento del pacto social y el aparato corporativo al que dio origen éste, elementos que determinaron los amplios márgenes de paz social con que el país fue gobernado durante el periodo de vigencia del modelo de industrialización con sustitución de importaciones, a pesar de reproducir en el seno de su estructura socioeconómica las contradicciones inherentes al subdesarrollo. De igual forma, la caracterización de esta parte de la población bajo el patrón de crecimiento exportador, nos permitirá encontrar las tendencias que generaron la ruptura del pacto social entre el régimen y las masas, así como las transformaciones que llevaron a la transición política en el país.
Sin embargo, el dimensionamiento de la población excedente en México topa con dos problemas fundamentales: las dificultades que presenta capturar un fenómeno que se desarrolla a la saga de los procesos productivos -incluso en muchos casos fuera de la legalidad-, y derivado de lo anterior, la falta de cifras que nos permitan cuantificarlo de manera directa. Para sortear estos problemas se propone una aproximación indirecta al fenómeno, proyectándolo a través de: a) la cuantificación de la diferencia entre los empleos formales y la PEA, a través del registro de los trabajadores asegurados al IMSS o al ISSSTE, como una primera aproximación a la magnitud del fenómeno; así como el peso del sector informal en relación a la PEA urbana para aproximarnos a una cuantificación del fenómeno en el espacio urbano; b) la difusión de actividades no capitalistas en el campo como alternativas de sobrevivencia de la población excluida del proceso de valorización, para conocer la situación de esta problemática en este espacio, señalando los aspectos más relevantes del papel desempeñado por la Reforma Agraria en el reparto de tierras hasta los años ochenta, y por otro lado, el impacto que tuvo en los noventas la contrarreforma agraria y la firma del TLCAN en la reproducción de estas actividades; y c) los flujos migratorios, para dimensionar la diáspora de fuerza de trabajo que resultó redundante para la acumulación capitalista localmente, para lo cual tomaremos como referente el análisis del Programa Bracero vigente en el periodo 1942-1964 y el incremento de los flujos migratorios a partir de la década de los ochenta, que abrieron paso a la consolidación de la migración ilegal.
| En eumed.net: |
 1647 - Investigaciones socioambientales, educativas y humanísticas para el medio rural Por: Miguel Ángel Sámano Rentería y Ramón Rivera Espinosa. (Coordinadores) Este libro es producto del trabajo desarrollado por un grupo interdisciplinario de investigadores integrantes del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER). Libro gratis |
15 al 28 de febrero |
|
| Desafíos de las empresas del siglo XXI | |
15 al 29 de marzo |
|
| La Educación en el siglo XXI | |




