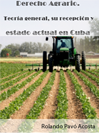III. EL DERECHO AGRARIO CUBANO; EL ITINERARIO HACIA SU AUTONOMÍA LEGISLATIVA.
El que quiera conocer otro país sin ir al extranjero, que se vaya a Oriente, que se vaya a las montañas de Oriente, donde está el Realengo 18 (…) Allí según yo vi, las cañas se elevan en un año, de tal modo, que el hombre más alto, de pie sobre el caballo, sería invisible aunque agitara los brazos en lo alto. Allí los platanales son inmensos y con 100 plátanos se carga un mulo y también con cuatro ñames, me dijo el arriero Viera (…) El maíz en donde quiera, da dos cosechas y según la temperatura, hasta tres…1
1. El marco jurídico de la propiedad territorial y demás instituciones jurídicas agrarias en la etapa colonial.
En Cuba, al igual que sucedió en el resto de los países de Latinoamérica, durante los cuatro siglos de la etapa colonial, las regulaciones acerca de la propiedad inmobiliaria rústica quedaron enmarcadas en los límites del Derecho Civil, no pudiendo afirmarse la existencia del Derecho Agrario como rama jurídica autónoma, lo cual no niega que se emitieran regulaciones especiales en esta materia, como se ilustrará a continuación.
El título de dominio alegado por España para ejercer su soberanía en América, era una concesión hecha por el Papa Alejandro VI, con la condición de que los Reyes difundieran el evangelio en las nuevas tierras descubiertas y por descubrir; de esta forma se les atribuyó la propiedad de las tierras a éstos. Por virtud del descubrimiento y conquista, todas las tierras de las llamadas Indias Occidentales (América Española) fueron consideradas, jurídicamente, como regalía de la Corona Castellana, por lo que era la Corona la que debía otorgar el derecho al dominio privado sobre el suelo americano.
Se denominaron como mercedes2 a esas concesiones de derechos en relación con las tierras y tuvieron lugar de distintas maneras, una de ellas eran las capitulaciones, otra fue la de obtener directamente del Rey la concesión correspondiente, la cual el monarca otorgaba mediante reales cédulas, ordinarias o extraordinarias, de gracia o merced. Al terminar el siglo XVI, sin embargo, los sistemas anteriores fueron desplazados por el de subastas o mejor postas, las tierras realengas o baldías aún estaban libres.
Se dice que el primero en fundar villas y repartir tierras fue Diego Velásquez –aunque a juicio de algunos historiadores, no tenía facultades para ello-, nombrado como Adelantado por el Gobernador de la Española, Diego Colón, para que realizara las tareas de la conquista asumiendo las función de Gobernador, reconocido como tal en 1513. Es decir, cuando llega a Cuba, funda villas y reparte vecindades para ayudar a vivir a los conquistadores sin estar autorizado para ello, estos repartos consisten en tierras cultivadas, o sea, tierras de los indios que la trabajaban para beneficio de los españoles, siendo éste el primer momento en que los conquistadores para subsistir, dependen de los que producen las tierras.
Las mercedes se concedían en forma circular y podían ser de tres tipos, según fuera su destino: hatos o haciendas (ganado mayor), corrales (ganado menor) y estancias o sitios (para los cultivos), y las tierras comprendidas en los espacios que quedaban entre los círculos se denominaban como tierras realengas. Los otorgamientos se hacían considerando un centro o asiento, del cual partía el radio para fijar la extensión, que por tanto se hacia de forma circular. Muchos de estos hatos o haciendas constituían en realidad verdaderos latifundios, si se toma en consideración la extensión de la isla, pues se extendían a veces hasta más de 20 Km. de diámetro.
Eran concesiones del derecho real de usufructo, sujetas a una condición: la de explotar efectivamente la tierra (“poblar de ganado”); aunque no constituían títulos de dominio. Hay quién apoya esta opinión en la formulación imprecisa de los límites de las mercedes; pero en realidad la forma circular que adoptan desde muy temprano las grandes haciendas (una o dos leguas a la redonda), pudiera ser consecuencia de las insuficiencias de los recursos para la medición de las tierras, de que disponían los conquistadores en aquella época.
En Cuba, en los siglos XVI y XVII, según se ha podido conocer no se concedió el derecho de propiedad sobre la tierra, sino un derecho real de usufructo condicionado y revocable por incumplimiento de los requisitos. Pero en la realidad fue otra cosa, pues los beneficiarios de las mercedes se comportaron en ellas como si fueran de plena propiedad, lo cual revela la existencia de un grupo o clase que tenía el poder suficiente para transformar cualquier derecho de tipo patrimonial en un derecho de contenido y efectos más fuerte; lo que significa que la oligarquía destruyó los derechos comunales que se le oponían y redujo a una mera declaración sin contenido práctico el dominio eminente o directo del Estado simbolizado en el Rey.
Como se decía anteriormente, Velásquez concedió las primeras mercedes de tierra sin autorización para hacerlo, pero por Real Cédula de Valladolid, del 31 de agosto de 1520 el Rey convalidó y legalizó lo hecho.
Hay autores que sostienen que no es hasta 1530 que comienza a regularse la merced de tierras, pero en realidad ya desde 1513 se comienza a dictar normas para entregarle tierras a los nuevos pobladores, en 1523 se exige que en el repartimiento esté presente un Procurador, ya para 1525 se establece que no se le debían dar tierras a personas que ya la poseían, con la excepción de los que habían vivido en ellas durante cuatro años.
A partir de entonces y sin cumplir lo establecido en las leyes, los Cabildos cubanos empiezan a conceder latifundios para la explotación ganadera, aunque en algunos casos los colonizadores prominentes se apoderaran de tierras sin pedírselas a éstos.
El Ayuntamiento o Cabildo de las ciudades o villas tomó a su cargo el conceder tierras, de las que formaran parte de los bienes propios de las ciudades, mientras los ejidos tenían el carácter de comunales o aprovechados por todos los vecinos; según testimonian las Actas Capitulares esas mercedes lo que hacían era confirmar las apropiaciones que de hecho ya se habían producido.
Se ha sostenido que los Cabildos nunca fueron jurídicamente autorizados por la Corona a mercedar tierras, lo cierto es que comenzaron a hacerlo en el propio siglo XVI, teniendo que ocurrir que ésta posteriormente, tuvo que confirmar esos otorgamientos - los Cabildos fueron la fuente principal de la propiedad territorial en el período de 1530- 1570, pues se arrogaron esta prerrogativa y la usaron ampliamente-, así hasta que una Real Cédula de 23 de noviembre de 1729 les prohibió expresamente esa facultad a los cabildos, tal vez cuando ya a penas quedaban tierras sin otorgar y se ha sostenido que aún después de esa fecha continuaron ejerciendo tal facultad.
La merced otorgada por el Cabildo de la Villa de Sancti Spíritus en 1536 es la más antigua de que se tiene noticia literal en Cuba. Contrariamente a lo que se piensa, se guardaban algunas formalidades en el procedimiento y de cada merced otorgada se dejaba constancia en las Actas Capitulares. Las Actas Capitulares parecen ser el primer registro de propiedad en América, en ellas quedaron inscritas las mercedes de tierras, con su extensión y sus linderos, aunque a veces de forma tan imprecisa como “hasta donde alcanza la vista”.
Resultando así que, en Cuba durante la etapa colonial, se desarrolla una creciente conflictividad y litigiosidad en torno a la posesión de tierras, condicionada por la propia forma en que se consuma el reparto de las tierras3, la insuficiencia de los medios jurídicos y otros diversos factores políticos, económicos y sociales. Entre estos factores puede señalarse que: no se instituyó hasta 1563 un ordenamiento del procedimiento y de la intervención del cabildo en las mercedaciones, existía falta de claridad en la división político administrativa, lo que hacia imprecisos los limites de las jurisdicciones, el insuficiente desarrollo de los medios de mensura y el carácter circular de las haciendas que se estimaban a partir de un centro, que los beneficiarios solían mover caprichosamente según su interés, unido a la inexistencia hasta finales del siglo XIX, del Registro de la Propiedad de la Tierra, lo que sucedió precisamente al ponerse en vigor para Cuba La Ley Hipotecaria en 1893. 4
Un efecto importante del descrito sistema de apropiación del suelo cubano en los siglos XVI y XVII, lo fue el desarrollo del latifundio, como ha afirmado Oscar Pino Santos, el origen de la gran propiedad territorial en Cuba hay que buscarlo en el sistema de las mercedes de tierra que otorgaban los cabildos a solicitud de los colonizadores interesados.5 Todo ello fue generando cierto desorden y un clima creciente de fraudes, violencias y desalojos de los cuales fueron víctimas sobre todo los vegueros y sitieros.6
Esta situación aflora claramente en la exégesis de las Ordenanzas Municipales que redactara en 1573 para La Habana y para enviarse a las demás villas de la Isla de Cuba, el juez oidor Alonso de Cáceres de la Audiencia de Santo Domingo, conocidas más tarde como las Ordenanzas de Cáceres, que rigieron hasta 1857 y cuyo objetivo esencial fue precisamente tratar de poner fin a ese caótico proceso de apropiación de tierras; pero ni aún así la situación pudo resolverse completamente, pues las Ordenanzas también fueron burladas.7
Una Real Cédula del Rey Fernando VII confirmaría como únicos y legítimos propietarios de las tierras en Cuba a quienes habían sido los beneficiarios de las mercedes de tierra en etapas anteriores; pero entre 1815 y 1819, por la presión de los hacendados azucareros se promulgaron algunas disposiciones jurídicas que trataron de favorecer el proceso de demolición de las haciendas comuneras, franqueando el desarrollo de la propiedad individual de tipo capitalista, lo que a su vez hizo aún más insegura la situación del pequeño campesinado frente a los latifundistas azucareros. Aquellos beneficiarios por las mercedes de tierra desde hacia varios siglos, habían creado familias, cuya descendencia, de generación en generación y con el decursar de los años, poseyeron en común las tierras por herencia, sin dividirlas, de ahí el nombre de haciendas comuneras.8
Desde el primer siglo de la colonización, la administración de la metrópolis española comprendió la importancia económica de la agroindustria azucarera y decretó medidas jurídicas para beneficiarla, es así que la Corona española dictó la Real Cédula de 30 de diciembre de 1595, aportó para Cuba las primeras regulaciones para el cultivo de la caña y la elaboración del azúcar, haciendo extensivas a Cuba: (1) la Real Cédula de 9 de julio de 1520, que exime del pago del derecho de almojarifazgo a las herramientas, calderas, masas, etc., que se importarán con destino al azúcar; (2) la Real Cédula de 15 de enero de 1529, que declara inembargables los ingenios y esclavos negros que trabajan en los ingenios y (3) ordena la reducción del diezmo sobre el azúcar al 5% y 4%".9
Expresa Ramiro Guerra que en el período comprendido entre 1763 y 1779, hubo un crecimiento constante de la industria azucarera, floreciendo ésta hasta 1779, pues si antes de 1765 la producción cubana suministraba a España casi todo el azúcar para el consumo10, esta situación cambia con la Real Orden de 16 de octubre de 1765 que permitió a las colonias o provincias, Cuba, Puerto Rico y la Isla de Barlovento comerciar con los puertos de Cádiz, Sevilla, Alicante, Cartagena, Barcelona, La Coruña y Gijón, proporcionando una expansión mercantil tanto para los compradores de materias primas como para los procesadores, por tanto el comercio exportador de Cuba mejoró al igual que las importaciones.
En el año 1789 estalla la Revolución Francesa, uno de los efectos de este hecho consistió en el estallido de la Revolución de Haití, la que provocó una pavorosa catástrofe, que arruinó en pocos meses a aquella fuente de riquezas, abastecedora de azúcar y café a la mayor parte de Europa, y consecuentemente la desaparición repentina de todo el azúcar de Haití, quizás las tres cuartas partes del que entonces se producía en el mundo, generando un ascenso en los precios del azúcar.
En consecuencia, Cuba tomó el lugar que Haití acababa de perder y una gran superficie de nuestros bosques se destruyeron para ser sustituidos por cañaverales, cafetales y vegas de tabaco; y si no sucedió un mayor avance del latifundio y del monocultivo fue porque simultáneamente los altos precios del café, el azúcar de caña y otros productos, atrajeron a muchos cultivadores, de tabaco –favorecidos con la supresión del estanco-, de café, además de la caña de azúcar. Cientos de emigrantes franceses procedentes de Haití, se asentaron en las zonas montañosas de las actuales provincias de Santiago y Guantánamo y desarrollaron toda la infraestructura y la cultura del café y el cacao, convirtiendo rápidamente a la isla en uno de los mayores productores mundiales en esos renglones.
Luego con la introducción de la máquina de vapor en los ingenios, a mediados del siglo XX, éstos comenzaron éstos a crecer, iniciándose el proceso de transformación de los pequeños trapiches primitivos en los grandes ingenios, primero en el occidente y luego, más vigorosamente hacia el Oriente y centro del país. En el año 1837, un grupo de hacendados y empresarios introducen el ferrocarril, lo cual sería de gran impulso para la transportación de la caña de azúcar.
A tenor de tales avances tecnológicos sucedió que como los centrales demandaban de toda la atención de sus propietarios para lograr el máximo de su rendimiento, sus dueños comenzaron dedicarse fundamentalmente a las labores industriales y de esta forma la fase agrícola de la producción azucarera, es decir, la siembra, la recolección y el cultivo de la caña, fue separándose de la fase industrial, surgiendo así el llamado colonato.
El colono, es en realidad, un tipo de arrendatario, surgido de las filas de antiguos propietarios arruinados por los efectos de la Guerra de los Diez Años (1868-1878), pues muchos de ellos perdieron sus tierras y tuvieron que convertirse en arrendatarios de las tierras, deviniendo en dueños de las plantaciones de azúcar y pasando a aportar la mayor parte de la materia prima que requerían los nuevos centrales azucareros; en este contexto también había comenzado ya el proceso de concentración de la industria azucarera,
En este contexto vale la pena explicar como en virtud del Pacto del Zanjón, de febrero de 1878 se puso fin a la Guerra de los Diez Años en Cuba, sucediendo también que el General Arsenio Martínez Campos destinó buena parte de las tierras del Estado Español en Cuba, para distribuirlas en parcelas entre los mambises que habían depuesto las armas. En las zonas donde abundaban las denominadas tierras realengas -denominadas así por considerarse de propiedad del Rey de España, y eran las que comprendidas en los espacios que lógicamente quedaban entre las entregadas a través de las ya aludidas mercedes, debiendo tenerse en cuenta que las mercedes, como ya se ha dicho, se otorgaban en forma circular-, se conoce que el reparto no se efectuó formalizadamente, sino que los mambises fueron llegando allí y se asentaron de manera natural, y los beneficiarios volvieron a tomar las armas cuando la guerra de independencia en 1895, para una vez concluida la guerra en 1898 regresar a las tierras, resultando que nunca quedaron claros los límites de tales tierras, generándose, décadas después, prolongados conflictos con las compañías, las cuáles intentaron deslindar y apropiarse por vías legales de grandes porciones de dichas tierras, hechos que tuvieron su clímax en los conocidos sucesos en el llamado Realengo 18, en el Oriente del país, donde miles de campesinos, bajo la consigna de ¡Tierra o Sangre!, liderados por Lino de las Mercedes Álvarez, ex oficial del Ejército Mambí, tras una encarnizada resistencia armada y una extensa y azarosa batalla legal lograron vencer a las compañías y al Ejército en 1934.11
1 Pablo de la Torriente Brau: “Realengo 18”, pp. 118 y 147.
2 Sobre el significado y origen histórico de la merced de tierras Ver Yania Matos Court: Las mercedes de tierra. Su procedimiento jurídico, pp. 3-21.
3 Ver Julio Le Riverend Brusone: Problemas de la formación agraria en Cuba Siglos XVI- XVII, pp.38-43 y Ver Ernestina Ramírez Rodríguez: Formación y Desarrollo de la Propiedad Privada sobre la tierra y de la Estructura Agraria en Cuba, p. 11.
4 Ver Rolando Pavó Acosta y Yania Matos Court: “Marco jurídico de los procedimientos de concesión y de los conflictos sobre la tierra Cuba: Siglos XVI y XVII”.
5 Oscar Pino Santos: Historia de Cuba. Aspectos fundamentales, p.32.
6 Ver José Luciano Franco: Apuntes para una Historia de la legislación y administración colonial en Cuba. 1511-1800, pp. 176-211.
7 Lo que ha quedado confesado, e. g. en el Acta del Cabildo de la Habana, de 6 de mayo de 1603. (AHN).
8 Ver Ediltrudis Panadero De La Cruz: “Comentarios sobre la Orden Militar No. 62 de 5 de marzo de 1902”, p. 78.
9 Ver Julio A. Carreras: Historia del Estado y el Derecho en Cuba, p. 28.
10 Ver Ramiro Guerra Sánchez: Azúcar y Población en las Antillas, p. 194.
11 Ver Pablo de la Torriente Brau: “Realengo 18”, pp. 152-159.
| En eumed.net: |
 1647 - Investigaciones socioambientales, educativas y humanísticas para el medio rural Por: Miguel Ángel Sámano Rentería y Ramón Rivera Espinosa. (Coordinadores) Este libro es producto del trabajo desarrollado por un grupo interdisciplinario de investigadores integrantes del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER). Libro gratis |
15 al 28 de febrero |
|
| Desafíos de las empresas del siglo XXI | |
15 al 29 de marzo |
|
| La Educación en el siglo XXI | |