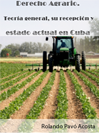2. La lucha por la autonomía del Derecho Agrario.
La autonomía del Derecho Agrario se nos presenta hoy como un hecho ampliamente fundamentado en la doctrina, pese a los debates que subsisten acerca de los límites de esta rama jurídica, en relación con el resto de las que componen el ordenamiento jurídico en cada país y no obstante, los insuficientes desarrollos que pueden exhibirse en cuanto a la elaboración doctrinal de algunos aspectos, las carencias en los niveles de sistematización y en la carencia de rigor técnico que se aprecia en ciertas normas jurídicas agrarias.
Desde los años 20, en que se gesta el Derecho Agrario se ha sostenido un arduo debate acerca de su autonomía, objeto, método, principios, fines y de otras cuestiones teóricas. Tal y como nos explica sabiamente el profesor Ricardo Zeledón:
Fue una discusión iniciada por Giangastone Bolla y contestada por Ageo Arcangeli. Tuvo su punto más álgido durante un debate sostenido en las páginas de la Rivista di diritto agrario entre 1928 y 1931, sin embargo la proyección de esta polémica se mantuvo durante toda la primera mitad del siglo XX, aún con vigencia en muchas latitudes donde permanentemente cobra vida la disputa. Las escuelas podrían identificarse con el nombre de sus maestros Bolla y Arcangeli, o bien por sus tesis vinculadas a la autonomía o la especialidad de la materia.1
Inobjetablemente, que producto del desarrollo social y de las ideas, el consenso ha ido avanzando en torno a algunos de estos tópicos, pero a la vez se advierte, que la polémica no ha logrado agotarse a pesar del transcurso de los años, y es en parte por que la discusión rebasa los marcos del interés puramente académico, adquiriendo efectos en la práctica jurídica, política y social en general, y en las condiciones de cada país en particular.
A modo de síntesis, se puede decir que en los marcos del debate doctrinal y científico sobre la posibilidad y la necesidad de existencia o no de la independencia o autonomía del Derecho Agrario, se han perfilado hasta el presente, de manera tendencial algunas posiciones:
a) Doctrina Civilista, Tradicionalista, Conservadora.
Niega la posibilidad y la necesidad de la Autonomía del Derecho Agrario, planteando que éste es una parte o subrama del Derecho Civil, que se encarga de regular y estudiar la propiedad inmobiliaria rústica, esta fue la posición defendida por el aludido autor Ageo Arcangelli y a pesar del tiempo transcurrido no puede decirse que se trate de un criterio completamente superado, ni que no siga contando con adeptos.
b) Doctrina Ambientalista, Conservacionista o Ecologista.
En los marcos de esta posición se niega la autonomía del Derecho Agrario –aunque se acepta su independización del Derecho Civil-, diluyéndose su contenido en materias que se han denominado indistintamente, por ejemplo, legislación del Medio Ambiente, Régimen jurídico de los recursos naturales, etc., en cuyo conjunto se incluye además de la legislación agraria, a la legislación de minas y a la de pesca. Tal concepción es la que ha prevalecido en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades de Argentina.
c) Doctrina Agrarista.
Para estos agraristas, el Derecho Agrario, puede y debe ser concebido como una rama autónoma del Derecho, como un Derecho especial que se desgaja del Derecho Común (o sea, del Derecho Civil). Plantean que en el esclavismo y en el feudalismo, por supuesto que había ya normas de Derecho Agrario, pero ellas estaban en su mayoría comprendidas aún en los marcos del Derecho Civil, y que por tanto, el Derecho Agrario surge históricamente cuando concurre un conjunto de factores económicos, políticos, ideológicos, sociales, culturales y de otro género.
Para comprender suficientemente esta cuestión vale la pena traer a colación el análisis que al respecto realizara el profesor Ricardo Zeledón cuando expresara que, el capitalismo cuando irrumpe en la historia, encuentra vigente y promueve el desarrollo de un Derecho Civil, de esencia individualista, en el que no obstante comienzan a no encontrar respuesta jurídica toda una serie de relaciones sociales, ello conlleva al surgimiento del Derecho Comercial y más tarde al Derecho del Trabajo y al Derecho Agrario (estos dos últimos, calificados como Derecho Social)2, a lo cual agregaba que, “El Derecho Agrario nace del Derecho Civil, pero no es Civil, pues este es más Derecho de Propiedad, mientras el Derecho Agrario es Derecho de actividad”. 3
Como ya se ha expresado, dentro de esta concepción que acepta y defiende la autonomía del Derecho Agrario, se ha transitado por dos escuelas o etapas.
La primera etapa o periodo, como ya se ha dicho, se identificó con la figura de su principal representante Giangastone Bolla. Aquí si bien se logra cierta especialidad en el plano legislativo (como se puede apreciar en el propio Código Civil Italiano de 1942, al asumir los conceptos de actividad agraria, empresario agrícola y contratos agrarios) y se dan algunos pasos en la búsqueda de la autonomía jurisdiccional; pero el Derecho Agrario, se visualiza todavía enmarcado en los ámbitos del derecho privado, sin una verdadera autonomía como ciencia y como rama jurídica.
La segunda escuela, conforme al buen decir del profesor Ricardo Zeledón se conoce, como período moderno, también lleva un nombre; se identifica con la figura de Antonio Carroza. La tradición de la Universidad de Pisa, donde se fundó la primera cátedra de Derecho agrario del mundo, parecía ser el escenario ideal. Carroza se convierte en Director de la Rivista di diritto agrario e impulsa toda una línea de estudios de Derecho Comparado, va afrontando una serie de temas propios de la teoría general y también logra construir las bases de la nueva ciencia agrarista, impulsando a su vez la creación de organizaciones como la Unión Mundial de Agraristas Universitarios.4
En el análisis de la autonomía del Derecho Agrario se han seguido fundamentalmente varias dimensiones: autonomía científica, autonomía legislativa, autonomía jurisdiccional, y autonomía didáctica.
Vale la pena remarcar la existencia de una relación dialéctica entre las aludidas dimensiones que definen de la independencia de una materia jurídica: 1) legislativa, 2) jurisdiccional y 3) didáctica, a este respecto advertía el agrarista uruguayo Adolfo Gelsi Bidart siguiendo una idea sugerida por Alfredo Massart que, "Es una constante en el dominio forense, que el ordenamiento jurídico para el cual no existe especialización en los estudios y en los tribunales (con lo cual la adquieren los jueces), no se desenvuelve como corresponde y el justiciable no obtiene con frecuencia, una defensa adecuada". 5 Esto conduce como corolario a que si no se consagra la autonomía jurisdiccional, no se logrará consolidar la autonomía legislativa, es decir, se producirían retrasos en el desarrollo técnico normativo, no se avanzaría lo suficiente en la autonomía didáctica y también habrían rezagos en el desarrollo científico del Derecho Agrario y en su desarrollo didáctico: el panorama actual de esta materia en el continente así parece haberlo confirmado.
1 Ver Ricardo Zeledón: “Los desafíos del Derecho Agrario”, p. 4.
2 Ver Ricardo Zeledón Zeledón: “Origen, Formación y desarrollo del Derecho Agrario en los Derechos Humanos (Hipótesis para su investigación)”, p. 43.
3 Ídem, p. 42.
4 Ver Ricardo Zeledón Zeledón: “Los desafíos del Derecho Agrario”, p. 4.
5 Alfredo Massart apud Adolfo Gelsi Bidart: “La Tutela Jurisdiccional de los Derechos Humanos en el campo del Derecho Agrario”, p.391.
| En eumed.net: |
 1647 - Investigaciones socioambientales, educativas y humanísticas para el medio rural Por: Miguel Ángel Sámano Rentería y Ramón Rivera Espinosa. (Coordinadores) Este libro es producto del trabajo desarrollado por un grupo interdisciplinario de investigadores integrantes del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER). Libro gratis |
15 al 28 de febrero |
|
| Desafíos de las empresas del siglo XXI | |
15 al 29 de marzo |
|
| La Educación en el siglo XXI | |