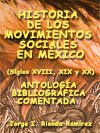
HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN MÉXICO
(Siglos XVIII, XIX y XX)
ANTOLOGÍA BIBLIOGRÁFICA COMENTADA
Jorge Isauro Rionda Ramírez
Esta página muestra parte del texto pero sin formato.
Puede bajarse el libro completo en PDF comprimido ZIP
(133 páginas, 500 Kb) pulsando aquí
49. PEREYRA, Carlos (1974)
México, los límites del reformismo. En Cuadernos políticos No. 1.
octubre diciembre. ERA. México. Pp. 52 65.
El autoritarismo característico de Díaz Ordaz persiste durante el
periodo de gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Bajo un discurso
populista, enmascaró los auténticos intereses de promover el modernismo
del país cuestionando los 5 regímenes de gobierno anteriores al suyo.
Echeverría como Díaz Ordaz fueron presidentes que sirvieron a la CIA y
su papel esta orientado a servir a los intereses norteamericanos en el
país. El discurso nacionalista se abandona por el nuevo discurso
populista (Pereyra, 1974; 52 65).
De 1935 a 1970 la nación experimenta un ascenso industrial y urbano que
deja en el pasado el sesgo rural y campesino de su desarrollo
tradicional para convertirse en una sociedad moderna. El sector primario
disminuye su participación relativa en el PIB de 28% que presenta en el
primer año, para pasar al 13% en 1970. A su vez, respectivamente el
sector secundario o de la transformación pasa del 28% al 40%. La
agricultura logra abastecer a la nación de los insumos básicos tanto de
consumo humano como industrial, y la industria a su vez logra una
autosuficiencia de manufacturas que llena el mercado interno y promueve
exportaciones significativas. El cambio, vía precios de garantía viene a
subsidiar el ascenso industrial y urbano.
Es interesante entender que la revolución mexicana de 1910 a 1921
representa una revolución campesina en pro de la propiedad privada
capitalista, encabezada por Emiliano Zapata y Francisco Villa, como una
revolución urbana burguesa en busca de la modernización y la
democratización de la nación, misma que es encabezada por Francisco I.
Madero y Carranza. Estas dos clases antagónicas sin embargo determina el
carácter y las características que adquiere el periodo de desarrollo de
la nación de los años 20 en adelante.
La socialdemocracia adquiere fuerza durante el periodo de Obregón,
Calles y los regímenes que integran el maximato, lo que obliga a Lázaro
Cárdenas a procurar la conciliación con los trabajadores y campesinos
del país mediante el reparto agrario y la creación de instituciones a
favor de la previsión, asistencia y seguridad social, naciendo con ello
el Estado benefactor mexicano.
Los regímenes ulteriores al cardenismo siguen las pautas de la
pacificación del país mediante el corporativismo y el desarrollo del
Estado del bienestar, que implementa políticas públicas tendientes a
mejorar la condición de vida y salario real de las clases trabajadoras.
El proyecto nacionalista que se viene formulando desde el cardenismo
hasta 1970 es el principal impedimento de la expansión de la IED en la
nación. La legislación mexicana en materia de promover la inversión
nacional y regular la extranjera priva a los extranjeros en participar
en sectores económicos considerados como estratégicos, así como mantiene
la condición de contar con un socio mexicano cuya participación mínima
fuera del 51% de la inversión total.
La expansión de los intereses extranjeros en el país se ve obstaculizada
bajo este tipo de discurso político nacionalista. A cambio, con Luis
Echeverría Álvarez, y propiamente desde un sexenio previo, el de Gustavo
Díaz Ordaz, se trata de abrir a la nación a la inversión extranjera. De
ahí la promoción de las Olimpiadas en el país en 1968. El discurso
nacionalista se abandona por el populista, demagógico, persuasivo,
disuasivo como distractivo de los problemas sociales y económicos que
vive la nación. El populismo borra de la memoria del pueblo el precepto
endogenista del desarrollo nacionalista, a cambio de la supremación del
pueblo, a quien se enarbola a un pedestal que le hace la atención de la
legitimidad política del partido oficial.
El ascenso industrial y urbano vivido de 1930 a 1970 hizo crecer y
fortalecerse la proletarización, con ello los trabajadores se presentan
como una clase fuerte y peligrosa, su control es vital para preservar el
orden nacional, por ello, el populismo a su vez permite la formulación
de nuevas fórmulas de concertación y corporativismo político con este
grupo.
Asimismo, el ascenso industrial y urbano del país se sostiene gracias a
la coyuntura internacional que significa la Segunda Contienda Mundial y
el periodo de reconstrucción europea, así como la expansión de la
hegemonía norteamericana en el orbe mundial. El ascenso del fordismo
anglosajón beneficia a la región latinoamericana, y en especial a
México, con la expansión sostenida de sus exportaciones primarias como
de productos manufacturados.
La expansión de la demanda interna se da mediante la implementación de
políticas estatales en pro del Estado benefactor y social, propio de las
tesis keynesianas. De 1960 a 1969 las deudas externas a más de un año
pasan a sumar de 842 millones de dólares a 3 mil 511 millones de
dólares. De 1970 a 1976 el monto se incrementa a 20 mil millones de
dólares, a razón de la necesidad de crear la infraestructura petrolera
necesaria para explotar los recientes yacimientos descubiertos en el
territorio nacional.
El partido oficial PRI es, más que una propuesta política, la suma de
contradicciones e instrumentos de contención y control político, el cual
desde dentro observa su desquebrajamiento. Los movimientos campesinos y
obreros resaltan en la vida nacional. Estallan algunas insurrecciones en
la sierra de guerrero (Genaro Vázquez y Lucio Cabañas), así como
movimientos de huelga y paro empresarial por todo el territorio.
Al parecer le milagro mexicano presenta su término, la crisis del
fordismo de 1971 1973 recrudecen la situación del trabajo en el país.
Ya no hay más tierras que repartir, y las ciudades no pueden brindar las
oportunidades que demandan grandes contingentes de población campesina
continuamente arribada a la ciudad. El desarrollo urbano de hecho se
presenta caótico y desordenado.
La burguesía industrial, ahora con controles de monopolización de los
mercados nacionales, se organiza en una CANACINTRA que promueve
intereses a favor de combatir la legislación laboral, los movimientos
obreros y las canonjías dadas al pueblo. Promueven la caída del salario
real a cambio de una mayor capitalización, que sea el sustento de la
modernización de sus industrias, las que desean promover en el mercado
exterior.
El Estado pierde legitimidad ante una clase trabajadora que ve perder el
poder adquisitivo de su salario, y una clase burguesa que aspira a
arribar al poder y al control total de la economía nacional.

