AMERICA LATINA ENTRE SOMBRAS Y LUCES
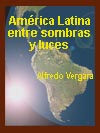
|
La propuesta
En la tarde y noche del miércoles, en una maquina de escribir prestada por la administración del hotel el computador portátil aún no estaba disponible- me encerré en la habitación para preparar un documento que podría orientar las discusiones que debían realizarse en la reunión del jueves. En el documento resumía los cuatro argumentos que, en nuestro personal criterio, respaldaban la idea de unificar las gestiones de los países deudores para lograr negociar en un nivel de igualdad frente al unificado Sindicato de Acreedores.
El primer argumento puntualizaba la eficiencia que podría obtenerse al concentrar las negociaciones en una sola entidad administrativa, en lugar de que cada país tenga que organizar sus propias oficinas y cuerpos burocráticos. Este argumento en realidad se limitaba a plagiar uno de los razonamientos que ya habían sido utilizados por los acreedores para unirse entre sí.En efecto, a partir de la moratoria declarada por México, los acreedores es decir, los bancos transnacionales asociados en el Club de Londres, los gobiernos agrupados en el Club de Paris y los organismos financieros integrantes del Grupo Multilateral- habían justificado su accionar monopólico arguyendo que si cada prestamista comenzaba a renegociar individualmente con los deudores se produciría una caótica mezcolanza de tasas de interés, plazos de amortización y condiciones de pago, que podría quebrantar el equilibrio existente en los mercados financieros y de capitales.
Para evitar esa posibilidad, el Chase Manhattan Bank había reunido a un grupo de acreedores en el centro de conferencias ubicado en el Ditchley Park de Londres, con el propósito de planificar las acciones necesarias para que los bancos, en lugar de competir entre sí tratando de ser los primeros en cobrar las deudas, más bien puedan negociar y enfrentar juntos la poca capacidad de pago de los países deudores.
Una de las primeras resoluciones adoptadas por el Grupo Ditchley -como inicialmente se denominó- fue la de organizar un instituto capaz de centralizar toda la información referente a la deuda del tercer mundo. Efectivamente, en un plazo más bien corto, el 12 de enero de 1983 se inauguró en Washington el Instituto de Finanzas Internacionales el IFI- cuyos fundadores fueron los 35 bancos más grandes que entonces contabilizaban una acreencia en el tercer mundo superior a 270 mil millones de dólares.
Sobre la base de ese antecedente ya en Panamá- creímos que el mismo argumento de eficiencia administrativa utilizado para crear el Grupo Ditchley, podía servir para unificar a 18 países latinoamericanos cuya deuda conjunta superaba los 320 mil millones de dólares.
El segundo argumento también se inspiró en el accionar de los propios bancos. Al atardecer del lunes y como consecuencia del discurso del banquero orador que puso en evidencia un posible conflicto entre acreedores- cruzando información con varios asistentes nos percatamos que a lo largo de los siete meses transcurridos desde la declaración de la insolvencia de México, los acreedores habían evitado realizar ninguna gestión de cobro individual; abstencionismo que resultaba insólito en virtud de que los contratos de la deuda sí habían originalmente sido negociados de manera individual entre acreedor y deudor.
Ese abstencionismo, entonces, solo podía indicar un pacto informal entre acreedores para evitar que entre ellos se realice cualquier competencia desleal.[1] Eventualmente ese pacto fue formalizado y reubicado bajo la responsabilidad de los deudores, a través de los contratos de renegociación de deudas suscritos a partir segundo semestre de 1983, en los cuales se prohíbe a los deudores dar preferencia de pago a ningún acreedor en particular. Esta prohibición se oculta bajo la denominada cláusula del pari passu,
Así, en nuestro segundo argumento aceptábamos como un hecho consumado la decisión de los acreedores de no negociar individualmente con nosotros los deudores; pero concluíamos que los deudores tampoco debíamos negociar individualmente con los acreedores. En el tercer argumento rebatíamos la tesis expuesta por los acreedores, para quienes el unificar las gestiones del Club de Paris, del Club de Londres y del Grupo Multilateral bajo un solo cartel o sindicato, tenia como único propósito el de posibilitar una negociación de suma positiva.
Es decir, una negociación en la cual todos los participantes ganan o, en un caso límite, el participante que no gana tampoco pierde.
Nosotros replicábamos que en el sector financiero cualquier negociación de suma positiva, es factible únicamente cuando ambos participantes están en el mismo lado: acreedor con acreedor, deudor con deudor, inversionista con inversionista, etcétera; pero que cuando los participantes se encuentran en lados opuestos -como es el caso de acreedores versus deudores- la creación de cualquier cartel o club, necesariamente tendría como resultado final una negociación de suma cero. Es decir, una negociación donde la mayor ganancia de un participante, forzosamente requiere una mayor perdida del otro. El cuarto argumento el más trascendente- recalcaba el hecho de que si los acreedores negociaban en bloque y los deudores lo hacíamos individualmente, quedaríamos excluidos de participar en él -hasta ese entonces- mercado libre de capitales.
Para explicar este cuarto argumento, destacábamos que el mercado internacional de capitales esta constituido por dos segmentos: el mercado primario y el mercado secundario.
El mercado primario corresponde a aquella instancia en la que el prestamista le entrega dinero al prestatario quien, en garantía, suscribe los pagarés en los cuales se especifica el monto, el plazo y los intereses del préstamo. [2]
El mercado secundario, por otro lado, se genera cuando los pagarés recibidos por el prestamista son puestos a la venta y adquiridos por un tercero que pasa a ser el nuevo acreedor. Desde luego, en un mercado libre los pagarés también pueden ser comprados por el propio deudor que desee rescatar parte de su deuda.
Así, la principal diferencia entre el mercado primario y el secundario, es que en el primero la transacción se realiza entre el acreedor y el deudor; mientras que en el secundario la transacción puede realizarse entre dos acreedores o también entre acreedor y deudor. Era esta última alternativa la que se eliminaba con la cláusula del pari passu, que en definitiva prohibía a los deudores intervenir en el mercado secundario.
Nuestra preocupación, desde luego, no se limitaba a tratar de preservar el buen funcionamiento del mercado libre, sino que la crisis financiera nos hacia prever una drástica caída en el precio de los pagarés. Desde esa perspectiva, si es que los deudores quedábamos excluidos de negociar en el mercado secundario, la caída en los precios beneficiaría exclusivamente a los nuevos acreedores.
En virtud de que esos cuatro precedentes el Grupo Ditchley, el pacto del pari passu, la alianza suma cero y el cierre del mercado secundario- concentraban el poder de negociación en manos de los acreedores al impedir que el mercado funcione; presumía que en la reunión una mayoría de asistentes apoyaría nuestra propuesta a favor de que los países deudores también nos unamos.
[1] La competencia desleal, en este caso, se refiere al hecho de que un banco puede reducir intereses y montos a aquel deudor que acepte colocarlo primero en su cronograma de pagos.

