EL NIÑO-LA NIÑA. EL FENOMENO ACÉANO-ATMOSFERICO DEL PACIFICO SUR, UN RETO PARA LA CIENCIA Y LA HISTORIA
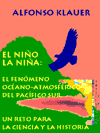 Pulse aquí para acceder al índice general del libro.
En esta página web no están incluidos los gráficos, tablas, mapas,
imágenes y
notas de la edición completa.
Pulsando
aquí puede acceder al texto completo del Tomo I en formato PDF (125 páginas,
668 Kb)
Pulsando
aquí puede acceder al texto completo del Tomo II en formato PDF (153
páginas, 809 Kb) |
Alfonso Klauer
Las principales manifestaciones del fenómeno (Continuación)
En todo caso, y avalando esas expresiones, el Gráfico N° 11 muestra también cómo, en cambio, el fenómeno de ese año apenas duplicó las precipitaciones en Guayaquil (Ecuador).
Sin duda, pues, los pobladores del departamento de Piura asistieron a un verdadero diluvio en 1983. Y en 1998, aun cuando no se registró los récords anotados, las precipitaciones fueron también extraordinarias.
Debe no obstante observarse que la destructiva acción de las precipitaciones extraordinarias no se mide sólo por su volumen anual, sino también por su concentración en períodos menores.
En efecto, en el caso de un récord como el de Chulucanas, no representa lo mismo un promedio de 11 mm por día que, por ejemplo, veinte torrenciales lluvias de 208 mm cada una.
Y menos todavía en el caso de poblaciones que, como casi todas las ciudades peruanas, por irresponsabilidades históricas, políticas y sociales de amplia data de origen y diversa magnitud, adolecen, entre otras modalidades de protección, de adecuados sistemas públicos de alcantarillado pluvial, e incluso de sistemas de desagüe (públicos y
domiciliarios).
De allí, pues, porqué Piura sufrió tanta destrucción cuando en 1983, pero también en 1998, se registró lluvias torrenciales de 170 mm por día. El de 1983 afectó y/o inundó 120 000 hectáreas, destruyó 2 000 kilómetros de carreteras, 122 kilómetros de vías urbanas y 56 kilómetros de alcantarillas 80. ¿Qué ocurriría en Piura (y/o en Lambayeque y Trujillo) debemos imaginar y preveer si se repitiera un fenómeno como el de 1925, cuando en la población de Zorritos llovió 375 mm en un solo día, como se precisó en páginas anteriores?
Esas mismas lluvias, sin embargo, son las que inundan en parte y alteran significativamente todo el paisaje del desierto de Sechura, haciendo que aparezca una cobertura vegetal densa de yuca de monte (Apodantera biflora), yuca de caballo y jaboncillo 81. Pero transforma también a los algarrobales (bosques de algarrobo prosopis palliday de hualtaco y faique) que lo rodean, haciéndolos pasar temporalmente de bosque seco tropical a selva tropical húmeda donde resulta muy difícil penetrar 82.
Estrechamente relacionada a su vez con las dos anteriores, la tercera manifestación de la presencia del fenómeno océanoatmosférico del Pacífico Sur es pues el consecuente y significativo aumento de la descarga de los ríos (en muy diversas y distantes cuencas). Diversas investigaciones han encontrado que existe una relación significativa entre la ocurrencia de El Niño Oscilación del Sur (ENOS) y la hidrología de los países de la cuenca del océano Pacífico 83.
Como muestra el Gráfico N° 12, ello queda claramente en evidencia con las significativas crecidas que, por ejemplo, experimentan los ríos Cañar (Ecuador), Aconcagua (Chile) y Mendoza (Argentina) en los años en que se presenta el fenómeno océanoatmosférico del Pacífico Sur.
Mas avalan también esa estrecha relación causaefecto las muy diversas referencias que se ha hecho en páginas anteriores sobre las inundaciones causadas por los ríos La Leche (a Lambayeque y Batangrande), Reque (a Sipán), Zaña (a Zaña), Moche (al Templo de la Luna y Trujillo), etc.
No obstante, al estudiarse lo ocurrido en los últimos 47 a 79 años en el caso de los ríos La Leche, Zaña, Jequetepeque, Moche, Chancay y Chillón, los resultados han sido muy distintos: en ninguno de ellos las descargas
han aumentado significativamente 84 en presencia de los fenómenos océanoatmosféricos del Pacífico Sur ocurridos en esos largos períodos.
Puede en principio suponerse que las notables diferencias tanto en las descargas anuales promedio como en los picos de descarga de éstos y aquéllos explica su distinto comportamiento durante y a consecuencia del fenómeno.
En efecto, salvo el Jequetepeque, que llega a tener picos de descarga entre 8090m3/seg casi equiparándose pues al Cañar (en Ecuador), el Aconcagua (en Chile) y el Mendoza (en Argentina), los otros cinco ríos de la costa peruana son de curso muy pobre, con picos de aforo entre 15 y 40 m3/seg.
Y ello se explica porque como sugiere el Mapa N° 2 (pág. 11), el área geográfica efectiva de captación de lluvias de sus cuencas es muy pequeña.
A título de hipótesis estimamos que quizá la magnitud geográfica efectiva de las distintas cuencas debe ser comparada y tomada en consideración para entender mejor el comportamiento de los ríos durante y a consecuencia del fenómeno.
El caso de los ríos peruanos Tumbes (o PuyangoTumbes) y Chira, pero sin duda también el Piura, es muy especial. No sólo se cuentan entre los de más largo curso y más amplia cuenca de toda la costa peruana (conjuntamente con el Ocoña y el CamanáMajesColca, pero que están ubicados casi en el extremo sur del Perú); sino que se encuentran
ubicados en el área geográfica de mayor impacto del fenómeno océanoatmosférico del Pacífico Sur.
Habida cuenta de esas tres poderosas razones, alcanza a entenderse por qué muestran una altísima relación entre sus descargas anuales y la ocurrencia del fenómeno, cualquiera sea la magnitud de éste.
El Gráfico N° 13 (en la página siguiente) no deja dudas a ese respecto. Sin excepción, en 48 años de registro, el Tumbes y el Chira han incrementado significativamente sus aforos en todos y cada uno de los once fenómenos experimentados.
No resulta extraño constatar que los organismos estatales del Perú ofrezcan en INTERNET una pobrísima información agrometeorológica. La información sobre las descargas anuales de los ríos de la costa sólo cubre al 25% de los mismos.
Entre los omitidos se encuentra precisamente el Piura. Pero también otros ríos importantes como CamanáMajes Colca, Cañete y Ocoña. Por lo demás, sobre ninguno de los ríos peruanos se ofrece información, ni gráfica ninumérica, sobre los aforos mensuales y los picos de descarga.

