DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA:
Del nombre de los españoles
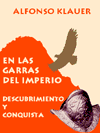 Pulse aquí para acceder al índice general del libro.
En esta página web no están incluidos los gráficos, tablas, mapas,
imágenes y
notas de la edición completa.
Pulsando
aquí puede acceder al texto completo del Tomo I en formato PDF (125 páginas,
668 Kb)
Pulsando
aquí puede acceder al texto completo del Tomo II en formato PDF (153
páginas, 809 Kb) |
Alfonso Klauer
Españoles y castellanización
Había pues ambiente para todo menos para la difusión del castellano. ¿Qué
interés podían tener en enseñarlo quienes llevaban encadenados a los nativos a
morir en las minas? Hay, sin embargo, un dato que, aunque incompleto e
impreciso, conviene analizar.
En efecto, de la información que ofrece el
anónimo portugués que cita Riva Agüero,
puede extraerse el siguiente cuadro, sobre la
distribución de la población de españoles y
demás conquistadores, incluidas sus familias,
en el territorio del Perú hacia 1605, y en relación
con el reparto del territorio al que
hemos aludido en nuestro Gráfico Nº 25.
Así, incluyendo estas aproximaciones, el
total en la costa agrícola del norte se elevaría
a 3 650 pobladores españoles.
En cambio, en el área minera surcordillerana
ver Gráfico Nº 25 la única población
importante no registrada por el cronista
fue Puno, donde a lo sumo quizá se
encontraban 500 españoles. Así, el total en
los Andes mineros se habría elevado a 36 000
españoles.
Esto es, la población conquistadora involucrada
en la economía minera, sea directamente
en la explotación de las minas, en la
producción metalúrgica, en el reclutamiento
masivo de fuerza de trabajo, y en las actividades
comerciales correspondientes, era casi
once veces mayor que la concentrada en la
economía agrícola. Las ubicaciones de cada
población pueden encontrarse en el Gráfico
Nº 31, que figura más adelante.
Pues bien, en las áreas geográficas sujetas
a análisis, en 1981 la costa norte tenía 35 %
más habitantes que el área surcordillerana, y
la densidad poblacional de aquélla era casi
tres veces la de ésta. Y no existe razón de
peso ni siquiera las migraciones de este siglo
para considerar que, a inicios del siglo
XVII, las cifras fueran, en términos de proporción,
sustancialmente diferentes y, menos
aún, que el sur cordillerano tuviera una población
nativa 11 veces mayor que la del norte,
pues sólo con esa condición en ambas áreas
del territorio peruano habría habido la
misma proporción entre nativos y españoles.
Así, pues, debemos concluir que en el sur
cordillerano había muchísimos más españoles
por población nativa que en el norte. Y,
consecuentemente, podía esperarse de ello,
que, exactamente a la inversa de lo que ha
ocurrido, fuera en el sur cordillerano donde
primero se concretara el proceso de castellanización.
¿Cómo entender que ello no se haya producido?
Más aún, ¿cómo entender que, hasta
comienzos del presente siglo, las poblaciones
del sur cordillerano, casi íntegramente, fueran
monolingües, quechua o aymara parlantes?
Intentaremos una explicación. Sin duda,
la actividad agronómica siembra, labores
agrícolas intermedias y cosecha requería una
fuerza de trabajo más calificada que la que
demandaba el picado de la roca y el acarreo
de los minerales en los socavones de las minas.
Ésta era, casi exclusivamente, fuerza
bruta de trabajo.
Así, para mantener o mejorar la producción
y la productividad, la agricultura demandaba
un diálogo más fluido y constante,
y con muchos y pequeños grupos de trabajo.
Por el contrario, para dirigir técnicamente el
trabajo de los miles de quechuas y aymaras
que llegaban encadenados a los socavones, a
los españoles virtualmente sólo les resultaba
necesario manifestarse con señas.
Por lo demás, no es difícil imaginar que
quienes se integraban a la economía agrícola
eran españoles decididos a permanecer definitivamente
en el Nuevo Mundo. Se instalaban
con sus familias en las poblaciones próximas
a sus tierras de cultivo. Y les convenía
difundir el idioma para comunicarse con su
entorno.
Pero sin duda los niños españoles y criollos,
tanto o más que los adultos, contribuyeron
también a la expansión del castellano
entre los nativos, con quienes por múltiples
razones alternaban. Por el contrario,
resulta obvio comprender que los conquistadores
que llegaban a las minas, lo hacían solos,
sin familia.
De allí, como está dicho, la notable presencia
de prostíbulos en Potosí por ejemplo.
Pero también resulta obvio entender, que la
riqueza que tan fácil y rápidamente se hacía
en las minas, convocaba sólo a aventureros
ambiciosos que, una vez enriquecidos, volvíanse
a vivir a España. Así, técnicamente,
no tenían la más mínima necesidad de
comunicarse con los nativos, y, en su condición
de aves de paso, ningún interés en difundir
el castellano.

