¿Leyes de la historia?
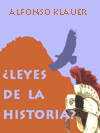 Pulse aquí para acceder al índice general del libro. Esta página carece de formato, gráficos, tablas y notas.Pulsando aquí puede acceder al texto completo del libro en formato DOC comprimido ZIP (295 páginas, 1,5 Mb) |
Alfonso Klauer
Colapso: características y constantes
Es oportuno sin embargo preguntarnos, ¿son iguales todos los desenlaces
finales? Pues depende. Depende con qué criterio y en qué centremos nuestra
atención. Si seguimos fijándonos como por lo general hace la historiografía
tradicional, en la apariencia de las cosas, sin duda todas las olas
terminan de manera distinta: en Mesopotamia sucumbieron los emperadores
asirios y babilonios; en Egipto los faraones; en Grecia los ciudadanos; en
Roma la élite romana y los césares, etc. Todos eran distintos entre sí.
¿Acaso hablaban el mismo idioma? ¿Vestían igual? ¿Residían en el mismo
espacio? En apariencia, entonces, todos los desenlaces son distintos.
Mas si nos fijamos en la esencia de los acontecimientos y de los procesos,
en todos los desenlaces se repiten las mismas constantes:
1) Los imperios sucumben sin resuelver ninguna contradicción, e incluso tras
desarrollar las que al principio de la ola no estaban sino en estado
larvario o habían permanecido en estado latente durante un tiempo.
2) Los pueblos que estaban dominados conquistan su libertad, con dosis de
violencia distintas en el tiempo pero proporcionales y en función a sus
propias circunstancias. Y, en general, en una secuencia que no
necesariamente corresponde al orden de prelación en que fueron conquistados,
pero en la que por lo general se liberan primero los más grandes o aquellos
que están más alejados de la metrópoli hegemónica (francos, para el caso del
Imperio Romano; Argentina para el caso del Imperio Español, por ejemplo).
3) Se corta la transferencia de riquezas desde la periferia hacia el centro.
Y si no se da, o mientras no se da un nuevo proceso de dominación, las
naciones que habían estado sojuzgadas inician un desarrollo creciente. Los
dos ejemplos anteriores son igualmente válidos a este respecto. Pero bien
vale la pena adicionar aquí el de Estados Unidos a partir de 1776.
Resulta patético, sin embargo, que la historiografía tradicional no haya
sido capaz de percibir, o de poner el énfasis suficiente, en aquellas otras
similitudes de los procesos de deterioro y colapso, que siendo de apariencia
también eran de esencia, y más notoriamente allí donde han sido tan obvias.
Veamos sólo dos: la escuela y las calles. En ellas los imperios crían los
cuervos que terminan sacándoles los ojos.
4) La escuela: en los liceos de Atenas, en efecto y sin duda, aprendieron
el griego y recrearon su propio politeísmo los más encumbrados jóvenes de la
primigenia élite romana. A su turno, bien se sabe, tocó al poder romano en
Constantinopla dar esmerada educación a Teodorico, el rey de los ostrogodos.
Pero también a Genserico y Alarico, reyes de los visigodos y vándalos,
respectivamente. Y hasta se presume que incluso al propio Atila, el rey de
los hunos. Y como ellos, a muchos otros que intervinieron directa y
decididamente en la caída del Imperio Romano. A su turno, ¿dónde alcanzaron
sus más altas calificaciones Bolívar y San Martín? San Martín, a los treinta
y cuatro años, regresó de la península como teniente coronel del ejército
imperial español . No menos calificado alumno de España fue Simón Bolívar.
Como ellos, centenares de revolucionarios independentistas latinoamericanos
se educaron en la sede del imperio peninsular. ¿Dónde y por centenares y
miles estudian hoy calificados cuadros de Japón, China y la India? ¿Acaso en
Paraguay o en Nepal?
5) Las calles: ¿y qué mostraban o muestran las calles imperiales? La
riqueza y el prestigio del Imperio romano (...) se ha dicho atraían a los
pueblos que vivían más allá de sus fronteras . En rigor, sin embargo, debe
decirse: atraían a los pueblos dominados del imperio.
Marcial , un romano de origen hispano escribió en el siglo I dC, esto es,
cuando el Imperio Romano recién estaba en camino al apogeo:
En Roma, la meditación y el descanso están prohibidos (...) ¿Cómo descansar
con los maestros de escuela por la mañana, los panaderos por la noche y los
martillazos de los calderos durante todo el día? Aquí un cambista que se
entretiene en hacer sonar sobre el sucio mostrador sus monedas (...) A todas
horas se oye gritar al náufrago charlatán que lleva colgada del cuello su
historia; al judío adoctrinado por su madre en la mendicidad, al mercader
que vende pajuelas para las lucernas (...) Las carcajadas de la turba me
despiertan y siento que toda Roma se mete dentro de mi cabeza....
Conceptos equivalentes fueron expresados en torno al Cusco, la emblemática
capital del Imperio Inka. Así, el cronista Cieza de León expresó:
... la ciudad también estaba llena de gentes extranjeras...
¿Cuántas de las 40 000 personas que se estima albergaba la sede del
Tahuantinsuyo constituían ese conjunto de gentes extranjeras que llenaban la
ciudad? La inmensa mayoría habían sido llevados, casi como esclavos, y desde
todos los rincones del imperio, para servir a la élite imperial. Sólo el
emperador Inka tenía a su disposición 500 servidores . ¿Puede entonces
seguirse difundiendo la falsa imagen de que toda la población de la ciudad
pertenecía a la élite ? El Imperio Inka insistimos aquí, tuvo una
vigencia de menos de un siglo. Si, como ocurrió con el Romano, se hubiera
prolongado por un tiempo significativamente más grande, ¿no es razonable que
se hubieran instalado en la ciudad, voluntariamente, atraídos por su
encanto, pero también por su mayor disponibilidad de bienes y servicios,
otros miles y miles de habitantes del resto del imperio?
¿Es una simple coincidencia que también hoy, millones de latinoamericanos,
se agolpen en las calles de Miami y Nueva York, en el este, y de San
Francisco y Los Ángeles, en el oeste del territorio de la nación imperial?
¿Es también una simple coincidencia que, como los que llenaron las calles de
Roma, éstos también hayan llegado atraídos por las maravillas del centro
hegemónico, y porque en él se encuentra una disponibilidad de bienes,
servicios y oportunidades que no se da en el área de influencia inmediata
del imperio? Habrá quienes sostengan que sólo son coincidencias y
casualidades intrascendentes.
A otros, en cambio, esas coincidentes reiteraciones nos resultan serias y
claras advertencias. Como claro nos resulta que el renovado complejo
romanocarolingio de gendarme universal, es una expresión del dominio
creciente sobre los contornos (...), concomitante de la desintegración más
que del crecimiento como insistimos que expresó Toynbee.
Mas asimismo insistimos, el célebre historiador inglés agregó: El
militarismo [es] un rasgo común del colapso y la desintegración.... Y no
era más que militarista a ultranza la previsión norteamericana de decidir
día y hora para sus fulminantes ataques a Irak, en febrero de 1991 y en
marzo del 2003; a espaldas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
contra la abierta opinión de los gobiernos de estados tan grandes como China
y Rusia, o Alemania y Francia; y cuando las encuestas de opinión mostraban
que, incluso en los países desarrollados, más de la mitad de las poblaciones
se oponían a un ataque no aprobado por la comunidad de naciones.
En ausencia de Guerra Fría, y transcurriendo años en que la mayor parte de
los países subdesarrollados porque prevalece la escasez, no así una
política antiarmamentista, han limitado significativamente sus compras de
armamentos, es absolutamente comprensible y explicable la angustia y
desesperación de los vendedores y fabricantes norteamericanos de armas.
¿Pero se justifica acaso que, a través del gobierno norteamericano, esa
angustia se haga extensiva a todos los habitantes del planeta?
Por lo demás, y en otro orden de cosas que también revela descomposición
social, ¿qué podrá hacer el expresidente Clinton para evitar que la
historiografía tradicional tan afecta a recoger y divulgar veleidades como
las de Cleopatra y Calígula, relate también las penosas circunstancias
personales que se ventilaron durante los últimos meses de su gobierno? ¿Y
qué decir de la vergonzante, pragmática y oportunista conducta concesiva que
a ese respecto mostró la mayor parte del cristiano pueblo norteamericano,
simple y llanamente porque atravesaba por una bonanza enceguecedora?
A diferencia de los sátrapas de la vieja Mesopotamia, que sólo estudiaron y
conocieron su propia historia, los Bush, Clinton y los anteriores
gobernantes norteamericanos han estudiado la que pomposamente se denomina
Historia Universal. Lástima, sin embargo, que hayan tenido ante sí aquellas
versiones de la historiografía tradicional que no les han mostrado que,
tozuda y sistemáticamente, vienen cometiendo los mismos errores que llevaron
al colapso a todos los imperios de la humanidad.
La nuestra será la primera generación en la historia del hombre que,
concientemente y en todo el planeta, asista como testigo conciente del
principio del fin de un imperio. A diferencia de lo que ocurrió con
Mesopotamia o Egipto, o con Roma y el Imperio Español, esta vez el colapso
no nos tomará por sorpresa. Estamos claramente advertidos de lo que
sobrevendrá.
Como ocurrió con todos los anteriores, la muerte no será súbita. Será el
resultado de una larga y lenta agonía. Mas el proceso habrá de ser altamente
controversial. Cuando para algunos médicos el paciente se muestre todavía
sano y robusto; para otros la enfermedad estará declarada pero afirmarán
tener el remedio; pero también habrá quienes, finalmente, dirán que la
metástasis que verifican es irreversible. Para el actual, como para los
precedentes, nadie podrá extender la partida de defunción. ¿Cuándo colapsó
Mesopotamia? Es absolutamente imprecisable. ¿Cuándo Egipto, cuándo Creta y
cuándo Grecia? Nadie lo sabe. ¿Cuándo murió Roma? ¿Acaso en la sequía de
San Cipriano? ¿Acaso cuando la liberación de los francos? ¿Quizá cuando
Dioclesiano dividió el imperio? ¿Eventualmente cuando los visigodos
derrotaron a los romanos en Adrianópolis? ¿Con la invasión de los hunos?
¿Cuándo?
¿Quién y cuándo declarará la muerte oficial del imperio norteamericano?
¿Cuándo su volumen comercial con Japón y/o China supere al que tiene con
Europa? ¿Cuando una grave sequía o un prolongado y crudo invierno paralicen
la producción de su meseta central? ¿Cuando deje de ser el principal
proveedor de armas del Tercer Mundo? ¿Cuando unilateralmente declare el cese
de la guerra contra las drogas y legalice el consumo de las mismas como con
inusitado coraje postula Milton Friedman ? ¿Cuando las modernas y
tecnológicamente avanzadas plantas industriales de Japón y/o China inunden
con mejores y más baratos productos los mercados del resto del Asia, América
Meridional y África? ¿Cuando deje de ser la superestrella de los juegos
olímpicos? ¿Cuando la Organización de Naciones Unidas declare un bloqueo
económico contra Estados Unidos por sus reiteradas violaciones a la paz
mundial?
¿Acaso cuando, frente al exacerbado proteccionismo industrial, las naciones
del Tercer Mundo procuren un intercambio igualitario con otros centros de
producción? ¿Cuando la población latina y la población negra sean las
mayorías nacionales en Norteamérica? ¿Cuando Estados Unidos llegue a tener
un 25 % de su población con menos de diez años de haber ingresado al país?
¿Cuando un descendiente de los esclavos africanos sea elegido presidente de
los Estados Unidos? ¿Cuando las transnacionales del nuevo centro hegemónico
recluten para sí los mejores cuadros tecnológicos, de finanzas y marketing
de las transnacionales norteamericanas? ¿Cuando las transnacionales
sinoniponas superen en ventas de productos, servicios y royalties a las
norteamericanas? ¿Cuando fruto de la insensatez se precipite una nueva
Guerra Fría que obligue a descomunales gastos en armamentismo? ¡Cuándo!
¿En qué orden se presentarán todos o algunos de esos acontecimientos? ¿Será
relevante el orden en que se manifiesten? Lo más probable es que no pero,
como fuera, lo previsible es que, esta vez, el colapso imperial no será,
necesariamente, cruento.

