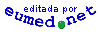RESUMEN.- Tras la Segunda Guerra Mundial la contaminación ambiental se convirtió en un tema de inquietud universal, después de innumerables acontecimientos que llevaron a una alteración del medio ambiente tales como el uso desmedido del Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), de las nuevas tecnologías, la sobre explotación de los mantos acuíferos y la tala irregular de árboles -por mencionar sólo algunas. Estos hechos ocasionaron que a partir de los años setenta del siglo XX se crearan leyes regulatorias sobre el desastre ecológico y la falta de compromiso de los gobiernos y las empresas con el medio ambiente. De igual forma, estas reglamentaciones están orientadas a la promoción de una cultura de rescate ambiental sustentable que involucre al sector empresarial, a todos los niveles de gobierno y, por supuesto, a toda la ciudadanía.
Palabras clave: sustentabilidad cultural, eco-desarrollo, eco-cultura, desarrollo sostenido, y consumo socialmente responsable.
ABSTRACT. - After the Second World War environmental pollution became a subject of universal concern, after countless events that led to an alteration of the environment such as the excessive use of Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT), of new technologies, the envelope exploitation of the aquifers and the irregular cutting of trees -to mention just a few. These facts caused that from the seventies of the 20th century be created laws regulatory on the ecological disaster and the lack of commitment by governments and companies with the environment. Similarly, these regulations are aimed at the promotion of a culture of sustainable environmental rescue involving the business sector, all levels of government and, of course, to all citizens.
Key words: cultural sustainability, eco-development, eco-culture, sustainable development, and socially responsible consumption.
1. INTRODUCCIÓN
El significado de la palabra sustentabilidad hace referencia a que “…se puede sustentar o defender con razones” (Real Academia Española, 2001) lo cual nos indica que -ya sea que se hable de una cuestión ambiental, económica o social- la intención no debe cambiar, debe de permanecer intacta, por lo tanto en este artículo lo que se busca es dar a conocer cómo la sustentabilidad no es sólo una cuestión ambiental o económica sino que también tiene otras tonalidades como la sustentabilidad cultural, la cual es el objetivo del presente texto.
Para abordar el tema de sustentabilidad o desarrollo sustentable primero debemos de mencionar que es un término con tres vertientes, tales como: ambiental, económica y social. En este apartado si bien lo que nos ocupa es la cuestión ambiental, el tema de sustentabilidad ambiental se encuentra ligado, además de las vertientes mencionadas, con una cuestión educativa y cultural, siendo esta última el punto eje a tratar.
La sustentabilidad ambiental parecería ser una expresión relativamente nueva, pero en realidad es un tema que nace a partir de la década de los 40 del Siglo XX con las investigaciones de Rachel Carson1 que ponían de manifiesto los daños que causaban las pruebas de eficiencia de los pesticidas. En 1945 Carson intentó publicar un artículo en la revista Reader’s Digest acerca de las pruebas realizadas con pesticidas, pero no logró publicarse debido al tono y contenido del articulo2 , pero fue hasta 1958 cuando recibió una carta de unos amigos del Cabo Cod3 , en la cual le describen cómo el rociado aéreo del ddt había matado una gran cantidad de pájaros en las tierras de las cuales ellos eran propietarios, que decidió comunicar lo sucedido a la sociedad en general, explicándoles cuáles eran los efectos ocasionados por el uso de pesticidas como el ddt.
En la coyuntura descrita se dio a la tarea de escribir un libro llamado Silent Spring que tenía como base cuatro años de investigación. Previendo severos ataques de las empresas que producían mercancías químicas, recopiló en cincuenta y cinco páginas sus fuentes de información e incluyó una lista de los especialistas que habían analizado su manuscrito. Lo anterior provocó que las autoridades de Estados Unidos de Norteamérica y otros países tomaran medidas sanitarias y legales aún a pesar del descontento de las grandes empresas comercializadoras de pesticidas.
Lo anterior hace cuestionable y preocupante que se tomen medidas de prevención ecológica a partir de desastres ambientales, y no antes de que este tipo de cosas sucedan, lo cual implicaría menos costos, tanto económicos, sociales y, sobre todo, ambientales. Es a partir de esto que se ve la necesidad de crear medidas de seguridad ambiental para evitar catástrofes ambientales tales como lo que sucedió con la primera marea negra ocasionada por el buque Gluckauf el cual fue el primer barco especializado en el trasporte de petróleo crudo y que en 1893 encallo en la Isla Fire, en la costa de Nueva York, debido a una espesa niebla y fallos en la navegación. Se intentó reflotarlo pero fue un fracaso ya que después de varios intentos se hundió definitivamente. Este primer barco dio paso a la era moderna del transporte de crudo en tanto que a partir de la presencia de éste se crearon después buques de doble casco para prevenir desastres ambientales (Borrás, 2012).
Borrás (2012) registra ante el Centro Tecnológico del Mar (2012) más de 103 accidentes vinculados a la marea negra a nivel mundial y que tienen impactos sociales y ecológicos en el mundo. Uno de los ecosistemas más afectado por la industria petrolera es el manglar, hábitat de gran importancia social, económica y ecológica y que tiene una enorme diversidad biológica con alta productividad, en el cual se encuentra un gran número de especies de aves, de peces, de crustáceos y de moluscos. En este sentido este ecosistema es una fuente de materia prima para muchas actividades productivas de las comunidades asentadas en su entorno. Las actividades petroleras en el manglar provocan interrupción del flujo del agua dulce y del mar hacia los manglares y dentro de ellos, lo que altera la forma de drenaje, la vegetación, el suelo, y produce la inestabilidad general de la zona.
A raíz de estos acontecimientos, de la publicación de Rachel Carson y a los desastres ecológicos acontecidos se tomaron medidas de rescate y prevención, de tal manera que en 1970 el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica crea la Agencia de Protección Ambiental. Para 1972, la Agencia de Protección Ambiental de dicha nación impidió el uso del ddt, el pesticida que había ocasionado que un sin número de aves, estuvieran a punto de extinguirse, lo cual fue desastroso y provocó una conciencia ambiental en la sociedad de aquella época y de las que precedieron.
En este orden de ideas es que a partir de la desequilibrada actividad humana y al avance tecnológico se adopta una conciencia ambiental que se evidencia en la creación de diversas organizaciones internacionales y nacionales dedicadas a salvaguardar el bienestar del ser humano y su hábitat. Es importante mencionar, que la aparición de dichas organizaciones es anterior de las publicaciones de Carson en tanto que el daño al medio era un asunto que ya se había detectado previamente.
Es así que para el año 1872 en Estados Unidos de Norteamérica se crea el Primer Parque Nacional “Yellowstone”. Al final del siglo XIX el movimiento conservador estadounidense surgió cuando ciudadanos y funcionarios del gobierno comenzaron a darse cuenta de la dimensión de las deforestaciones y el colapso de la vida silvestre en todo el país. La acción federal en la conservación de los recursos forestales y la vida silvestre empezó en 1872 cuando el gobierno protegió 809.000 hectáreas de bosque, principalmente en el noroeste de Wyoming, e impidió la cacería en esa región (Tyler, 1994).
Posteriormente, en 1900 se crea el protocolo para la preservación de la vida salvaje en África. Aunque se trata del primer esfuerzo internacional a favor de la conservación, éste no fue aplicado, pero sus decisiones influyeron en la organización de reservas de caza. Mientras que en 1933 en Londres se firma el Convenio Internacional para la protección de la flora y fauna en su estado natural (Tratado Universal del Medio Ambiente, 1993). Es importante mencionar que, así como surgen este tipo de iniciativas para la protección del medio ambiente, existen muchas otras a nivel mundial.4
Tras la intención de concientización del ser humano por la naturaleza y del medio ambiente, el entendimiento de esta comprensión transmuta a un derecho sustentable e integral que implica lo ambiental, lo político, lo económico y lo cultural. Es en esta lógica que en “…la década de 1980 se procura reducir la confrontación entre ambiente y desarrollo postulando el desarrollo sustentable como la posibilidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Gabutti, 2007: 1).
Es en 1992 con la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo cuando nace el derecho al desarrollo sustentable, el cual tiene como objetivos erradicar la pobreza, la brecha social y los malos hábitos de consumo que deterioran los elementos que conforman el ambiente (agua, suelo, atmósfera, fauna y flora). Cabe señalar que el derecho al desarrollo sustentable nace bajo un proceso económico, tecnológico, social y cultural de gran escala mundial capitalista donde se le da una gran importancia a los bienes económicos o monetarios que han llegado a sobrepasar los límites de la naturaleza, dado que lo vital en este sistema es la mayor producción al menor costo posible, con el máximo de ganancias. Se pensaría que bajo el modo de acumulación capitalista los únicos recursos humanos son los más explotados, pero no es así ya que las riquezas naturales, al igual que a la fuerza de trabajo, no se les permite su reproducción más allá de la satisfacción de las necesidades económicas de los más poderosos y de la reproducción del capital.
El cada vez mayor y grave el deterioro del medio ambiente ligado a la reproducción del capital; sin duda alguna es un problema de gran magnitud. La desertización, la degradación del suelo, la contaminación de los ríos, y la polución en los manantiales son efectos de una industrialización muy rápida y que no contempla consecuencia alguna, a menos que éstas incidan en la reproducción del capital.
Por ejemplo, China hoy en día figura internacionalmente como la gran fabrica del mundo posicionándose como una de las grandes potencias dado la desmesurada industrialización frenética en la cual está comprometida. Resulta casi obvio decir que la industrialización de China se da a costa del medio ambiente, siendo este país el primer emisor mundial de dióxido de carbono, ubicándose en el décimo lugar de las ciudades más contaminadas. (Bustelo; 2010).
La globalización exacerbada al día de hoy lleva a empresas transnacionales, sociedad civil y gobiernos a comprometerse con el medio ambiente, pretendiendo lograr el uso de los recursos naturales de manera sustentable, evitando de esta manera escenarios futuros de degradación, crisis, enfermedad y destrucción total del medio ambiente -lo cual generaría al mismo tiempo el deterioro de la calidad de vida del ser humano.
La humanidad desde sus orígenes ha contado con una abundancia de recursos naturales, pero el uso descomunal que el hombre tiene de su relación con la naturaleza solamente genera rasgos de depreciación del medio ambiente, llegando hoy a niveles impresionantes los cuales nos han orillado a los gobiernos de cada país a incorporar esta problemática como un asunto prioritario de las agendas nacionales, particularmente como una amenaza a la seguridad nacional en tanto que nos encontramos en el preludio de una gran catástrofe ambiental.
El agotamiento de los recursos naturales no sólo se ve reflejado en los cambios climáticos, el calentamiento global y todos los efectos que esto provoca, sino que también acentúa la desigualdad social ya que a mayor pobreza ambiental, mayor conflicto e inestabilidad de carácter político, económico y social. Es importante mencionar que la escasez ambiental no sólo genera un alto agotamiento y degradación ambiental aunada a un crecimiento desmedido de la ciudadanía la cual se ve limitada en el acceso a los recursos, sino también una escasez ambiental que se encuentra ligada a un efecto social intermedio caracterizado por la pobreza, tensiones intergrupales, movimientos poblacionales, estrés institucional y crisis, lo cual culmina en una inestabilidad y conflictos de carácter social, cultural y económico. Es así que se debe señalar que el problema ambiental por si solo no es generador de conflictos económicos y sociales, aunque si se agudiza dichos problemas.
Ante esta coyuntura, la Organización de las Naciones Unidas (onu) comenzó a preocuparse por dar una solución a este tipo de problemas, siendo la defensa de los recursos naturales y su sobrevivencia lo más importante de las posibles soluciones. La medida planteada es el Ecodesarrollo, que tiempo después transmutó en Desarrollo Sustentable. Asimismo, y con lo paradójico que pueda resultar, las empresas transnacionales -quienes son las principales causantes de los desastres naturales- han creado un plan de trabajo sustentado en nuevas estrategias de mercado orientadas a velar por la responsabilidad social y ambiental. Es así que surgen las Empresas Socialmente Responsables orientadas a perpetuar la producción capitalista, pero tratando de contrarrestas el deterioro ambiental y teniendo responsabilidad ambiental con el planeta Tierra y con sus con sus habitantes.
2. EMPRESAS Y CONSUMO SOCIALMENTE RESPONSABLES
Se dice que una empresa es socialmente responsable cuando responde satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos de interés. La responsabilidad social empresarial se refiere a cómo las empresas son gobernadas respecto a los intereses de sus trabajadores, sus clientes, proveedores, sus accionistas y su impacto ecológico y social en la sociedad en general, es decir, a una gestión de la empresa que respeta a todos sus grupos de interés y supone un planteamiento de tipo estratégico que debe formar parte de la gestión cotidiana de la toma de decisiones y de las operaciones de toda la organización, creando valor en el largo plazo y contribuyendo significativamente a la obtención de ventajas competitivas duraderas (Responsabilidad Social Empresarial, 2005). De ahí la importancia de que tanto los órganos de gobierno como la dirección de las empresas asuman la perspectiva de la responsabilidad social empresarial.
Si bien la responsabilidad social corresponde en primer lugar a las empresas, se extiende a todas las organizaciones que aportan un valor añadido a la sociedad (sean públicas y privadas, con ánimo o sin ánimo de lucro) (Responsabilidad Social Empresarial, 2005) en tanto que éstas deben contar con políticas, programas y estrategias que favorezcan un pleno desarrollo humano para dar ejercicio a una responsabilidad social. En esta tesitura, la responsabilidad social de la empresa es una combinación de aspectos legales, éticos, morales y ambientales, y es una decisión voluntaria, no impuesta, aunque exista cierta normatividad frente al tema.
Para Cajiga (2006) quien es Miembro de Forum Empresa y fundador de la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (Aliarse) presenta las principales responsabilidades éticas de la empresa con los trabajadores y la comunidad las cuales son: i) servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas; ii) crear riqueza de la manera más eficaz posible; iii) respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que favorezcan la seguridad y salud laboral y el desarrollo humano y profesional de los trabajadores; iv) procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un crecimiento razonable; v) respetar el medio ambiente evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos; vi) cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los legítimos contratos y compromisos adquiridos; vii) procurar la distribución equitativa de la riqueza generada; viii) seguimiento del cumplimiento de la legislación por parte de la empresa; ix) mantenimiento de la ética empresarial y lucha contra la corrupción; x) supervisión de las condiciones laborales y de salud de los trabajadores; xi) seguimiento de la gestión de los recursos y los residuos; xii) revisión de la eficiencia energética de la empresa; xiii) correcto uso del agua; xv) lucha contra el cambio climático; xiv) evaluación de riesgos ambientales y sociales; xv) supervisión de la adecuación de la cadena de suministro; xvii) diseño e implementación de estrategias de asociación y colaboración de la empresa; xviii) implicar a los consumidores, comunidades locales y resto de la sociedad; xi) involucrar a los empleados en las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial y, x) marketing y construcción de la reputación corporativa.
Por otro lado, es de vital importancia señalar el nuevo papel protagónico en el cual se ve envuelto el consumidor, comprometido a impulsar el cambio de los modelos y prácticas de producción así como de consumo, dentro de un nuevo nicho de mercado denominado consumo responsable en el que la oferta del mismo tiende al crecimiento y a la diversificación de productos amigables con el medio ambiente, es decir, se trata de un consumidor más informado que ejerce su conocimiento razonado en sus prácticas de consumo, adquisición y uso, con lo cual influye a las empresas a ofrecerle productos que cumplan con sus exigencias y necesidades al tiempo que las mismas empresas distinguen en esta predisposición de sus clientes grandes beneficios, no sólo económicos sino que también aportan a la sustentabilidad humana y ambiental bajo el estandarte de la responsabilidad social responsable; más que opciones de compra y venta se convierten en estilos de vida perfilado al ecodesarrollo que de esperanzas a las nuevas.
3. ECODESARROLLO
Es necesario mencionar que la palabra eco hace alusión a lo ecológicamente viable y que la palabra desarrollo surgió después de la Segunda Guerra Mundial como la búsqueda de nuevos mercados capitalistas a través de la ciencia y la tecnología como potenciadoras de la reproducción de las condiciones de urbanización, educación y tecnificación de las zonas industrializadas (Colmegna y Matarazzo, 2001). El significado de desarrollo está acompañado de crecimiento, tanto social como económico, pero en el sistema capitalista el desarrollo se limita a lo económico dejando de lado lo social y, por supuesto, también olvida la parte del medio ambiente. Por eso la palabra ecodesarrollo proponía una nueva forma de crecimiento sustentado en el cuidado del medio ambiente, es decir, un crecimiento con el buen aprovechamiento de los ecosistemas de cada región.
En la conferencia de Estocolmo en 1972 si bien se reconoció que el medio ambiente se encontraba en una constante e irracional explotación por parte del mismo hombre, también se asumió que a través del ecodesarrollo se pretendía una utilización juiciosa de los recursos locales y del saber-hacer campesino aplicable a zonas rurales aisladas del tercer mundo (Sachs, 1982: 78).
En este sentido, el ecodesarrollo está orientado a la necesidad de buscar estrategias de desarrollo adecuadas a la solidaridad diacrónica con las generaciones futuras, capaces de asegurar una producción sostenida salvaguardando y mejorando su soporte ecológico (Sachs, 1982: 78), es decir, a un desarrollo sustentable.
Las estrategias del ecodesarrollo plantearon la necesidad de integrar una dimensión ambiental en la planificación del desarrollo económico, así como de promover innovaciones científicas y tecnológicas para normar e instrumentar un proceso económico menos destructor de los medios naturales de producción (Leff, 1975: 313). Es importante mencionar que, si bien dicha propuesta estaba orientada a hacer un verdadero cambio en la visión de la irracionalidad económica, esta provocó que países como Estados Unidos de Norteamérica viera sus intereses económicos en juego, y por lo tanto se opusieron en su momento a la propuesta del ecodesarrollo. Es así que el término de ecodesarrollo fue vetado por Henry Kissinger quien fuera el jefe de la diplomacia norteamericana en ese tiempo y que manifestó su desacuerdo al Presidente del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente argumentando que el concepto ecodesarrollo tenía como obstáculo pretender la transformación de la racionalidad económica dominante, por lo que era preferible sustituirlo por el término de desarrollo sostenido-sustentable (Leff, 1975: 313).
En términos generales las propuestas del ecodesarrollo se enfocan principalmente en aplicarse en comunidades rurales, buscando el crecimiento de los actores del campo por medio de: i) el ahorrar prudente de los recursos renovables fomentando el reciclaje y, siempre que sea posible, sustituyéndolos por recursos renovables asequibles sobre una base continuada y mediante una administración ecológica apropiada; ii) la reducción al mínimo los cambios irreversibles en tanto que en muchas ocasiones la creación de ciudades, carreteras u autopistas en lugares donde la tierra es fértil y cultivable, deben ser evitados y, iii) protección al medio físico o del impacto del hombre sobre la naturaleza, es decir, el reconocimiento de que el proceso económico no solamente es el que afecta los ecosistemas, si no también el mismo hombre con varias de sus acciones como la deforestación, el uso irracional del agua, la caza inmoderada, etcétera.
Grosso modo, el ecodesarrollo busca que la explotación al medio ambiente sea en beneficio de las generaciones del presente pero que este beneficio no afecte a las del futuro. Asimismo contempla la preservación de la naturaleza de tal forma que pueda reproducir su ciclo vital, con la ayuda de la tecnología humana para preservarla. El ecodesarrollo no pretende que los recursos naturales dejen de utilizarse, pero si propone que el uso de los recursos sea siempre con la conciencia de su preservación.
Es así que el ecodesarrollo surge debido a la degradación ambiental provocada por los procesos económicos que se dan para la producción de capital. Es este orden de ideas es que pueda entenderse –que no justificarse– que el agotamiento de los recursos naturales es la diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados luego que la necesidad de producción a gran escala ha hecho que los países desarrollados ejerzan una sobreexplotación de los recursos de los países en vías de desarrollo –situación que ha permitido que las grandes transnacionales se adueñan de los recursos naturales a nivel mundial, aplicando métodos inadecuados provocando de esta manera la devastación ambiental.
Este proceso de expoliación y explotación implica la destrucción de la base de recursos de los países pobres, que podrían desarrollar para su desarrollo endógeno. Su efecto más duradero se produce por la destrucción del potencial productivo de los países del tercer mundo, por la introducción de patrones tecnológicos inapropiados; así como por la inducción de ritmos de extracción y por la difusión de modelos sociales de consumo que generan un proceso de degradación de sus ecosistemas, de erosión de sus suelos y agotamiento de sus recursos (Leff, 2005). Los recursos naturales son la base del desarrollo de cualquier país, y cuando un país explota los recursos de otro, lo deja en desventaja para desarrollarse, impidiéndole su crecimiento, haciéndolo dependiente, y causando aumento de las desigualdades sociales.
Todo lo anterior subraya la idea de sustentabilidad dibujada desde la hibridación del mundo, de la tecnologización de la vida y la economización de la naturaleza, de mestizaje de las culturas, de diálogo de saberes, de dispersión de subjetividades, donde se está de-construyendo el mundo, donde se están resignificando identidades y sentidos existenciales a contracorriente de un mundo que está en constante cambio, que busca la modernidad (Leff, 2004). Es en está tónica que es necesario vincular al ecodesarrollo a la cuestión cultural.
La escala humana en el ecodesarrollo se encuentra en el hecho de que el cuidado al medio ambiente traerá beneficios a toda la humanidad, en especial a los sectores más pobres del planeta, pues son los más explotados tanto humana y ecológicamente. Un desarrollo sustentable traería consigo una disminución de las desigualdades sociales acrecentadas por el uso inmoderado de recursos en mayor parte por los países desarrollados, con la creación de leyes para la protección a la naturaleza y los que viven en ella y de ella, pues el medio ambiente no sólo son las plantas, animales, el agua, el aire y la tierra, también el propio ser humano forma parte del ecosistema y se incluye en el ecodesarrollo como el guía para el cuidado de la parte de la naturaleza que lo mantiene con vida. Siendo que esta vida debe ser digna para todo ser vivo, el ecodesarrollo o desarrollo sustentable busca la interacción del ser humano con los otros elementos naturales para alcanzar el equilibrio y respeto.
4. ECODESARROLLO Y CULTURA CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
Se pretende que los objetivos del ecodesarrollo se orienten hacia una verdadera transformación en la racionalidad económica; un desarrollo más humano al cuidado de la naturaleza. El ser individuo busca siempre un progreso, a lo que el ecodesarrollo pretende que el crecimiento económico y social se de en beneficio de la población más necesitada, comenzando por las comunidades rurales. Se procura iniciar por las actividades del medio rural, pues aportan técnicas ancestrales de cuidado a la naturaleza, esto nos permite como personas vernos vinculadas con nuestros antepasados y el amor a la tierra. Es en este sentido, nace en el año 2000 la Carta de la Tierra la cual nos ofrece un instrumento educativo muy valioso ya que nos exhorta a buscar aspectos en común en medio de nuestra diversidad y a adoptar una ética global que comparte una creciente cantidad de personas en todo el mundo.
Si bien La Carta de la Tierra nace debido al conocimiento de la situación en la que se encuentra el planeta, casi todos los individuos sabemos que la Tierra está en peligro y que si no se toman medidas radicales y efectivas, la vida desaparecerá. Es importante mencionar que, si la Tierra para muchos es sólo el depósito de recursos para la acumulación individual, cualquier iniciativa por demás efectiva conducirá, como máximo, a medidas curativas y no a soluciones efectivas. De lo que se trata, entonces, es de replantear las relaciones con la naturaleza. Es así que se debe tomar conciencia de la situación en la cual se encuentra día a día nuestro planeta, ya que es un ser vivo y nosotros somos parte de él. 5
Existe una gran diferencia en la relación medio ambiente-hombre que tienen los pueblos indígenas y los no indígenas, y es que los pueblos indígenas no trabajan para la acumulación individual sino para satisfacer las necesidades de todos. La visión que los pueblos indígenas tienen de la tierra es totalmente opuesta a la del pensamiento capitalista y occidental ya que para éste último la Tierra sólo posee un valor económico para su explotación, mientras que para los pueblos indígenas se trata de un todo vinculado con las riquezas que ella posee como son el aguas, el aire y el subsuelo.
Si bien el derecho a la tierra es un derecho inalienable, y su reconocimiento y protección conforma un elemento central en las principales reivindicaciones indígenas de las últimas décadas, hoy en día existen numerosos programas de desarrollo económico impulsados por instituciones multinacionales que son las columnas vertebrales del sistema capitalista6 que lejos de velar por este derecho, sus programas han y están causado la desaparición de las bases económicas y la reestructuración de las culturas indígenas.
Los pueblos Indígenas han sido vistos en muchas ocasiones como obstáculos para el desarrollo, por lo cual se les ha excluido de los procesos implementados por tales programas. Se les ha negado el derecho a decir no a cualquier actividad de desarrollo instaurada por los grandes poderes económicos y políticos lo cual afecta negativamente a las tierras y territorios indígenas, así como a su integridad cultural, social y política. Se les ha negado la capacidad de gestión, utilizando sus propios métodos a la hora de solucionar sus problemas ya que el desarrollo económico y social que promueven las grandes transnacionales sólo se preocupa por generar ganancias para su propio beneficio y, en el mejor de los casos, en algunas ocasiones han hecho una que otra aportación sanitaria para las comunidades indígenas.
Es importante recordar que, la responsabilidad social empresarial es una inversión que genera ganancias y utilidades en algunos casos de forma inmediata y, en otros, a mediano y largo plazo. Lo anterior debido a que es poco probable que una empresa asuma una política de responsabilidad social empresarial si se le convierte en un gasto que va en contra de sus intereses y estados financieros, ya que no podemos desconocer que en el lenguaje empresarial todo se mide en costos de inversión y en la recuperación de la misma. Cuando se adquiera conciencia de que la responsabilidad social es una inversión que produce retornos en utilidades y una acción de ganancias para la misma empresa, los empresarios y directivos asumirán un liderazgo positivo en el tema.
La idea de responsabilidad social empresarial ha sido un parte aguas en la economía de las empresas aunados al impacto socio ambiental, revindicando a las organizaciones desde su razón de ser, su misión y sus prácticas -tanto operativas como de gestión- mostrándolas como contribuyentes al bienestar social en tanto motores para lograr un desarrollo sostenible y sustentable, no sólo del medio ambiente y de los recursos naturales, sino también de la actividad económica y social.
El desarrollo económico promovido por las grandes transnacionales encaminados al “beneficio nacional” a cambio de abrir el país a la explotación natural y cultural, no ha hecho otra cosa más que la aparición de un territorio deforestado con ríos contaminados y comunidades desarticuladas políticas, social y culturalmente, y por si fuera poco, un hundimiento económico. Es por todo lo anterior que se ha recurrido a repensar nuestro comportamiento con el medio ambiente atendiendo al valor de la diversidad cultural y los principios de interculturalidad que no sólo se refieren a estar juntos sino aceptar la diversidad del ser en sus necesidades, opiniones, deseos, conocimiento y perspectivas (Mignolo, 2000).
En términos generales podemos observar que el concepto de interculturalidad tiene como principio la aplicación de métodos ecológicos para el cuidado del medio ambiente y el encausamiento del desarrollo económico con base en los recursos naturales de cada región en particular. Lo anterior da origen a un nivel de desarrollo de tipo endógeno y emanado de la autogestión geolocalizada.
5. DESARROLLO SOSTENIDO-SUSTENTABLE
Como vimos anteriormente la palabra ecodesarrollo proponía un desarrollo distinto al que se venía haciendo hasta antes de la última década del siglo pasado y fue un peligro para los intereses de los países llamados desarrollados. Al ser vetado el término ecodesarrollo se propuso usar el término desarrollo sostenido que, en realidad, era un desarrollo guiado por la economía que desatendía el coste socio-ambiental de la producción y el consumo y que justificaba y mantenía un crecimiento económico permanente ascendente que derivara altos beneficios (Sachs, 1982: 89).
El desarrollo sostenido siguió la línea de la explotación de recursos naturales para la sola producción, sin tomar en cuenta que la naturaleza también se agota. El nuevo término de desarrollo sostenido no funcionó debido a que la producción ya no pudo ser “sostenida”. Es en este sentido que se comenzó a utilizar el concepto de desarrollo sostenible el cual implicaba una producción ecológicamente suave que se sustentara en la vigilancia de los puntos de las materias primas y la eficacia energética, así como los costos de la producción.
Es importante mencionar que, si bien el desarrollo sostenible partía de procesos productivos ecológicamente amigables, el capital siguió representando una racionalidad inmutable (Sachs, 1982: 56). En términos reales el desarrollo sostenible tampoco pudo llevar a la práctica el cuidado del medio ambiente, pues las reservas y los recursos se cuidaban pero sólo para que la producción capitalista pudiera seguir operando.
Como resultado del fallo de las propuestas del ecodesarrollo, del desarrollo sostenido y del desarrollo sostenible, a partir de los años noventa del siglo XX cobra fuerza la necesidad de ligar el desarrollo a la sostenibilidad y a la dimensión humana de la vida, vinculadas a las prácticas cotidianas y al uso de los recursos regionales y conocimientos locales y regionales como eje de desarrollo endógeno (Colmegna y Matarazzo, 2001). Es en esta tesitura que surge una nueva propuesta llamada desarrollo sustentable.
Dicha propuesta atiende a la especificidad local autogestionada, planificada, ejecutada y administrada por los propios sujetos del desarrollo. Se trata de un proceso que busca satisfacer las necesidades humanas, tanto de las generaciones actuales como futuras, sin que ello implique la destrucción de la base misma del desarrollo, es decir, los recursos naturales y los procesos ecológicos (Goñi y Goin, 2006:192).
El desarrollo sustentable es la propuesta actual de cuidado al medio ambiente que tiene un enfoque hacia las comunidades rurales y la vida humana. Este tipo de desarrollo propone que cada comunidad puede tener un desarrollo sustentable de acuerdo a su medio ambiente y a las necesidades específicas de cada comunidad que permita el uso de sus propios recursos, manteniéndolos y aplicando tecnologías adecuadas para la generación del crecimiento. Lo anterior quiere decir que, el desarrollo sustentable propone que sean los campesinos los que gestionen y generen su propio crecimiento, y en consecuencia, todos los beneficios que trae consigo el desarrollo sustentable serán para todos los involucrados.
Aunque muchas de las teorías acerca de la sustentabilidad no se corresponden con la realidad, es un hecho que la sustentabilidad promete un futuro en el que la acción del hombre esté orientada a la valoración de los recursos naturales, a su conservación y protección. Es en este sentido que el desarrollo sustentable no deberá de tener como objetivos el alcance de intereses económicos privados, en tanto que la naturaleza es un bien común no por su valor monetario, si no por su significado en la preservación de toda la vida en el planeta. Por esta razón los beneficios extraídos de la naturaleza deben ser aprovechados por todos evitando la monopolización.
Podemos decir que, si bien las propuestas del desarrollo sustentable incluyen el cuidado del uso de los recursos naturales sin dejar de utilizarlos, así como la aplicación y creación de tecnologías que utilicen menos energía de la que producen, la permanencia de la cultura y tradiciones de cada región es también parte importante para la aplicación de este tipo de desarrollo, en tanto que se trata de una sustentabilidad cultural.
6. SUSTENTABILIDAD CULTURAL
Considerando que se debe respetar la distribución cultural, existen varios desafíos para la sustentabilidad cultural. Uno de ellos es la generación de una sostenibilidad cultural con lo intercultural que considere las relaciones entre cultura y procesos de desarrollo económico que permitan fortalecer las instituciones políticas y económicas. Para lograr lo anterior se debe respetar la voz y el desarrollo de la diversidad cultural, es decir, la demostración activa de saberes, patrimonio, prácticas, conocimientos y sensibilidades.
Son los valores, los que mantienen vivas las raíces culturales, y al mismo tiempo son productoras de auténticas políticas democráticas las cuales están fundadas en compromisos enigmáticos de cooperación abierta, participativa y equitativa, en el discurso político y en la toma de decisiones. Estos mismos valores enraizados culturalmente son hoy generadoras de economías de mercado como el trueque, constituidas por cooperativas locales que promueven una forma de vida equitativa y remuneradora. Consientes que cada individuo, cuenta con el mismo derecho de disfrutar de la propiedad y de las ganancias de los productos de los cuales depende su medio de vida.
Esta forma de organización facilita a la sociedad a ser auto organizada y particularmente cooperativa, lo anterior no está muy alejado a lo que algún día realizó la civilización Azteca cuando se comercializaba en los tianguis por medio del trueque, y cuando las aldeas trabajaban en conjunto para cubrir sus propias necesidades. Es de tal manera que podemos decir que son los valores quienes determinan a la sociedad civil, al mismo tiempo manan de las personas hacia la cultura y, por ende, hacia las instituciones. El poder regresar a este tipo de economía sustentable no es hoy una utopía, es una realidad cada vez más cercana, por lo menos en gran parte de Latinoamérica.7
Un reto más es lograr que la cultura sea la finalidad del desarrollo en tanto que implicar activamente a la cultura en los procesos de desarrollo socioeconómico, políticos y ecológicos, se traduciría en una relación con otras áreas de diferentes países que produciría una representación de la diversidad cultural en las políticas públicas.
Un objetivo que también debería de perseguir la sustentabilidad cultural es una redistribución cultural que posibilite la sostenibilidad cultural con la interculturalidad, la cual a su vez permita el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en el diseño y gestión de las políticas culturales en interacción con los Estados, las empresas privadas y las organizaciones internacionales.
Para que estos retos dejen de serlo y se conviertan en una realidad hay mucho trabajo por delante. Al respecto es en la primera década del siglo XXI en la cual se viene dando una vinculación entre política, economía, cultura y ecología a partir de proyectos culturales enfocados al rescate ecológico derivado de los efectos colaterales de las propuestas sustentables y no sustentables de las grandes transnacionales y la complicidad de los gobiernos.
Podemos decir que, más allá de establecer un balance entre crecimiento económico y conservación de los recursos naturales, el desarrollo sustentable abre la posibilidad de movilizar el potencial de: i) los procesos ecológicos; ii) la innovación científico-tecnológica y, iii) la creatividad y participación social para construir los medios eco-tecnológicos de producción para un desarrollo igualitario, descentralizado, auto gestionado, ecológicamente equilibrado y sustentable, así como capaz de satisfacer las necesidades básicas de la población respetando su diversidad cultural y mejorando su calidad de vida. Se trata, como dice Leff (2005) de que el desarrollo sustentable suponga la transformación de los procesos productivos y de las relaciones de poder asociadas a una gestión participativa de los recursos ambientales (281).
7. CONCLUSIONES
El término sustentabilidad como vimos implica tres vertientes, tales como: ambiente, economía y el aspecto social, cada una marcando ciertos matices diferentes, es así que al referirnos a los eventos históricos revisados nos dejan claro que la racionalidad económica que gobierna los procesos productivos ha permitido la construcción de una civilización “moderna” que tiene como prioridad el crecimiento económico y sólo como una elección la vida. Ante esto, las sociedades contemporáneas deben mirar hacia una economía ecológica que priorice una política del ambiente sustentada en el reconocimiento de la diversidad cultural y la disminución de las desigualdades que genera el modo de acumulación global.
La lucha contra la lógica del mercado nos orilla a la perseverancia de todo lo que significa reivindicar la vida en todas sus formas porque valorar la vida, sea vegetal animal o humana, es lo que conforma una nueva forma más equilibrada de relacionarnos con el medio que nos rodea. Nada es definitivo, vamos de un lado a otro transformando poco a poco la estructura social que permea nuestra vida cotidiana, y es desde aquí donde tenemos que empezar la transformación apuntando hacia la reducción de combustibles fósiles y las puesta en marcha de prácticas ecológicamente sustentables, es decir; construir una nueva racionalidad económico ambiental y social, evitando en lo posible impactos ambientales lo cual generara de manera inmediata una reducción en la alteración del medio ambiente, para lograr esto es preciso propiciar cambios de hábitos, basado en valores, los cuales se vean reflejados en la sociedad y en consecuencia en el entorno.
Las huellas que hemos dejado en el medio ambiente nos atañe a todos y ha llegado a tal nivel que, a permeado todos los ámbitos de referencia del ser humano, es decir, lo económico, lo político, lo social y lo cultural. La devastación ambiental se ha corporizado y posee una existencia visible que penetra como un aroma en el cuerpo social. La humanidad debe de estar consiente de su responsabilidad ante la crisis ecológica que está viviendo y actuar para contrarrestar los efectos del desarrollo a través de la sustentabilidad. Existen ya acciones pero éstas aún son insuficientes si miramos el deterioro ambiental en el que nos encontramos, pero cabe señalar que el papel de la cultura en esta ocasión, como en muchas otras, ha sido de suma importancia para fomentar, difundir y dar a conocer métodos de rescate y fomento ambiental, de sustentabilidad económica y política con el uso del intercambio económico y de trabajo cooperativo.
A modo de guisa podemos decir que, la cultura ambiental no es posible si no se vinculan a: la identidad en todas sus particularidades, las creencias, los comportamientos, la praxis, los mitos, los ritos, los usos y costumbres, los imaginarios colectivos, los valores, las interpretaciones, los significados, los signos, los símbolos, las señales, los sentimientos, las sensaciones, las apreciaciones, las percepciones, las opiniones, las elecciones, las emociones, los miedos, los deseos, las actitudes, los estados de ánimo, las motivaciones, los conocimientos, las personalidades, etcétera.
Todos estos elementos culturales deben de encontrarse en el eje de la discusión de la sustentabilidad ambiental en tanto que se dinamizan y adquieren y adquieren nuevas cargas de significados ante un nuevo proyecto de civilización que implique cambios en los sistemas políticos, económicos, sociales en un marco de geo-localidad que, a su vez, permita un aprovechamiento más racional e integrado de los recursos naturales, así como a un desarrollo más igualitario y sostenido en todas sus dimensiones para los seres humanos.
BIBLIOGRAFÍA
Borrás, G. (2012), “Mareas negra”, España, Centro Tecnológico del Mar, isbn 504.42.054:665.61, 1-6.
Bustelo, P. (2010). China, Asia a la conquista del siglo XXI, Tecnos, Madrid, isbn: 978-84-309-5034-8. 1-134.
Cajiga, J. F. (2006), El concepto de responsabilidad social empresarial rse, cemefi Centro Mexicano para la Filantropia, México, documento electrónico, http://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf, fecha de consulta: 12 de mayo de 2012.
Carson, R. (2002), Silent Spring, Houghton Mifflin Company, Estados Unidos de Norteamérica, isbn 978-0618249060, 1-400.
Castro, J. (2012), Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural, Universidad Veracruzana, México, documento electrónico, http://www.uv.mx/uvi/Impulsan-moneda-comunitaria-en-Espinal.html, fecha de consulta: 20 de junio de 2012.
Clack, G. (2007), Rachel Carson, La pluma contra el veneno, Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, 1-18.
Colmegna , P. y M. Matarazzo, (2001), “Una perspectiva antropológica sobre el desarrollo”, en Theomai, U. N. Quilmes, Argentina, documento electrónico http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/124/12400310/index.htm, fecha de consulta: 6 de abril de 2012.
Gabutti, I. A. (2007), Cronología ambiental, Centro de Gestión Ambiental fices, Argentina, documento electrónico, http://www.fices.unsl.edu.ar/cga/cronologia.htm, fecha de consulta: 7 de marzo de 2012.
Goñi R. y F. Goin (2006), “Marco conceptual para la definición de desarrollo sustentable”, en Salud Colectiva, mayo-agosto, vol.2, número 2, Universidad Nacional del Lanús, Argentina, issn 1669-2381, 191-198, documento electrónico, http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=73120207, fecha de consulta: 3 de marzo de 2012.
Leff, E. (2005), “La geopolitica de la biodibersidad y el Desarrollo Sustentable: economización del mundo, racionalidad ambiental reapropiación social de la naturaleza”, en Seminario Internacional REG GEN Alternativas Globalizaçåo, del 8 al 13 de octubre, Brasil, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1-17, documento electrónico, http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/reggen/pp12.pdf, fecha de consulta: 3 de marzo de 2012.
Leff, E. (2004), Saber Ambiental,Siglo XXI, México, isbn 968-23-2402-5, 1-417.
Leff, E. (1975), “Hacia un proyecto de ecodesarrollo”, en Comercio Exterior, vol. XXV, número 1, Siglo XXI, México, issn 9789682319181, 1-437.
Mignolo, W. (2000), Local histories/global designs: coloniality, subaltern knowledges and border thinking, Princeton University Press, Estados Unidos de Norteamérica, isbn 978-0691001401, 1-296.
Paez, P. (2011), “La moneda regional sucre y las cooperativas financieras, nuestras acciones”, en There are other alternatives, Taoa, Ecuador, documento electrónico, http://www.taoaproject.org/nustras-acciones/ecuador-la-moneda-regional-sucre/?lang=es, fecha de consulta: 21 de junio de 2012.
Real Academia Española (2001) Diccionario de la lengua española,. Consultado en http://www.rae.es/rae.html, fecha de consulta: 7 de marzo de 2012.
Responsabilidad Social Empresarial, F. D. (2005), Sesión de trabajo: definición y ámbito de la RSE I, II y III, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, España, 1-8, documento electrónico, rsuniversitaria.org//I_II_y_III_Sesion_Foro_Expertos_2005.pdf, fecha de consulta: 12 de mayo de 2012.
Sachs, I. (1982), Ecodesarrollo. Desarrollo sin destrucción, El Colegio de México, México, isbn 9780598113504, 1-201.
Tyler, G. (1994). Ecología y Medio Ambiente, Grupo Editorial Iberoamérica, México, isbn 970-625-027-1, 1-867.
1 Véase: Clack, G. (2007), Rachel Carson, La pluma contra el veneno, Estados Unidos de Norteamérica, Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, 1-18.
2 Dicho artículo no fue publicado debido a que se trataba de una coyuntura dominada por la industria donde el derecho al lucro a cualquier costo era pocas veces cuestionado. A esta situación fue la que se enfrentó Carson ya que con evidencias confrontó los efectos perjudiciales de la aplicación de los pesticidas, lo cual podría generar las protestas de los consumidores y la consecuente caída de las ventas. En este sentido los empresarios con el consentimiento de algunos autoridades hicieron todo lo posible para que su artículo no fuera publicado. Véase: Carson, R. (2002), Silent Spring, Estados Unidos de Norteamérica, Houghton Mifflin Company, isbn 978-0618249060, 1-400.
3 Cabo Cod es una península en el extremo oriental del estado de Massachusetts, al noreste de Estados Unidos de Norteamérica.
4 Para una mejor referencia de las organizaciones internacionales se puede consultar la cronología de Gabutti quien muestra un excelente seguimiento de vicisitudes ecológicas que inquietaron a una parte de la sociedad impulsándolas a crear leyes, convenios, tratados y organizaciones dedicadas a la conservación y manejo de los recursos naturales. Véase: Gabutti, I. A. (2007), Cronología ambiental, Argentina, Centro de Gestión Ambiental fices, documento electrónico, http://www.fices.unsl.edu.ar/cga/cronologia.htm, fecha de consulta: 7 de marzo de 2012.
5 Para los pueblos indígenas La Pachamama (tierra como ellos la llaman) es la madre que nos cría y nosotros a la vez la criamos a ella, aunque en realidad eso esta hoy en tela de juicio.
6 Por ejemplo el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo –por mencionar sólo algunos.
7 Por ejemplo la puesta en circulación de la moneda comunitaria Túmin en un mercado en la localidad de Espinal, a unos 400 kilómetros al sudeste de la capital de México. Véase: Castro (2012), Castro, J. (2012), Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural, México, Universidad Veracruzana, documento electrónico, http://www.uv.mx/uvi/Impulsan-moneda-comunitaria-en-Espinal.html, fecha de consulta: 20 de junio de 2012. De igual forma, la moneda sucre se ha tornado como una herramienta solidaria y ecológica para relocalizar la economía en tanto que permitirá a los países de la Alianza Bolivariana para Los Pueblos de Nuestra América (alba) emanciparse de la inestabilidad del dólar e intensificar el comercio intra-regional. Véase: Paez, P. (2011), “La moneda regional sucre y las cooperativas financieras, nuestras acciones”, en There are other alternatives, Ecuador, Taoa, documento electrónico, http://www.taoaproject.org/nustras-acciones/ecuador-la-moneda-regional-sucre/?lang=es, fecha de consulta: 21 de junio de 2012.