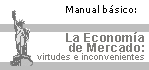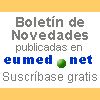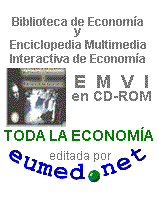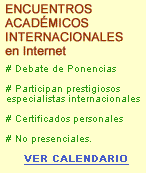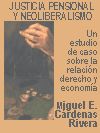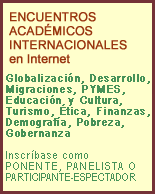 |
LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA PERSPECTIVA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
El principio de solidaridad
En la base de la estructura del ordenamiento jurídico colombiano, el constituyente de 1991 fundó el principio de solidaridad social como una forma de cumplir con los fines estatales y asegurar el reconocimiento de los derechos de todos los miembros de la comunidad. Se trata de un principio que, sin duda, recuerda la vocación humana de vivir en sociedad y resalta la necesidad de la cooperación mutua para alcanzar el bienestar y la tranquilidad. [El principio de solidaridad] tiene el sentido de un deber, impuesto a toda persona por el sólo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo.14
El principio de solidaridad rector en materia pensional prescribe que toda la población debe tener acceso a los servicios de seguridad social, aun cuando no cuente con capacidad económica suficiente. Su desarrollo se lleva a cabo a través de diversas clasificaciones, entre las cuales se pueden citar las de solidaridad intergeneracional, interpersonal, intercolectiva e interterritorial (Jiménez, 1999: 45-47).
La solidaridad interpersonal hace referencia a la detracción de cotizaciones según el ingreso de cada ciudadano, para constituir una garantía a quienes puedan sufrir contingencias, con la finalidad de producir una redistribución de las riquezas. En virtud de la solidaridad intergeneracional, los que trabajan financian las pensiones de quienes ya se encuentran pensionados, dando forma a un contrato entre generaciones. La solidaridad intercolectiva se refiere a la posibilidad de que grupos con menor riesgo profesional apoyen a los de mayor riesgo profesional, o bien a la posibilidad de que sectores económicos pudientes transfieran recursos a los sectores más deprimidos e inestables. Finalmente, la solidaridad interterritorial hace referencia a la solidaridad entre los territorios desiguales económicamente.
Actuando en estos diversos niveles, el principio de solidaridad se erige como un mandato esencial en lo que toca al derecho pensional, tanto para garantizar que la prestación del servicio se haga en forma universal, como para que el sistema de pensiones sea sostenible. En palabras de la Corte Constitucional:
En materia de seguridad social, el principio de solidaridad implica que todos los partícipes de este sistema deben contribuir a su sostenibilidad, equidad y eficiencia, lo cual explica que sus miembros deban en general cotizar, no sólo para poder recibir los distintos beneficios, sino además para preservar el sistema en su conjunto. 15
La doctrina constitucional redunda en el reconocimiento de la prioridad que para los derechos fundamentales observa la solidaridad: la solidaridad es un principio inescindible del concepto de efectividad de los derechos fundamentales.16
Esta relación entre el principio de solidaridad y los derechos fundamentales hace que la solidaridad como postulado constitucional obre en aquellas circunstancias en las cuales el entramado normativo resulta disfuncional o poco eficaz con relación a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así las cosas, al aplicar una prescripción legal no es aceptable asumirla como si esta fuese independiente o estuviese aislada de la normatividad concordante; esto es, la falta de integralidad en la interpretación jurídica, usualmente conduce a tornar inalcanzables los objetivos propuestos por el sistema que intenta conformar el Estado social de derecho, pues para éste no basta con que las normas se cumplan, siendo necesario además que el cumplimiento de las mismas coincida con la realización de los principios y los valores consagrados en la Constitución.17
La importancia que para superar el individualismo y alcanzar la satisfacción de la vida colectiva en condiciones dignas, tiene la función de guía interpretativa de los principios en materia pensional, se presenta de manera esencial respecto al principio de solidaridad. En tal sentido debe subrayarse que aunque este postulado parezca meramente ideal, dada su prácticamente nula correspondencia con la realidad, no puede por ello ser desconocido, o pasado por alto, en la labor de regulación legal y judicial del derecho a la seguridad social.
De otro lado, debe recordarse que en términos funcionales, esto es, administrativos, el texto constitucional consagra la seguridad social como un servicio público regulado por el Estado, y por ello, tal como lo expone la Corte Constitucional:
La seguridad social tiene una doble connotación. De una parte es un derecho irrenunciable de todas las personas [...] y de otra, es un servicio público, de carácter obligatorio, que pueden prestar las entidades públicas o privadas, según lo establezca la ley, bajo la dirección, coordinación y control del Estado y con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.18
En tal sentido, es deber del Estado dirigir las actividades necesarias para la prestación del servicio de seguridad social, al igual que coordinar su suficiencia, operatividad y eficacia, como garantía para que cada ser humano, como ciudadano, tenga todos los medios suficientes a su alcance para la satisfacción de sus necesidades mínimas, cuando requiera la prestación de este particular servicio público. Desde este punto de vista, la seguridad social no es un privilegio exclusivo de la clase trabajadora o asalariada, sino que se trata de un derecho que pertenece a toda persona dentro del Estado colombiano. Alcanzar esta universalidad en el mencionado derecho, implica que su desarrollo y aplicación sean acordes con la solidaridad. Dado que la solidaridad es uno de los topos recurrentes de la retórica constitucional, es valedero insistir en la forma como ha merecido extensa reflexión por parte de la Corte, que la cataloga como principio básico de la seguridad social.19
Tal tribunal constitucional ha afirmado en torno al contenido de la solidaridad que este principio,
hace referencia al deber que tienen las personas, por el solo hecho de hacer parte de una determinada comunidad humana, de contribuir con sus esfuerzos a tareas comunes, en beneficio o apoyo de los demás asociados o del interés colectivo,20 [... y ...] constituye tanto un deber exigible a las personas, en ciertas situaciones (C. P. art. 95 ord. 21), como un principio que gobierna el funcionamiento de determinadas instituciones en el Estado social (C. P. arts. 11 y 48).21
Recalcando la importancia de este principio, también se halla que la Corte sostiene que la solidaridad constituye un criterio hermenéutico útil para especificar el alcance y sentido de ciertas disposiciones y situaciones fácticas.22
Este principio ha iluminado o fundamentado en muchas ocasiones la jurisprudencia de la Corte. Así puede verse, por ejemplo, en el siguiente aparte:
Al limitar el monto máximo de la mesada pensional, [...] el legislador emplea una justificación objetiva, clara y razonable: dar especial protección a aquellos pensionados que devengan una pensión inferior a 15 salarios mínimos; ello en virtud a que el derecho a la seguridad social se ve desarrollado a través del principio de solidaridad, para proteger la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones y mantener el uso racional de los recursos económicos esencialmente limitados.23
En este caso, la Corte dio aplicación a la ya aludida solidaridad interpersonal, y que hace referencia a la aplicación de este principio entre las personas de una misma generación, con condiciones materiales o ingresos diversos. En una sentencia anterior se encuentra también referencia a esta clase de solidaridad:
Es evidente que ese tratamiento distinto ante situaciones iguales, a la luz de los cánones constitucionales, tiene una justificación clara y razonable, cual es la de dar especial protección a aquellos pensionados que por devengar una pensión mínima se encuentran, por razones económicas, en situación de debilidad manifiesta frente a los demás.24
La Corte se remitió posteriormente a la solidaridad para sustentar constitucionalmente la diferenciación de aportes al sistema de pensiones entre los trabajadores y los pensionados:
La ley puede, dentro de determinados límites, estructurar la forma como los distintos agentes deben cumplir con su deber de solidaridad. Por consiguiente, bien puede la ley establecer que el pensionado debe cancelar en su integridad la cotización en salud. [...] En esa medida, en principio parece razonable el argumento del Ministerio Público y de los intervinientes, según el cual, si el patrono asume, por mandato legal, dos tercios de la cotización en salud, mientras que el empleado sólo contribuye con un tercio, entonces una vez pensionado el trabajador, puede la ley ordenarle que entre a cancelar la totalidad de la cotización, por cuanto la obligación patronal cesa.25
En esta ocasión, la Corte hace referencia a la solidaridad intergeneracional. En efecto, señala que la diferenciación en los aportes que deben realizar los trabajadores y los jubilados resulta razonable en tanto que
en la actualidad, gran parte de la viabilidad financiera del sistema de seguridad social, tanto en el ámbito de pensiones como de salud, reposa en los trabajadores activos, en la medida en que, en las últimas décadas, ha disminuido el número de trabajadores activos por pensionado.26
14 Sentencia T-550 de 1994, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
15 Sentencia C-126 de 2000, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
16 Véase otra vez la Sentencia T-005 de 1995, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
17 En este punto debe recordarse que la Corte Constitucional en la Sentencia T-406 de 1992, M. P. Ciro Angarita Barón, estableció que los principios constitucionales suponen una delimitación política y axiológica reconocida y, por ende, restringen el espacio de interpretación de los jueces.
18 Sentencia C-125 de 2000, M. P. Carlos Gaviria Díaz. Otra referencia puede encontrarse en la ya anotada Sentencia T-491 de 1992, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
19 Véase de nuevo la Sentencia C-126 de 2000, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
20 Ibídem.
21 Ibídem.
22 Ibídem.
23 Sentencia C-155 de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz.
24 Sentencia C-387 de 1994, M. P. Carlos Gaviria Díaz.
25 Véase otra vez la Sentencia C-126 de 2000, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
26 Ibídem.