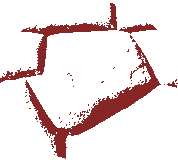
Fundación Universitaria Andaluza
"Inca Garcilaso"
LA CONQUISTA DEL PERÚ,
LIBRO PRIMERO
DE LA SEGUNDA PARTE
DE LOS COMMENTARIOS REALES
DE LOS INCAS
CAPÍTULO I
EL VALOR DE LAS COSAS COMUNES ANTES DE GANAR EL PERÚ
De las cosas comunes diremos en particular solas tres, que bastarán para que sean testigos de lo que vamos probando, y no diré más, por que se excuse la prolijidad que causarían los innumerables que deste jaez pudiéramos decir. El primer testigo sea que una dehesa que hoy es mayorazgo de los buenos de Extremadura, en la ciudad de Trujillo, que vale cada año más de ocho mil ducados de renta, la compraron los antecesores de los que hoy la poseen en doscientos mil maravedíes de principal, y esto fue poco antes que se ganara el Perú. El segundo testigo sea que en esta ciudad de Córdoba, un hombre noble que falleció en ella pocos años antes que se descubrieran las Indias, en su testamento, entre otras cosas, manda que se haga cierta fiesta a Nuestra Señora, y que la misa sea cantada, y que predique a ella un religioso de la orden del divino San Francisco, y que se le dé de limosna para que coma aquel día el convento treinta maravedíes. La renta de las posesiones que para esta obra pía y para otras dejó mandadas valía entonces cuatrocientos y cincuenta maravedíes. Los cofrades de aquella fiesta, que son los escribanos reales, viendo lo mucho que la renta ha crecido, dan de limosna al convento (de más de cincuenta años a esta parte) cantidad de veinte a treinta ducados, subiendo unos años al número mayor, y otros bajando al número menor; y ha habido año de dar cuarenta escudos en oro, que son diez y seis mil maravedíes, en lugar de los treinta maravedíes que el testador mandó; porque ha crecido tanto la renta, que este año de mil y seiscientos y seis rentan las posesiones en dinero y en dádivas más de novecientos ducados. El testigo tercero sea, que en la ciudad de Badajoz, naturaleza de mi padre, hay cuatro mayorazgos, entre otros muchos que allí hay, los cuales fundó después de viuda una mujer noble en cuatro hijos, la cual fue señora de una villa cercada con siete leguas de término, y de muchas dehesas muy buenas. La villa le quitó el rey Enrique Tercero, por el buen gobierno, a título de que por ser mujer y haber guerras entonces entre Portugal y Castilla, y estar la villa cerca de la raya, no podría defenderla; diole en juro perpetuo cuarenta y cinco mil maravedíes diole en juro perpetuo cuarenta y cinco mil maravedíes de renta, que en aquel tiempo rentaba la villa. Habrá sesenta años que se vendió en ciento y veinte mil ducados, y hoy vale más de trescientos mil. Dirá el que ahora la pose con título de señor lo que vale de renta, que yo no lo sé. Aquella señora dejó este juro al hijo mayor por mejorarle, y a los otros tres dejó a cuatro y a cinco mil maravedíes de renta en dehesas; hoy les vale a sus dueños ducados por maravedíes, y antes más que menos; y al que fue mejorado, por ser su mayorazgo en juro, no le ha crecido una blanca, que si fuera en posesiones no fuera lo mismo. De la propia manera ha crecido el valor y precio de todas las demás cosas que se gastan en la república, así de bastimento como de vestido y calzado, que todo ha subido de precio de la manera que se ha dicho; y todavía sube, que el año de mil quinientos y sesenta, que entré en España, me costaron los dos primeros pares de zapatos de cordobán que en Sevilla rompí a real y medio cada par, y hoy, que es año de mil seiscientos y trece, valen en Córdoba los de aquel jaez, que eran de una suela, cinco reales, con ser Córdoba ciudad más barata que Sevilla. Y subiendo de lo más bajo, que es el calzado, a lo más alto de las cosas que se contratan, que son los censos, digo que aquel año de mil quinientos sesenta se daban los dineros a censo de diez mil maravedíes por mil de renta; y aunque cuatro años después, por buena gobernación, los mandaron subir a catorce mil el millar, este año no los quiere tomar nadie (si son en cantidad y han de ser bien impuestos) menos de a veinte mil el millar; y muchos hombres, señores de vasallos, viendo la barata han tomado y toman censos a veinte mil el millar para redimir los que tenían de a catorce mil. Demás de lo que se ha dicho, es cosa cierta y notoria que dentro de pocos días que la armada del Perú entra en Sevilla, suena su voz hasta las últimas provincias del Viejo Orbe, porque como el trato y contrato de los hombres se comunique, y pase de una provincia a otra, y de un reino a otro, y todo esté colgado de la esperanza del dinero, y aquel imperio sea un mar de oro y plata, llegan sus crecientes a bañar y llenar de contento y riquezas a todas las naciones del mundo, mercedes que nuestro Triunvirato les ha hecho. (Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque).
CAPÍTULO II
LA SANGRIENTA BATALLA DE LAS SALINAS
Rodrigo Orgóñez, como bravo soldado que era, apercibió su gente bien de mañana, y puso en escuadrón los infantes, con sus mangas de arcabuceros a una mano y a otra del escuadrón, aunque sus arcabuceros eran pocos, y muchos de los de su contrario, que fueron los que le destruyeron y vencieron. Los capitanes de la infantería era Cristóbal de Sotelo, Hernando de Alvarado, Juan de Moscoso, Diego de Salinas. La gente de a caballo repartió en dos cuadrillas; en la una fueron Juan Tello y Vasco de Guevara, y en la otra Francisco de Chaves y Ruy Díaz. Orgóñez, como caudillo, quiso andar suelto con su compañero Pedro de Lerma, con achaque de gobernar el campo; pero su intención no era sino tener libertad para pasarse de una parte a otra buscando a Hernando Pizarro para encontrarse con él. Su artillería puso a un lado del escuadrón, donde pudiese ofender a sus enemigos. Puso por delante un arroyo que pasaba por aquel llano y una ciénaga pequeña que allí hay, entendiendo que fueran pasos dificultosos para sus contrarios.
Pedro de Valdivia, que era maese de campo, y Antonio de Villalba, sargento mayor, ordenaron su gente por los mismos términos que Rodrigo Orgóñez la suya. Pusieron el escuadrón con muy hermosas mangas de arcabuceros, que fueron los que hicieron el hecho. Hicieron dos escuadrones de a cien caballos contra los de Orgóñez. Hernando Pizarro con su compañero, que se llamaba Francisco de Barahona, tomó la delantera del un escuadrón de los caballos, y Alonso de Alvarado la de los otros. Gonzalo Pizarro, como general de la infantería quiso pelear a pie. Así fueron a encontrarse con los de Almagro, y pasaron el arroyo y la ciénaga, sin contradicción de los enemigos, porque antes de pasar, les echaron una rociada de pelotas que les hizo mucho daño, y aun los desordenó de manera que con facilidad pudieron romperlos; porque los infantes y caballos se retiraron del puesto donde estaban por alejarse de la arcabucería. Lo cual visto por Orgóñez, desconfiando de la victoria, mandó jugar la artillería, y una pelota que entró por el escuadrón contrario llevó cinco soldados de una hilera, que los atemorizó de manera que si entraran otras cuatro o cinco, desbarataran del todo el escuadrón. Mas Gonzalo Pizarro y el maese de campo Valdivia se pusieron delante, y esforzaron los soldados y les mandaron que con la pelotas que llevaban de alambre tirasen a las picas de los contrarios, que les hacían ventaja en ellas. Porque los de Almagro, a falta de arcabuces, se habían armado de picas, y querían los de Pizarro quitárselas, porque sus caballos rompiesen el escuadrón más de cincuenta picas, como lo dicen Agustín de Zárate y Francisco López de Gómara.
Las pelotas de alambre (para los que no las han visto) se hacen en el mismo molde que las comunes; toman una cuarta o una tercia de hilo de hierro, y a cada cabo del hilo hacen un garabatillo como un anzuelo pequeño, y ponen el un cabo del hilo en el un medio molde, y el otro en el otro medio; y para dividir los medios moldes ponen en medio un pedazo de una hoja de cobre o de hierro delgado como papel, luego echan el plomo derretido, el cual se encorpora con los garabatillos del hilo de hierro, y sale de pelota en dos medios divididos, asidos al hilo de hierro. Para echarlos en el arcabuz los juntan como si fuera pelota entera; y al salir del arcabuz se apartan, y con el hilo de hierro que llevan en medio cortan cuanto por delante topan. Por este cortar mandaron tirar a las picas, como lo dicen los historiadores; porque con las pelotas comunes no pudieran quebrar tantas picas como quebraron. No tiraron a los piqueros por no hacer tanto daño en ellos; quisieron mostrar a sus contrarios la ventaja que en los arcabuces les tenían.
Esta invención de pelotas llevó de Flandes al Perú el capitán Pedro de Vergara con los arcabuces que allá pasó. Yo alcancé en mi tierra algunas dellas, y en España las he visto y las he hecho, y allá conocí un caballero que se decía Alonso de Loaya, natural de Trujillo, que salió de aquella batalla herido de una pelota destas, que lo cortó la quijada baja con todos los dientes bajos y parte de las muelas; fue padre de Francisco de Loaya, que hoy vive en el Cozco, uno de los pocos hijos de conquistadores que gozan de los repartimientos de sus padres. La invención de las pelotas de alambre debieron de sacar de ver echar los pedazos de cadena que echan en las piezas de artillería para que hagan más daños en los enemigos. Volviendo al cuento de nuestra batalla, decimos que Rodrigo Orgóñez y su compañero Pedro de Lerma, viendo el daño que la arcabucería había hecho en los suyos, arremetieron con el escuadrón de caballos en que iba Hernando Pizarro a ver si pudiesen matarle, que era lo que deseaban, porque la victoria de la batalla ya la veían declinarse al bando de sus enemigos. Pusiéronse bien enfrente dél y de su compañero, que por las señas de las ropillas de terciopelo naranjado, eran bien conocidos. Arremetieron con ellos, los cuales salieron al encuentro con grande ánimo y bizarría. Rodrigo Orgóñez, que llevaba lanza de ristre, encontró a Francisco de Barahona, y acertó a darle en el barbote (en el Perú, a falta de celadas borgoñonas, ponían los de a caballo barbotes postizos a la celadas de infantes con que cubrían el rostro); la lanza rompió el barbote, que era de plata y cobre, y le abrió la cabeza, y dio con él en el suelo, y pasando adelante atravesó a otro la lanza por los pechos, y echando mano al estoque, fue haciendo maravillas de su persona; mas duró poco, porque de un arcabuzazo le hirieron con un perdigón en la frente, de que perdió la vista y las fuerzas.
Pedro de Lerma y Hernando Pizarro se encontraron de las lanzas, y porque eran jinetes, y no de ristre, será necesario que digamos cómo usaban dellas. Es así que entonces y después acá, en todas las guerras civiles que los españoles tuvieron, hacían unas bolsas de cuero asidas a unos correones fuertes que colgaban del arzón delantero de la silla y del pescuezo del caballo, y ponían el cuento de la lanza en la bolsa, y la metían debajo del brazo, como si fuera de ristre. Desta manera hubo bravísimos encuentros en las batallas que en el Perú se dieron entre los españoles, porque el golpe era con toda la pujanza del caballo y del caballero. Lo cual no fue menester para con los indios, que bastaba herirles con golpe del brazo y no de ristre. Después del primer encuentro, si la lanza quedaba sana, entonces la sacaban del bolsón, y usaban della como lanza jineta. Damos particular cuenta de las armas defensivas y ofensivas que en aquella mi tierra se usaban, para que se entienda mejor lo que fuéremos diciendo. Volviendo al encuentro de Hernando Pizarro y Pedro de Lerma, es así que por ser las lanzas largas, y blandear más de lo que sus dueños quisieran, fueron los encuentros bajos. Hernando Pizarro hirió malamente a su contrario en un muslo, rompiéndole las coracinas y la cota que llevaba puesta. Pedro de Lerma dio al caballo de Hernando Pizarro en lo alto del copete; de manera que con la cuchillada del hierro de la lanza cortó algo del pellejo, y rompió las cabezadas, y dio en lo alto del arzón delantero, que (con ser la silla de armas) lo desencajó y sacó de su lugar, y pasando delante la lanza rompió las coracinas y la costa, y hirió a Hernando Pizarro en el vientre, no de herida mortal, porque el caballo, del bravo encuentro de la lanza se delomó a aquel tiempo, y cayó en tierra, y con su caída libró de la muerte al caballero que a no suceder así se tuvo por cierto que pasara la lanza de la otra parte. En este paso, loando ambos historiadores las proezas de Orgóñez, dicen casi unas mismas palabras; las últimas de Agustín de Zárate en aquella loa son las que siguen: "Y cuando Rodrigo Orgóñez acometió, le hirieron con un perdigón de arcabuz en la frente, habiéndole pasado la celada, y él con su lanza , después de herido, mató dos hombres, y metió un estoque por la boca a un criado de Hernando Pizarro, pensando que era su amo, porque iba muy bien ataviado". Hasta aquí es de Zárate. Sobre lo cual es de advertir que quien dio en España la relación desta batalla debió de ser del bando contrario de Hernando Pizarro, porque en su particular la dio siniestra. Que dijo que Hernando Pizarro vistió a un criado suyo con las vestiduras y divisas que había dicho que sacaría el día de la batalla, para que los que le buscasen (mirando por el criado ataviado) se descuidasen dél. En lo cual le motejó de cobarde y pusilánime; y esta fama se divulgó por toda España, y fue al Perú; y el Consejo Real de las Indias, para certificarse deste particular, llamó a un soldado famoso que se halló en aquella batalla de don Diego Almagro, que se decía Silvestre González; y, entre otras cosas, le preguntó si en el Perú tenían a Hernando Pizarro por cobarde. El soldado, aunque de bando contrario, dijo, abonándole, todo lo que de Hernando Pizarro y de su desafío, y de Orgóñez, y de los compañeros, hemos dicho que era la pública voz y fama de aquella batalla. Esto pasó en Madrid en los últimos años de la prisión de Hernando Pizarro, que fueron veinte y tres; y el soldado contó a mí lo que le pasó en el Consejo Real de las Indias. El que echó la mala fama, para darle dolor, dijo que era criado el que decimos que era su compañero. Dijo que iba muy ataviado, y fue verdad, porque llevaba la misma divisa de Hernando Pizarro, que era la ropilla de terciopelo naranjado muy acuchillada. Quitó de la verdad, y añadió de lo falso en hacer criado al que era compañero. Viendo los suyos a Hernando Pizarro caído, entendiendo que era muerto, arremetieron con los de don Diego de Almagro, y los unos y los otros pelearon bravísimamente con mucha mortandad de ambas partes, porque se encendió el fuego más de lo que pensaron, y se hirieron y mataron con grandísima rabia y desesperación, como si no fueran todos de una misma nación, ni de una religión, ni acordándose que habían sido hermanos y compañeros en armas, para ganar aquel imperio con tanto trabajo como lo ganaron. Duró la pelea sin reconocer la victoria mucho más tiempo del que se imaginó, porque los de Almagro, aunque eran muchos menos en números, eran iguales en valor y ánimo a los de Pizarro, y así resistieron la pujanza de los enemigos y la ventaja de los arcabuces, a costa de sus vidas, vendiéndolas bien hasta que se vieron consumidos, muertos y heridos, y los que pudieron volvieron las espaldas. Entonces se mostró más cruel la rabia con que habían peleado; que aunque los vieron vencidos y rendidos, no los perdonaron, antes mostraron mayor seña.
CAPÍTULO III
EL MARQUÉS HACE REPARTIMIENTO DEL REINO Y PROVINCIA DE LOS CHARCAS, Y GONZALO PIZARRO VA A LA CONQUISTA DE LA CANELA
Sosegada la guerra, y los indios puestos en paz, hizo el marqués repartimiento dellos en los más principales españoles que se hallaron en aquella conquista; dio un repartimiento muy bueno a su hermano Hernando Pizarro, y otro a Gonzalo Pizarro, en cuyo distrito se descubrieron, años después, las minas de plata de Potosí, en las cuales supo a Hernando Pizarro, como a vecino de aquella ciudad (aunque él estaba ya en España), una mina que dieron a sus ministros para que le enviasen plata della. La cual salió tan rica, que en más de ocho meses sacaron della plata acendrada, finísima, de toda ley, sin hacer otro beneficio al metal más de fundirlo.
Añadimos esta riqueza aquí porque se me fue de la memoria cuando tratamos de aquel famoso cerro en la primera parte de estos comentarios. A Garcilaso de la Vega, mi señor, dieron el repartimiento llamado Tapacri. A Gabriel de Rojas dieron otro mucho bueno, y lo mismo a otros muchos caballeros en espacio de más de cien leguas de término que aquella ciudad entonces tenía, del cual dieron después parte a la ciudad que llamaron de la Paz.
No valían aquellos repartimientos entonces cuando se dieron sino muy poco, aunque tenían muchos indios, y eran de tierra muy fértil y abundante, hasta que se descubrieron las minas del Potosí; entonces subieron las rentas a diez por uno, que los repartimientos que rentaban a dos, tres, cuatro mil pesos, rentaron después a veinte, treinta y cuarenta mil pesos. El marqués don Francisco Pizarro, habiendo mandado fundar la villa que llamaron de la Plata, que hoy se llama ciudad de la Plata, y habiendo repartido los indios de su jurisdicción en los ganadores y conquistadores della, que todo fue año de mil y quinientos y treinta y ocho y treinta y nueve, no habiendo reposado aún dos años de las guerras civiles y conquistas pasadas, pretendió otras tan dificultosas y más trabajosas, como luego se dirá. Con la muerte de don Diego de Almagro quedó el marqués solo gobernador de más de setecientas leguas de tierras que hay Norte Sur, desde los Charcas a Quitu, donde tenía bien que hacer en apaciguar y allanar las nuevas conquistas que sus capitanes en diversas partes hacían, y en proveer de justicia y quietud para los pueblos que ya tenían pacíficos; pero como el mandar y señorear sea insaciable, no contento con lo que tenía, procuró nuevos descubrimientos, porque su ánimo belicoso pretendía llevar y pasar adelante las buenas andanzas que hasta allí había tenido.
Todo nueva que fuera de los términos de Quitu y fuera de lo que los reyes Incas señorearon, había una tierra muy larga y ancha donde se criaba canela, por lo cual llamaron la Canela. Parecióle enviar a la conquista de ella a su hermano Gonzalo Pizarro, para que tuviese otra tanta tierra que gobernar como él; y habiéndolo consultado con los de su secreto, renunció la gobernación de Quitu en el dicho su hermano, para que los de aquella ciudad le socorriesen en lo que hubiese menester, porque de allí había de hacer su entrada, por estar la Canela al levante de Quitu. Con esta determinación envió a llamar a Gonzalo Pizarro, que estaba en los Charcas ocupado en la nueva población de la ciudad de la Plata, y en dar orden y asiento para gozar del repartimiento de indios que le había cabido. Gonzalo Pizarro vino luego al Cozco, donde su hermano estaba; y habiendo platicado entre ambos la conquista de la Canela, se apercibió para ella, aceptando con muy buen ánimo, la jornada, por mostrar en ella el valor de su persona para semejantes hazañas.
Hizo en el Cozco más de doscientos soldados, los ciento de a caballo, y los demás infantes; gastó con ellos más de sesenta mil ducados. Fue a Quitu, quinientas leguas de camino, donde estaba Pedro de Puelles por gobernador. Por el camino peleó con los indios que andaban alzados; tuvo batallas ligeras con ellos; pero los de Huánucu le apretaron malamente, tanto, que, como dice Agustín de Zárate, libro cuarto, capítulo primero, le envió el marqués socorro con Francisco de Chaves.
Gonzalo Pizarro, libre de aquel peligro y de otros no tan grandes, llegó a Quitu. Mostró a Pedro de Puelles las provisiones del marqués su hermano; fue obedecido. Y como gobernador de aquel reino aderezó lo necesario para su jornada: hizo más de otros cien soldados, que por todos fueron trescientos y cuarenta, los ciento y cincuenta de a caballo, y los demás infantes.
Llevó más de cuatro mil indios de paz cargados con sus armas y bastimento, y lo demás necesario para la jornada, como hierro, hachas, machetes, sogas y maromas de cáñamo, y clavazón para lo que por allá se les ofreciese.
Llevaron asimismo cerca de cuatro mil cabezas de ganado de puercos, y de las ovejas mayores de aquel imperio, que también ayudaron a llevar parte de la munición y carguío.
Dejó en Quitu por su lugarteniente a Pedro de Puelles, y habiendo reformado y dado nueva orden en ciertas cosas que tenían necesidad de reformación, salió de Quitu por Navidad del año mil y quinientos y treinta y nueve. Anduvo en buena paz y muy regalado de los indios todo lo que duró el camino, hasta salir del imperio de los Incas. Luego entró en una provincia que los historiadores llamaban Quixos. Y porque en esta jornada de la Canela, Francisco López de Gómara y Agustín de Zárate van muy conformes, contando los sucesos della casi por unas mismas palabras, y porque yo las oí a muchos de los que en este descubrimiento se hallaron con Gonzalo Pizarro, diré, recogiendo de los unos y de los otros, lo que pasó.
Es así que en aquella provincia de los Quixos, que es al norte de Quitu, salieron muchos indios de guerra a Gonzalo Pizarro; mas luego que vieron los muchos españoles y caballos que llevaban, se retiraron la tierra adentro, donde nunca más parecieron. Pocos días desto tembló la tierra bravísmamente, que se cayeron muchas casas en el pueblo donde estaba. Abrióse la tierra por muchas partes; hubo relámpagos, truenos, rayos, tantos y tan espesos, que se admiraron los españoles muy mucho; juntamente llovió muchos días tanta agua, que parecía que la echaban a cántaros; admiróles la novedad de la tierra, tan diferente de la que habían visto en el Perú. Pasados cuarenta o cincuenta días que tuvieron esta tormenta, procuraron pasar la Cordillera Nevada; y aunque iban bien apercibidos (como aquella Sierra sea tan extraña), les cayó tanta nieve y hizo tanto frío, que se helaron muchos indios, porque visten poca ropa, y ésa de muy poco abrigo. Los españoles, por huir del frío y de la nieve, y de aquella mala región, desampararon el ganado y la comida que llevaban, entendiendo hallarla dondequiera que hubiese población de indios. Pero sucedióles en contra, porque pasada aquella Cordillera tuvieron mucha necesidad de bastimento, porque la tierra que hallaron (por ser estéril) no tenía habitadores. Diéronse priesa a salir della, llegaron a una provincia y pueblo que llamaban Zumaco, puesto a las faldas de un volcán, donde hallaron comida; pero tan cara, que en dos meses que allí estuvieron no les cesó de llover jamás ni sólo un día, con que recibieron mucho daño, que se les perdió mucha ropa de la que llevaban de vestir.
En aquella provincia llamada Zumaco, que está debajo de la Equinocial, o muy cerca, se crían los árboles que llaman canela, la que iban a buscar. Son muy altos, con hojas grandes como el laurel, y la fruta son unos racimos de fruta menuda, que se crían en capullos como de bellota. Y aunque el árbol y sus hojas, raíces y corteza huelen y saben a canela, la más perfecta canela son los capullos. Por los montes se crían muchos árboles de aquellos, incultos, y dan fruto; pero no es tan bueno como el que sacan los indios de los árboles que plantan y cultivan en sus tierras para sus granjerías con sus comarcanos; mas no con los del Perú. Los cuales nunca quisieron ni quieren otras especies que su uchu, que los españoles llaman allá ají, y en España pimiento.
CAPÍTULO IV
LA MUERTE DEL MARQUÉS DON FRANCISCO PIZARRO Y SU POBRE ENTIERRO
Sintiendo el ruido que los del Chili llevaban, algunos indios del servicio del marqués entraron donde estaba, y le avisaron de la gente que venía, y de qué manera venía. El marqués, que estaba hablando con su alcalde mayor, el doctor Velázquez, y con el capitán Francisco de Chaves, que era como su teniente general, y con Francisco Martín de Alcántara, su hermano materno, y con otros doce o trece criados de casa, con el aviso de los indios sospechó lo que fue. Mandó a Francisco de Chaves que cerrase la puerta de la sala y de la cuadra donde estaban, mientras él y los suyos se armaban para salir a defenderse de los que venían. Francisco de Chaves, entendiendo que era alguna pendencia particular de soldados, y que bastaría su autoridad a apaciguarla (en lugar de cerrar las puertas como le fue mandado), salió a ellos y los halló que subían ya la escalera. Y turbado de ver lo que no pensó, les preguntó diciendo: “¿Qué es lo que mandan vuestas mercedes?”. Uno dellos le dio por respuesta una estocada. Él, viéndose herido, para defenderse echó mano a su espada; luego cargaron todos sobre él, y uno dellos le dio una cuchillada tan buena en el pescuezo, que como dice Gómara, capítulo ciento y cuarenta y cinco, le llevó la cabeza a cercén, y rodó el cuerpo la escalera abajo. Los que estaban en la sala, que eran criados del marqués, salieron a ver el ruido, y viendo muerto a Francisco de Chaves, volvieron huyendo como mercenarios, y se echaron por las ventanas que salían a un huerto de la casa; y entre ellos fue el doctor Juan Velázquez con la vara en la boca, porque no le estorbase las manos, como que por ella le hubiesen de respetar los contrarios. Los cuales entraron en la sala, y no hallando gente en ella, pasaron a la cuadra. El marqués, sintiéndolos tan cerca, salió a medio armar, que no tuvo lugar a atarse las correas de una coracinas que se había puesto. Sacó embarazada una adarga y una espada en la mano. Salieron con él su hermano Francisco Martín de Alcántara y dos pajes, ya hombres, el uno llamado Juan de Vargas, hijo de Gómez de Tordoya, y el otro Alonso Escandón. Los cuales no sacaron armas defensivas porque no tuvieron lugar de poderlas tomar. El marqués y su hermano se pusieron a la puerta, y la defendieron valerosamente gran espacio de tiempo, sin poderles entrar los enemigos. El marqués, con gran ánimo, decía a su hermano: “Muera, que traidores son”. Peleando valientemente los unos y los otros, mataron al hermano del marqués, porque no llevaba armas defensivas. Uno de los pajes se puso luego en su lugar, y él y su señor defendían la puerta tan varonilmente, que los enemigos desconfiaban de poderla ganar; y temiendo que durara mucho la pelea vendría socorro al marqués y los matarían a todos tomándolos en medio. Juan de Rada y otro de los compañeros arrebataron en brazos a Narváez, y lo arrojaron la puerta adentro para que el marqués se cebase en él, y entre tanto entrasen los demás. Así sucedió que el marqués recibió a Narváez con una estocada y otras heridas que le dio, de que murió luego. Entre tanto entraron los demás y los unos acudieron al marqués, y los otros a los pajes. Los cuales murieron peleando como hombres y dejaron mal heridos a cuatro de los contrarios. Viendo solo al marqués, acudieron todos a él, y le cercaron de todas partes; él se defendió buen espacio de tiempo como quien era, saltando a unas partes y a otras, trayendo la espada con tanta fuerza y destreza, que hirió malamente a tres de sus contrarios; pero como eran tantos para uno solo, y su edad pasaba ya de los sesenta y cinco años, se desalentó de manera que unos de sus enemigos se le acercó y le dio una estocada por la garganta, de que cayó en el suelo pidiendo confisión a grandes voces; y caído como estaba, hizo una cruz con la mano derecha, y puso la boca sobre ella; y besándola expiró el famoso sobre los famosos don Francisco Pizarro, el que tanto enriqueció y engrandeció y hoy engrandece la corona de España y a todo el mundo, con las riquezas del imperio que ganó; como se ve, y como atrás en muchas partes hemos dicho. Y con todas sus grandezas y riquezas acabó tan desamparado y pobre, que no tuvo con qué, ni quien lo enterrase. Donde la fortuna en menos de una hora igualó su disfavor y miseria al favor y prosperidad que en el discurso de toda su vida le había dado.
CAPÍTULO V
DON DIEGO DE ALMAGRO SE HACE JURAR POR GOBERNADOR DEL PERÚ, ENVÍA SUS PROVISIONES A DIVERSAS PARTES DEL REINO, Y LA CONTRADICCIÓN DELLAS
El marqués falleció, como se ha dicho, por la demasiada confianza de Francisco Chaves, que no cerró las puertas como le fue mandado; que a cerrarlas, mientras los contrarios las rompían, tuvieran lugar de armarse los que con el marqués estaban; y quizá sobrepujaran a los de don Diego. Pues siendo no más de cuatro, que eran el marqués, y su hermano, y sus dos pajes, y mal armados, mataron cuatro, como dicen los autores, y hicieron otros; de creer es que si estuvieran bien apercibidos, bastaban los cuatro y los otros que se echaron por las ventanas a defenderse de los enemigos y aun a vencerlos, que cuando no alcanzaran la victoria, pudiera llegar el socorro con tiempo. Mas cuando la desgracia viene, mal se remedia por consejos humanos. El negro que Gómara dice que mataron los de Almagro fue que sintiendo el tropel que traían peleando con el marqués, subió por el escalera arriba y ayudar a su señor, o morir con él; y cuando llegó a la puerta sintió que ya lo habían muerto; quiso echar el cerrojo por defuera para dejarlos encerrados y llamar la justicia; yendo el negro juntando las puertas, acertó a salir uno de los de dentro, y sintiendo la intención del esclavo arremetió contra él y lo mató a estocadas. Fueron siete los que murieron por parte del marqués, y entre ellos un criado de Francisco Chaves. Luego salieron a la plaza los de Almagro con las espadas ensangrentadas cantando la victoria. Así acabó el buen marqués, más por negligencia y confianza de los suyos, que no por la pujanza de sus enemigos. Con el alboroto de su muerte se levantó un gran ruido por toda la ciudad: unos, que gritaban diciendo: “Aquí del rey, que matan al marqués”. Otros que a grandes voces decían: “Muerto es ya el tirano, y vengada la muerte de don Diego de Almagro”. En esta vocería y confusión salieron muchos del un bando y del otro, cada cual a favorecer su partido, y en la plaza hubo muchas revueltas y pendencias, donde hubo muertos y heridos; mas luego cesaron los del bando del marqués con la certificación de que era muerte. Los de Chili sacaron a don Diego de Almagro el mozo a la plaza, diciendo que no había otro rey en el Perú sino don Diego de Almagro. El cual, sosegaba la revuelta de aquel día, se hizo jurar del cabildo por gobernador de la tierra, sin que nadie osase contradecirlo, aunque todos los del cabildo eran del bando contrario; pero no osó nadie hablar ni contradecir lo que pedían los victoriosos. Quitó los ministros que había de la justicia, y puso otros de su bando. Prendió los hombres más ricos y poderosos que en la ciudad de los Reyes había, porque eran del bando contrario; en suma, se apoderó de toda la ciudad. Tomó los quintos del rey, que era una grandísima suma la que estaba recogida. Lo mismo hizo de los bienes de los difuntos y de los ausentes, y bien lo hubo menester todo para socorrer a los suyos, que estaban tan pobres como se ha dicho.
Nombró a Juan de Rada, por su capitán general. Hizo capitanes a Juan Tello de Guzmán, natural de Sevilla, y a Francisco de Chaves, deudo muy cercano del otro Francisco de Chaves que mataron con el marqués; que eso tienen las guerras civiles, ser hermanos contra hermanos. Nombró también por capitán a Cristóbal Sotelo, y nombró otros ministros de guerra. A fama destas cosas acudieron a la ciudad de los Reyes todos los españoles que por tierra andaban vaganzos y perdidos; y así hizo don Diego más de ochocientos hombres de guerra. Envió a todas las ciudades del Perú, como fue al Cozco, Arequepa, a los Charcas y, por la costa abajo de la mar, a Trujillo, y la tierra adentro a los Chachapuyas, a requerir y a mandar absolutamente que le recibiesen por gobernador de todo aquel imperio. En una o en dos ciudades le obedecieron más por miedo que por amor, porque no tenían fuerzas para resistir a cincuenta hombres que don Diego envió a ellas; las demás ciudades resistieron, como luego diremos.
En el Perú es común lenguaje decir la costa abajo y las costa arriba, no porque haya cuesta que subir y bajar en la costa, que en figura redonda no la puede haber, sino que se dice la costa abajo por al nueva navegación que el viento sur hace en aquella mar a los que vienen del Perú a Panamá, que es como decir cuesta abajo, porque corre allí siempre aquel viento. Y al contrario dicen costa arriba yendo de Panamá al Perú, por la contradicción del mismo viento, que les hace ir forcejeando como si subiesen cuesta arriba. Juan de Rada proveía todo lo que se ha dicho, en nombre de don Diego, muy absolutamente, sin dar parte a los demás capitanes y compañeros que habían sido en la muerte del marqués; de lo cual nació envidia y rencor en todos los demás principales, y trataron de matar a Juan de Rada.
Sabido el motín, dieron garrote a Francisco de Chaves, que era el principal de la liga, y mataron a otros muchos, y entre ellos a Antonio de Orihuela, natural de Salamanca, aunque era recién llegado de España, porque supieron que por el camino había dicho que eran unos tiranos; y él fue tan mal mirado en su salud, que habiéndolo dicho se fue a meter entre ellos.
Uno de los ministros de don Diego envió por la costa a tomar la posesión de aquellos pueblos y hacer gente para su valía, y tomar armas y caballos a los vecinos señores de indios, que favorecían la contraria, que todos los más eran sus enemigos, fue un caballero llamado García de Alvarado. El cual fue a Trujillo, quitó el cargo de justicia a Diego de Mora, aunque era teniente de don Diego de Almagro, porque supo que avisaba de todo lo que pasaba a Alonso de Alvarado, que era del bando contrario.
Y en la ciudad de San Miguel degolló a Francisco de Vozmediano, y a Hernando de Villegas, y hizo otros grandes desafueros; y mató en Huánucu a Alonso de Cabrera, mayordomo que había sido del marqués don Francisco Pizarro, porque juntaba algunos compañeros para huirse con ellos al bando del rey.
Otro ministro de don Diego, llamado Diego Méndez, fue a los Charcas, a la villa de la Plata, donde halló el pueblo sin gente, porque los vecinos de él se habían ido por unas partes y por otras a juntarse con los de la ciudad del Cozco para ser con ellos de la parte del rey, como luego veremos. Diego Méndez tomó en aquella villa mucho oro que los vecinos tenían escondido en poder de sus indios; los cuales en común son tan flacos, que por cualquiera amenaza que les hagan descubren todo lo que saben.
Tomó asimismo más de sesenta mil pesos de plata acendrada de las minas que llamaron de Porco, que entonces aún no eran descubiertas las de Potosí. Confiscó y puso en cabeza de don Diego de Almagro los indios y las haciendas que eran del marqués don Francisco Pizarro, que eran riquísimas. Lo mismo hizo de los indios del capitán Diego de Rojas, y de Peranzures, y de Gabriel de Rojas, y de Garcilaso de la Vega, y de todos los demás vecinos de aquella villa, que todos los más eran amigos de los Pizarros. Otro mensajero envió a la provincia de Chachapuya, donde andaba Alonso de Alvarado pacificándola. El cual, luego que vio las provisiones de Diego y sus cartas, aunque en ellas le hacía grandes promesas si le obedecía, y grandes amenazas si le contradecía, dio por respuesta prender al mensajero, y persuadir a cien españoles que consigo tenía que siguiesen y sirviesen a Su Majestad, y con el consentimiento dellos alzó bandera. Y aunque don Diego le escribió con otros mensajeros, nunca le quiso obedecer; antes respondió que no le recibiría por gobernador hasta ver expreso mandato de Su Majestad hasta entonces se había hecho. Todo esto hizo Alonso de Alvarado confiado en la aspereza de aquella provincia, que, como otras veces hemos dicho, es asperísima, y esperaba Alvarado, aunque tenía poca gente, defenderse hasta que se juntasen otros del bando de Pizarro a servir al emperador, que bien sabía que habían de acudir muchos; y así estuvo esperando lo que sucediese, haciendo llamamiento a la gente que por la costa hubiese. Donde lo dejaremos por decir de otros que hicieron lo mismo. Los mensajeros que con las provisiones y poderes de don Diego de Almagro fueron al Cozco, no se atrevieron a hacer de hecho insolencia alguna como habían hecho en otras partes, que aunque en aquella ciudad había muchos de su valía, había más del servicio del rey, y eran hombres más principales, ricos y poderosos que tenían reparticiones de indios; y los de don Diego eran pobres soldados recién entrados en la tierra, que deseaban semejantes revueltas para medrar ellos también. Eran alcaldes a la sazón en aquella ciudad Diego de Silva, ya otra vez por mi nombrado, hijo de Feliciano de Silva, natural de Rodrigo, y Francisco de Carvajal, que después fue maese de campo de Gonzalo Pizarro.
Los cuales, habiendo visto las provisiones, por no irritar a los del bando de don Diego a que hiciesen algún destino, respondieron, y todo el cabildo con ellos, no contradiciendo ni obedeciendo; y dijeron que para hecho tan solemne era necesario que don Diego enviara poder más bastante del que envió, y que luego que lo enviase lo recibirían por gobernador. Esto dijeron con determinación de no recibirle, mas de entretenerle para que hubiese tiempo y lugar de juntarse los que de su bando estaban ausentes, que los más estaban fuera de la ciudad en sus repartimientos y minas de oro, que casi todos los repartimientos del Cozco las tienen.
CAPÍTULO VI
EL AUTOR DICE CÓMO SE HABÍA GONZALO PIZARRO CON LOS SUYOS. CUENTA LA MUERTE DE VELA NÚÑEZ. LA LLEGADA DE FRANCISCO CARVAJAL A LOS REYES. EL RECIBIMIENTO QUE SE LE HIZO
Yo conocí a Gonzalo Pizarro de vista en la ciudad del Cozco, luego que fue a ella, después de la batalla de Huarina hasta la de Sacsahuana, que fueron casi seis meses, y los más de aquellos días estuve en su casa, y vi el trato de su persona en casa y fuera de ella. Todos le hacían honra como a superior, acompañándole doquiera que iba, a pie o a caballo, y él se había con todos, así vecinos como soldados, tan afablemente, y tan como hermano, que ninguno se quejaba de él; nunca vi que nadie le besase la mano, ni él la daba aunque se la pidiesen por comedimiento: a todos quitaba la gorra llanamente, y nadie que lo mereciese dejó de hablar de vuesa merced. A Carvajal, como lo hemos dicho, llamaba padre; yo se lo oí una vez que estando yo con el gobernador, que como a niño y muchacho me tenía consigo, llegó a hablarle Francisco de Carvajal; y aunque en el aposento no había quien pudiese oírle sino yo, se recató de mí, y le habló al oído de manera que aun la voz no le oí. Gonzalo Pizarro le respondió pocas palabras; y una de ellas fue decirle: “Mirad, padre”. Vile comer algunas veces, comía siempre en público; poníanle una mesa larga, que por lo menos hacía cien hombres; sentábase a la cabecera de ella, y a una mano y otra, en espacio de dos asientos, no se asentaba nadie; de allí adelante se sentaban a comer con él todos los soldados que querían, que los capitanes y los vecinos nunca comían con él, sino en sus casas. Yo comí dos veces a su mesa, porque me lo mandó, y uno de los días fue el día de la fiesta de la Purificación de Nuestra Señora; su hijo del marqués, y yo con ellos, comimos en pie todos tres en aquel espacio que quedaba de la mesa sin asientos , y él nos daba de su plato lo que habíamos de comer; y vi todo lo que he dicho, y como testigo de vista lo certifico. Los historiadores debieron de tener relatores apasionados de odio y rencor, para informarles lo que escribieron. También le notan que llevando todos los quintos, y rentas reales, y los tributos de los indios vacos, y de los que andaban contra él, que todo venía a ser más que las dos tercias partes de la renta del Perú, no pagaba la gente de guerra, y que la traía muy descontenta; y cuando le mataron, no dicen que le hallaron tesoros escondidos: donde se ve adúltero, con gran encarecimiento de su delito, como es razón que se acriminen casos semejantes, principalmente en los que mandan y gobiernan.
Volviendo a nuestra historia, es de saber que en el tiempo que Gonzalo Pizarro estuvo de esta vez en la ciudad de los Reyes, acaeció la desgraciada muerte de Vela Núñez, hermano del visorrey Blasco Núñez de Vela, que la causó el capitán Juan de la Torre, el cual se había casado años antes con una india, hija de un curaca de los de la provincia de Puerto Viejo. Los indios, viéndose favorecidos con el parentesco de aquel español, estimándolo más que a sus tesoros, le descubrieron una sepultura de los señores sus antepasados, donde había más de ciento y cincuenta mil ducados en oro y esmeraldas finas. Juan de la Torre, viéndose tan rico, deseó huirse de Gonzalo Pizarro, y venirse a España a gozar de sus riquezas; mas pareciéndole que según los delitos que contra el servicio de Su Majestad había hecho (porque fue uno de los que pelearon las barbas del visorrey, y se las puso por medalla), no venía seguro, tentó a Vela Núñez para que se huyese con él en un navío de los que en el puerto había, para que en España, él y sus deudos le apadrinasen y favoreciesen, por haberle sacado de poder del tirano, y teniendo ya el consentimiento de Vela Núñez, por hablillas y novelas que se inventaron, de que Su Majestad confirmaba la gobernación a Gonzalo Pizarro, mudó parecer, porque siendo así no quería perder la gracia y amistad de Gonzalo Pizarro, de quien esperaba grandes mercedes; y porque Vela Núñez, o otro por él no descubriese a Pizarro al trato que con él había hecho, que fuera causa de su muerte, quiso ganar por la mano al que lo hubiese de descubrir, y así dio cuenta de ella a Gonzalo Pizarro, por lo cual cortaron la cabeza a Vela Núñez, y hicieron cuartos a otro sobre ello, aunque se murmuró que Gonzalo Pizarro lo había hecho más por persuasión del licenciado Carvajal, que no por gana que tuviese de matarle; porque siempre Pizarro sospechó de la blanda condición de Vela Núñez, que antes había sido incitado que incitador. Así acabó este buen caballero, por culpa de un traidor que lo fue de todas maneras. Francisco de Carvajal, teniendo días antes nuevas de la ida de Gonzalo Pizarro a los Reyes, y mandato suyo, vino de los Charcas a juntarse con él a la misma ciudad. Salió Gonzalo Pizarro, buen rato fuera de ella a recibirle; hízole un solemne y triunfal recibimiento, como a capitán que tantas victorias había ganado, y tantos enemigos había desperdigado. Dejó Carvajal en la villa de la Plata a Alonso de Mendoza por capitán y teniente de Gonzalo Pizarro; trujo consigo cerca de un millón de pesos de plata, de lo que había sacado de las minas de Potosí, y de los indios vacos, de que tuvo bien que gastar Gonzalo Pizarro; donde le repitió Carvajal lo que en la carta le había escrito acerca de hacerse rey. Dejarlos hemos a ellos y todos sus ministros y amigos, particularmente los vecinos de las ciudades de aquel imperio, ocupados en la paz y quietud de los indios y españoles que en él había, y en el aumento de la santa fe católica, en la doctrina y enseñanza de los naturales, y en el aprovechamiento de sus haciendas, y del común de los mercaderes y tratantes, que con las guerras y revueltas pasadas no osaba nadie granjear ni mercadear, porque todo andaba a peligro de que se lo quitasen a sus dueños, como lo hacían; los unos, con color descubierto de tiranos, robándolo; y los otros con decir que lo habían menester para servicio del rey. Que río revuelto (como dice el refrán), ganancia es de pescadores. Pasarnos hemos a España a decir lo que Su Majestad Imperial proveyó, sabida la revuelta y alteración del Perú y la prisión del visorrey Blasco Núñez Vela.
CAPÍTULO VII
LOS CAPITANES QUE JUSTICIARON, Y CÓMO LLEVARON SUS CABEZAS A DIVERSAS PARTES DEL REINO
Pasados los coloquios referidos, sucedió otro muy diferente con un soldado que se decía Diego de Tapia, que yo conocí de quien hicimos mención en nuestra historia de la Florida, libro sexto, capítulo diez y ocho. El cual había sido soldado de Carvajal, de su propia compañía, y muy querido suyo, porque era buen soldado y muy ágil para cualquier cosa. Era pequeño de cuerpo y muy pulido en todo, y se le había huído a Carvajal antes de la batalla Huarina. Puesto delante dél, lloró a lágrima viva con mucha ternura y pasión, y entre otras cosas de mucho sentimiento, le dijo: “Señor mío, padre mío, mucho me pesa de ver a vuesa merced en el punto en que está; plugiera a Dios, señor mío, que se contentaran con matarme a mí, y dejaran a vuesa merced con la vida, que yo diera la mía por muy bien empleada. ¡Oh señor mío, cuánto me duele verlo así! Si vuesa merced se huyera cuando yo me huí, no se viera como se ve”. Carvajal le dijo que creía muy bien su dolor y sentimiento, y le agradecería mucho su voluntad, y el deseo de trocar su vida por la ajena, que bien mostraba la amistad que le había tenido. Y a lo de la huída le dijo: “Hermano Diego de Tapia, pues que éramos tan grandes amigos, ¿por qué cuando os huisteis no me lo dijisteis, y nos fuéramos ambos?”. Dio bien que reír su respuesta a los que le conocían, y les causó admiración ver cuán en sí estaba para responder a todo lo que se le ofrecía. Todo esto y mucho más pasó el día de la batalla con Francisco de Carvajal. Gonzalo Pizarro estuvo solo, que no le vio nadie, porque él lo mandó así, si no fue Diego Centeno y otros seis o siete soldados principales que estaban con él guardándole.
El día siguiente se hizo justicia de Gonzalo Pizarro y de su maese de campo y capitanes, los que prendieron el día de la batalla, que como dice Gomara, capítulo ciento y ochenta y siete, fueron Juan de Acosta, Francisco Maldonado, Juan Vélez de Guevera, Dionisio de Bobadilla, Gonzalo de los Nidos, a quien dice que le sacaron la lengua por el colodrillo, y no dice por qué; y fue por grandes blasfemias que dijo contra la majestad imperial. A todos éstos y a otros muchos ahorcaron, que aunque eran hijos dalgo no quisieron guardarles su preeminencia, porque fueron traidores a su rey. Después de ahorcados les cortaron las cabezas para enviarlas a diversas ciudades del reino. Las de Juan de Acosta y Francisco Maldonado se pusieron en el rollo de la plaza del Cozco, en sendas jaulas de hierro; yo las vi allí, aunque uno de los autores (que es el Palentino), capítulo noventa y uno, diga que la de Acosta llevaron a la ciudad de los Reyes. La de Dionisio de Bobadilla y otra con ella llevaron a Arequepa, donde se cumplió muy por entero el pronóstico que la buena Juana de Leyton echó al mismo Bobadilla cuando llevó a aquella ciudad la cabeza de Lope de Mendoza, que le dijo que muy presto la quitarían de allí y pondrían la suya en el mismo lugar; así se cumplió muy a la letra. Diéronse priesa a ejecutar la justicia en Gonzalo Pizarro y sus ministros, porque temían, como dicen los autores, que mientras él vivía no estaba segura la tierra. A Pizarro condenaron a cortar la cabeza por traidor, y que le derribasen las casas que tenían en el Cozco, y sembrasen de sal, y pusiesen un pilar de piedra con un letrero que dijese: “Estas son las casas del traidor de Gonzalo Pizarro”, etc.
Todo lo cual vi yo cumplido, y las casas eran las que le cupieron en el repartimiento de aquella ciudad se hizo cuando la ganaron él y sus hermanos; y el sitio en lengua de indio se llamaba Coracora, que quiere decir herbazal. Gonzalo Pizarro, el día de su prisión, como se ha dicho, estuvo en la tienda del capitán Diego Centeno, donde le trataron con el mismo respeto que en su mayor prosperidad y señorío. No quiso comer aquel día, aunque se lo pidieron; casi todo él lo gastó en pasearse a solas muy imaginativo; y a buen rato de la noche dijo a Diego Centeno: “Señor, ¿estamos seguros esta noche?”. Quiso decir si le matarían aquella noche o aguardarían al día venidero, porque bien entendía Gonzalo Pizarro que las horas eran años para sus contrarios hasta haberle muerto. Diego Centeno, que lo entendió, dijo: “Vuesa señoría puede dormir seguro, que no hay que imaginar en eso”. Ya pasada la medianoche, se recostó un poco sobre la cama y durmió como una hora; luego volvió a pasearse hasta el día, y con la luz de él pidió confesor, y se detuvo con él hasta el mediodía, donde lo dejaremos por pasarnos a Francisco de Carvajal, para decir lo que hizo aquel día, que no anduvo tan destinado como uno de los autores le hace, sino muy en contra, como yo lo diré, no por obligación de beneficios que cosa más hubiese recibido de Francisco de Carvajal; antes deseó matar a mi padre después de la batalla de Huarina, y procuró hallar causas para ello sacadas de sus imaginaciones y sospechas; y conforme a esto antes había de decir yo mal dél que volver por su honra; pero la obligación del que escribe los sucesos de sus tiempos para dar cuenta dellos a todo el mundo, me obliga y aun fuerza, si así se puede decir, a que sin pasión, ni afición diga la verdad de los que pasó; y juro como cristiano que muchos pasos de los que hemos escrito los he acortado y cercenado por no mostrarme aficionado o apasionado en escribir tan en contra de lo que los autores dicen, particularmente el Palentino, que debió de ir tarde a aquella tierra, y oyó al vulgo muchas fábulas compuestas a gusto de los que las quisieron inventar, siguiendo sus bandos y pasiones.
Estas cosas que he dicho y otras que diré tan menudas que pasaron en aquellos días, las oí en mis niñeces a los que hablaban en ellas, que en aquel tiempo y años después no había conversación de gente noble en que poco o mucho no se hablase destos sucesos. Después, en edad madura, las oí a persona y personas que fueron guardas de Francisco de Carvajal y de Gonzalo Pizarro, que las tiendas donde estuvieron presos estaban muy cerca la una de la otra, y aquellos soldados que los guardaban, que eran de los principales, se pasaban de la una a la otra remudándose; y así lo vieron todo, y lo contaban en particular, como testigos de vista.
CAPÍTULO VIII
LA VENGANZA QUE AGUIRRE HIZO DE SU AFRENTA, Y LAS DILIGENCIAS DEL CORREGIDOR POR HABERLE A LAS MANOS, Y CÓMO AGUIRRE SE ESCAPÓ
Aguirre no fue a su conquista, aunque los de la villa de Potocsi le ayudaban con todo lo que hubiese menester; más él se excusó diciendo que lo que le había menester para su consuelo era buscar la muerte, y darle priesa para que llegase aína, y con esto se quedó en el Perú, y cumplido el término del oficio del licenciado Esquivel, dio en andarse tras él como hombre desesperado para matarle como quiera pudiese, para vengar su afrenta. El licenciado, certificado por sus amigos desta determinación, dio en ausentarse y apartarse del ofendido; y no como quiera, sino trescientas y cuatrocientas leguas en medio, pareciéndole que viéndole ausente y tan lejos le olvidaría Aguirre; mas él cobraba tanto más ánimo cuanto más el licenciado le huía, y le seguía por el rastro dondequiera que iba. La primera jornada del licenciado fue hasta la ciudad de los Reyes, que hay trescientas y veinte leguas de camino; mas adentro de quince días estaba Aguirre con él; de allí dio el licenciado otro vuelo hasta la ciudad de Quito, que hay cuatrocientas leguas de camino; pero a poco más de veinte días estaba Aguirre en ella, lo cual sabido por el licenciado, volvió y dio otro salto hasta el Cozco, que son quinientas leguas de camino; pero a pocos días después vino Aguirre, que caminaba a pie y descalzo, y decía que un azotado no había de andar a caballo ni parecer donde gente lo viesen. Desta manera anduvo Aguirre tras su licenciado tres años y cuatro meses. El cual, viéndose cansado de andar tan largos caminos y que no le aprovechaban, determinó hacer asiento en el Cozco, por parecerle que habiendo en aquella ciudad un juez tan riguroso y justiciero no se le atrevería Aguirre a hacer cosa alguna contra él. Y así tomó para su morada una casa calle en medio de la iglesia Mayor, donde vivió con mucho recato; traía de ordinario una cota vestida debajo del sayo, y su espada y daga ceñida, aunque era contra su profesión. En aquel tiempo un sobrino de mi padre, hijo de Gómez de Tordoya, y de su mismo nombre, habló al licenciado Esquivel, porque era de la patria, extremeño y amigo, y le dijo: “Muy notorio es a todo el Perú cuán canino y diligente anda Aguirre por matar a vuesa merced; yo quiero venirme a su posada siquiera a dormir de noche en ella, que sabiendo Aguirre que estoy con vuesa merced no se atreverá a entrar en su casa”. El licenciado lo agradeció, y dijo que él andaba rectado y su persona segura, que no se quitaba una cota ni sus armas ofensivas, que esto bastaba; que lo demás era escandalizar la ciudad, y mostrar mucho temor a un hombrecillo como Aguirre; dijo esto porque era pequeño de cuerpo y de ruin talla, mas el deseo de la venganza le hizo tal de persona y ánimo, que pudiera igualarse con Diego García de Paredes y Juan de Urbina, los famosos de aquel tiempo, pues se atrevió a entrar un lunes a mediodía en casa del licenciado, y habiendo andado por ella muchos pasos, y pasado por un corredor bajo y alto, y por una sala alta, y una cuadra, cámara y recámara, donde tenía sus libros, le halló durmiendo sobre uno de ellos y le dio una puñalada en la sien derecha, de que lo mató, y después le dio otras dos o tres por el cuerpo, mas no le hirió por la cota que tenía vestida, pero los golpes se mostraron por la roturas del sayo. Aguirre volvió a desandar lo andado, y cuando se vio a la puerta de la calle halló que se le había caído el sombrero, y tuvo ánimo de volver por él, y lo cobró y salió a la calle; mas ya cuando llegó a este paso iba todo cortado, sin tiento ni juicio; pues no entró en la iglesia a guarecerse en ella teniendo la calle en medio. Fuese hacia San Francisco, que entonces estaba el convento al oriente de la iglesia; y habiendo andado buen trecho de la calle, tampoco acertó a ir al monasterio. Tomó a mano izquierda por una calle que iba a parar donde fundaron el convento de Santa Clara. En aquella plazuela halló dos caballeros mozos, cuñados de Rodrigo de Pineda, y llegándose a ellos, les dijo: “Escóndanme, escóndanme”, sin saber decir otra palabra; que tan tonto y perdido iba como esto. Los caballeros, que le conocían y sabían su pretensión, le dijeron: “¿Habéis muerto al licenciado Esquivel?”. Aguirre dijo “Sí, señor; escóndanme, escóndanme”. Entonces le metieron los caballeros en la casa del cuñado, donde a lo último della había tres corrales grandes, y en el uno dellos había una zahurda donde encerraban los cebones a sus tiempos.
Allí lo metieron y le mandaron que en ninguna manera saliese de aquel lugar, ni asomase la cabeza, porque no acertase a verle algún indio que entrase en el corral, aunque el corral era excusado: que no habiendo ganado dentro, no tenían a qué entrar en él. Dijéronle que ellos le proveerían de comer sin que nadie lo supiese; y así lo hicieron, que comido y cenando a la mesa del cuñado, cada uno dellos disimuladamente metía en las faltriqueras todo el pan y carne, y cualquiera otra cosa que buenamente podían; y después de comer, fingiendo cada uno de por sí que iba a la provisión natural, se ponía a la puerta de la zahurda, y proveía al pobre Aguirre; y así lo tuvieron cuarenta días naturales.
El corregidor, luego que supo la muerte del licenciado Esquivel, mandó repicar las campanas y poner indios Cañaris por guardas a las puertas de los conventos, y centinelas alrededor de toda la ciudad, y mandó apregonar que nadie saliese de la ciudad sin licencia suya. Entró en los conventos, católos todos, que no le faltó sino derribarlos. Así estuvo la ciudad en esta vela y cuidado más de treinta días, sin que hubiese nueva alguna de Aguirre, como si se le hubiera tragado la tierra. Al cabo deste tiempo aflojaron las diligencias, quitaron las centinelas, pero no las guardas de los caminos reales que todavía se guardaban con rigor. Pasados cuarenta días del hecho les pareció a aquellos caballeros (que el uno dellos se decía Fulano Santillán y el otro Fulano Cataño, caballeros muy nobles, que los conocí bien, y el uno dellos hallé en Sevilla cuando vine a España) que sería bien poner en más cobro a Aguirre, y librarse ellos del peligro que corrían de tenerle en su poder; porque el juez era riguroso, y temían no les sucediese alguna desgracia. Acordaron sacarle fuera de la ciudad en público y no a escondidas, y que saliese en hábito negro, para lo cual le raparon el cabello y la barba, y le lavaron la cabeza, el rostro, y el pescuezo, y las mano, y brazos hasta los codos con agua; en la cual habían echado una fruta silvestre, que ni es de comer ni de otro provecho alguno: los indios le llaman vitoc; es de color, forma y tamaño de una berenjena de las grandes; la cual, partida en pedazos, y echada en agua, y dejándola estar así tres o cuatro días, y lavándose después con ella el rostro y las manos, y dejándola enjugar al aire, a tres o cuatro veces que se laven pone la tez más negra que de un Etíope, y aunque después se laven con otra agua limpia, no se pierde ni quita el color negro hasta que han pasado diez días; y entonces se quita con el hollejo de la misma tez, dejando otro como el que antes estaba. Así pusieron al buen Aguirre, y lo vistieron como a negro del campo con vestidos bajos y viles; y un día de aquéllos, a mediodía, salieron con él por las calles y plaza hasta el cerro que llaman Carmenca, por donde va el camino para ir a los Reyes, y hay muy buen trecho de calle y plaza, desde la casa de Rodrigo de Pineda hasta el cerro Carmenca. El negro Aguirre iba a pie delante de sus amos; llevaba un arcabuz al hombro, y uno de sus amos llevaba otro en el arzón, y el otro llevaba en la mano un halconcillo de los de aquella tierra, fingiendo que iban a caza.
Así llegaron a lo último del pueblo donde estaban las guardas. Las cuales les preguntaron si llevaban licencia del corregidor para salir de la ciudad. El que llevaba el halcón, como enfadado de su propio descuido, dijo al hermano: “Vuesa merced me espera aquí o se vaya poco a poco, que yo vuelvo por la licencia y le alcanzaré muy aína”. Diciendo esto, volvió a la ciudad y no curó de la licencia. El hermano se fue con su negro a toda buena diligencia hasta salir de la jurisdicción del Cozco, que por aquella parte son más de cuarenta leguas de camino; y habiéndole comprado un rocín y dándole una poca de plata, le dijo: “Hermano, ya estáis en tierra libre que podéis iros donde bien os estuviere, que yo no puedo hacer más por vos”. Diciendo esto se volvió al Cozco, y Aguirre llegó a Huamanca, donde tenía un deudo muy cercano, hombre noble y rico de los principales vecinos de aquella ciudad. El cual lo recibió como a propio hijo, y le dijo y hizo mil regalos y caricias; y después de muchos días lo envió bien proveído de lo necesario. No ponemos aquí su nombre por haber recibido en su casa y hecho mucho bien a un delincuente contra la justicia real. Así escapó Aguirre, que fue una cosa de las maravillosas que en aquel tiempo acaecieron en el Perú, así por el rigor del Juez y las muchas diligencias que hizo, como porque las tonterías que Aguirre hizo el día de su hecho parece que le fueron antes favorables que dañosas; porque si entrara en algún convento, en ninguna manera escapara, según las diligencias que en todos ellos se hicieron, aunque entonces no había más de tres, que era el de Nuestra Señora de la Mercedes, y del seráfico San Francisco, y del divino Santo Domingo. El corregidor quedó como corrido y afrentado de que no le hubiesen aprovechado sus muchas diligencias para castigar a Aguirre como lo deseaba. Los soldados bravos y facinerosos decían que si hubiera muchos Aguirre por el mundo, tan deseosos de vengar sus afrentas, que los pesquisidores no fueran tan libres e insolentes.
CAPÍTULO IX
CÓMO CELEBRAN INDIOS Y ESPAÑOLES LA FIESTA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO EN EL COZCO. UNA PENDENCIA PARTICULAR QUE LOS INDIOS TUVIERON EN UNA FIESTA DE AQUÉLLAS
Porque la historia pide que cada suceso se cuente en su tiempo y lugar, ponemos estos dos siguientes al principio de este libro octavo, porque sucedieron en el Cozco después de la guerra de Francisco Hernández Girón y antes de la llegada del visorrey que los de aquel reino esperaban. Guardando, pues, esta regla, decimos que la fiesta que los católicos llamamos Corpus Christi se celebraba solemnísimamente en la ciudad de Cozco después que se acabaron las guerras que el demonio inventó en aquel imperio por estorbar la predicación de nuestro Santo Evangelio, que la postrera fue la de Francisco Hernández Girón, y plega a Dios que lo sea. La misma solemnidad habrá ahora, y mucho mayor, porque después de aquella guerra que se acabó al fin del año de mil y quinientos y cincuenta y cuatro, han sucedido cincuenta y siete años de paz hasta el presente, que es de mil y seiscientos y once, cuando se escribe este capítulo.
Mi intención no es sino escribir los sucesos de aquellos tiempos y dejar los presentes para los que quisieron tomar el trabajo de escribirlos. Entonces había en aquella ciudad cerca de ochenta vecinos, todos caballeros nobles, hijosdalgo, que por vecinos (como en otras partes lo hemos dicho) se entienden los señores de vasallos que tienen repartimientos de indios. Cada uno de ellos tenía cuidado de adornar las andas que sus vasallos habían de llevar en la procesión de la fiesta. Componíanlas con seda y oro, y muchas ricas joyas, con esmeralda y otras piedras preciosas. Y dentro en las andas ponían la imagen de Nuestro Señor o de Nuestra Señora, o de otro santo o santa de la devoción del español, o de los indios sus vasallos. Semejaban las andas a las que en España llevan las cofradías en las tales fiestas.
Los caciques de todo el distrito de aquella gran ciudad venían a ella a solemnizar la fiesta, acompañados de sus parientes y de toda la gente noble de sus provincias. Traían todas las galas, ornamentos e invenciones que en tiempo de sus reyes Incas usaban en la celebración de sus mayores fiestas (de las cuales dimos cuenta en la primera parte de estos Comentarios); cada nación traía el blasón de su linaje de donde se preciaba descender.
Unos venían (como pintan a Hércules) vestidos con la piel de león, y sus cabezas encajadas en las del animal, porque se preciaban descender de un león. Otros traían las alas de un ave muy grande que llaman cuntur, puestas a la espaldas, como las que pintan a los ángeles, porque se precian descender de aquella ave. Y así venían otros con otras divisas pintadas, como fuentes, ríos, lagos, sierras, montes, cuevas, porque decían que sus primeros padres salieron de aquellas cosas. Traían otras divisas extrañas con los vestidos chapados de oro y plata. Otros con guirnaldas de oro y plata; otros venían hechos monstruos, con máscaras feísimas, y en las manos pellejinas de diversos animales, como que los hubiesen cazado, haciendo grandes ademanes, fingiéndose locos y tontos, para agradar a sus reyes de todas maneras. Unos con grandezas y riquezas, y otros con locuras y miserias; y cada provincia con lo que le parecía que era mejor invención, de más solemnidad, de más fausto, de más gusto, de mayor disparate y locura; que bien entendían que la variedad de las cosas deleitaba la vista, y añadía gusto y contento a los ánimos. Con las cosas dichas, y otras muchas que se pueden imaginar, que yo no acierto a escribirlas, solemnizaban aquellos indios las fiestas de sus reyes. Con las mismas (aumentándolas todo lo más que podían) celebraban en mis tiempos la fiesta del Santísimo Sacramento, Dios verdadero, redentor y Señor nuestro. Y hacíanlo con grandísimo contento, como gente ya desengañada de las vanidades de su gentilidad pasada.
El Cabildo de la Iglesia y el de la Ciudad hacían por su parte lo que convenía a la solemnidad de la fiesta. Hacían un tablado en el hastial de la iglesia, de la parte de afuera que sale a la plaza, donde ponían el Santísimo Sacramento en una muy rica custodia de oro y plata. El Cabildo de la Iglesia se ponía a la mano derecha, y el de la Ciudad a la izquierda. Tenía consigo a los Incas que habían quedado de la sangre real, por honrarles y hacer alguna demostración de que aquel imperio era dellos.
Los indios de cada repartimiento pasaban con sus andas, con toda su parentela y acompañamiento, cantando cada provincia en su propia lengua particular materna, y no en la general de la corte, por diferenciarse las unas de las otras.
Llevaban sus tambores, flautas, caracolas, y otros instrumentos rústicos musicales. Muchas provincias llevaban sus mujeres en pos de los varones, que les ayudaban a tañer y cantar.
Los cantares que iban diciendo eran en loor de Dios Nuestro Señor, dándole gracias por la merced que les había hecho en traerlos a su verdadero conocimiento; también rendían gracias a los españoles sacerdotes y seculares, por haberles enseñado la doctrina cristiana. Otras provincias iban sin mujeres, solamente los varones; en fin, todo era a la usanza del tiempo de sus reyes.
A lo alto del cementerio, que está a siete u ocho gradas más alto que la plaza, subían por una escalera a adorar el Santísimo Sacramento en sus cuadrillas, cada una dividida de la otra diez o doce pasos en medio, porque no se mezclasen unas con otras. Bajaban a la plaza por otra escalera que estaba a mano derecha del tablado. Entraba cada nación por su antigüedad (como fueron conquistadas por los Incas), que los más modernos eran los primeros, y así los segundos y terceros, hasta los últimos, que eran los Incas. Los cuales iban delante de los sacerdotes en cuadrilla de menos gente y más pobreza, porque habían perdido todo su imperio, y sus casas y heredades particulares.
Yendo pasando las cuadrillas como hemos dicho, para ir en procesión, llegó la de los Cañaris, que aunque la van con sus andas en cuadrilla de por sí, porque hay muchos indios de aquella nación que viven en ella, y el caudillo dellos era entonces don Francisco Cillchi, cañari, de quien hicimos mención en el cerco y mucho aprieto en que el príncipe Manco Inca tuvo a Hernando Pizarro y a los suyos cuando este cañari mató en la plaza de aquella ciudad al indio, capitán del Inca, que desafió a los españoles a batalla singular. Este don Francisco subió las gradas del cementerio muy disimulado, cubierto con su manta y las manos debajo della, con sus andas, sin ornamento de seda ni oro, más de que iban pintadas de diversos colores, y en los cuatro lienzos del chapitel llevaba pintadas cuatro batallas de indios y españoles.
Llegando a lo alto del cementerio, en derecho del Cabildo de la ciudad, donde estaba Garcilaso de la Vega, mi señor, que era corregidor entonces, y teniente el licenciado Monjaraz, que fue un letrado de mucha prudencia y consejo, desechó el indio cañari la manta que llevaba en lugar de capa, y uno de los suyos se la tomó de los hombros, y él quedó en cuerpo con otra manta ceñida (como hemos dicho que se la ciñen cuando quieren pelear o hacer cualquier otra cosa de importancia); llevaba en la mano derecha una cabeza de indio contrahecha asida por los cabellos. Apenas la hubieron visto los Incas, cuando cuatro o cinco dellos arremetieron con el cañari y lo levantaron alto del suelo para dar con él de cabeza en tierra. También se alborotaron los demás indios que había de la una parte y de la otra del tablado donde estaba el Santísimo Sacramento; de manera que obligaron al licenciado Monjaraz a ir a ellos para ponerlos en paz. Preguntó a los Incas que por qué se habían escandalizado. El más anciano respondió diciendo: “Este perro auca, en lugar de solemnizar la fiesta, viene con esta cabeza a recordar cosas pasadas que estaban muy bien olvidadas”.
Entonces el teniente preguntó al cañari que qué era aquello. Respondió diciendo: “Señor, yo corté esta cabeza a un indio que desafió a los españoles que estaban cercados en esta plaza con Hernando Pizarro, y Gonzalo Pizarro, y Juan Pizarro, mis señores, y mis amos, y otros doscientos españoles. Y ninguno dellos quiso salir al desafío del indio, por parecerles antes infamia que honra pelear con un indio, uno a uno. Entonces yo les pedí licencia para salir al duelo, y me la dieron los cristianos, y así salí y combatí con el desafiador, y le vencí y corté la cabeza en esta plaza.” Diciendo esto, señaló con el dedo el lugar donde había sido la batalla. Y volviendo a su respuesta, dijo: “Estas cuatro pinturas de mis andas son cuatro batallas de indios y españoles, en las cuales me hallé en servicio dellos. Y no es mucho que tal día como hoy me honre yo con la hazaña que hice en servicio de los cristianos.” El inca respondió: “Pero traidor, ¿hiciste tú esa hazaña con fuerzas tuyas, sino en virtud deste señor Pachacámac que aquí tenemos presente, y en la buena dicha de los españoles? ¿No sabes que tú y todo tu linaje érades nuestros esclavos, y que no hubiste esa victoria por tus fuerzas y valentía, sin por la que he dicho? Y si lo quieres experimentar ahora que todos somos cristianos, vuélvete a poner en esa plaza con tus armas y te enviaremos un criado, el menor de los nuestros, y te hará a ti y a todos los tuyos. ¿No sabes que en esos mismos días, y en esta misma plaza, cortamos treinta cabezas de españoles, y que un Inca tuvo rendidas dos lanzas a dos hombres de a caballo y se las quitó de la mano, y a Gonzalo Pizarro se la hubiera de quitar si su esfuerzo y destreza no le ayudara? ¿No sabes que dejamos de hacer guerra a los españoles y desamparamos el cerco, y nuestro príncipe se desterró voluntariamente y dejó su imperio a los cristianos, viendo tantas y tan grandes maravillas como el Pachacámac hizo en favor y amparo dellos? ¿No sabes que matamos por esos caminos allí arriba en aquella fortaleza? ¿No fuera bien que miraras todas estas cosas y otras muchas que pudiera yo decir para que tú no hicieras un escándalo, disparate y locura como las que has hecho?” Diciendo esto volvió al teniente, y le dijo: “Señor, hágase justicia como se debe hacer para que no seamos baldonados de los que fueron nuestros esclavos”.
El licenciado Monjaraz, habiendo entendido lo que el uno y el otro dijeron, quitó la cabeza que el cañari llevaba en la mano, y le mandó desceñir la manta que llevaba ceñida, y que no tratase más de aquellas cosas en público ni en secreto, so pena que lo castigaría rigurosamente. Con esto quedaron satisfechos los Incas y todos los indios de la fiesta, que se habían escandalizado de la libertad y desvergüenza del cañari, y todos en común, hombres y mujeres, le llamaron auca, auca, y salió la voz por toda la plaza. Con esto pasó la procesión adelante, y se acabó con la solemnidad acostumbrada. Dícenme que en estos tiempos alargan el viaje della dos tantos más que solía andar, porque llegan hasta San Francisco y vuelven a la iglesia por muy largo camino. Entonces no andaba más que el cerco de las dos plazas Cusipata y Huacaypata, que tantas veces hemos nombrado. Sea la Majestad Divina loada, que se digna de pasearlas alumbrando aquellos gentiles, y sacándoles de las tinieblas en que vivían.
CAPÍTULO X
DE UN CASO ADMIRABLE QUE ACAECIÓ EN EL COZCO
El segundo suceso es el que veremos bien extraño, que pasó en el Cozco en aquellos años, después de la guerra de Francisco Hernández Girón, que por habérmelo mandado algunas personas graves y religiosas que me habían oído contarlo, y por haberme dicho que será en servicio de la Santa Madre Iglesia Romana, madre y señora nuestra, dejarlo escrito en el discurso de nuestra historia, me pareció que yo como hijo, aunque indigno, de tal madre, estaba obligado a obedecerles y dar cuenta del caso, que es el que se sigue.
Ocho o nueve años antes de lo que se ha referido, se celebraba cada año en el Cozco la fiesta del divino San Marcos, como podían los moradores de aquella ciudad. Salía la procesión del convento del bienaventurado Santo Domingo, que, como atrás dijimos, se fundó en la casa y templo que era del Sol en aquella gentilidad antes que el Evangelio llegara a aquella ciudad. Del convento iba la procesión a una ermita que está junto a las casas que fueron de don Cristóbal Paullu, Inca. Un clérigo, sacerdote antiguo en la tierra, que se decía el padre Porras, devoto del bienaventurado Evangelista, queriendo solemnizar su fiesta, llevaba cada año un toro manso en la procesión, cargado de guirnaldas de muchas maneras de flores. Yendo ambos cabildos, eclesiástico y seglar, con toda la demás ciudad, el año de quinientos y cincuenta y seis, iba el toro en medio de toda la gente, tan manso como un cordero, y así fue y vino con la procesión. Cuando llegaron de vuelta al convento (porque no cabía toda la gente en la iglesia), hicieron calle los indios y la demás gente común en la plaza que está antes del templo. Los españoles entraron dentro haciendo calle desde la puerta hasta la capilla mayor. El toro, que iba poco adelante de los sacerdotes, habiendo entrado tres o cuatro pasos del umbral de la iglesia tan manso como se ha dicho, bajó la cabeza, y con una de sus armas asió por la horcajadura a un español que se decía Fulano de Salazar, y levantándolo en alto lo echó por cima de sus espaldas y dio con él en una de las puertas de la iglesia, y de allí cayó fuera de ella, sin más daño de su persona. La gente se alborotó con la novedad del toro, huyendo a todas partes; mas él quedó tan manso como había ido y venido en toda la procesión, y así llegó hasta la capilla mayor. La ciudad se admiró del caso, e imaginando que no podía ser sin misterio, procuró con diligencia saber la causa. Halló que seis o siete meses antes, en cierto pleito o pendencia que el Salazar tuvo con un eclesiástico, había incurrido en descomunión, y que él, por parecerle que no era menester, no se había absuelto de la descomunión. Entonces se absolvió y quedó escarmentado para no caer en semejante yerro. Yo estaba entonces en aquella ciudad, y me hallé presente al hecho; vi la procesión y después oí el cuento a los que lo contaban mejor y más largamente referido que lo hemos relatado.
CAPÍTULO XI
LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONTRA EL PRÍNCIPE. LAS CONSULTAS QUE SE HACÍAN PARA PROHIBIRLA. EL VISORREY NO QUISO OÍRLAS. EL BUEN ÁNIMO CON QUE EL INCA RECIBIÓ LA MUERTE
Determinado el visorrey de ejecutar su sentencia, mandó hacer un tablado muy solemne en la plaza Mayor de aquella ciudad, y que se ejecutase la muerte de aquel príncipe, porque así convenía a la seguridad y quietud de aquel imperio. Admiró la nueva desto a toda la ciudad, y así procuraron los caballeros y religiosos graves de juntarse todos y pedir al visorrey no se hiciese cosa tan fuera de piedad, que la obominaría todo el mundo dondequiera que se supiese, y que su mismo rey se enfadaría dello. Que se contentase con enviarlo a España en perpetuo destierro, que era más largo tormento y más penoso que matarlo brevemente. Estas cosas y otras platicaban los de aquella ciudad, determinados de hablar al visorrey con todo el encarecimiento posible hasta hacerle requerimiento y protestaciones para que no ejecutase la sentencia. Mas él, que tenía espías puestas por la ciudad para que le avisasen cómo tomaban la sentencia los moradores della, y qué era lo que platicaban y trataban cerca dél, sabiendo la junta que estaba hecha para hablarle y requerirle, mandó cerrar las puertas de su casa, y que su guardia se pusiese a la puerta y no dejase entrar a nadie, so pena de la vida. Mandó asimismo que sacasen al Inca y le cortasen la cabeza con toda brevedad, porque se quietase aquel alboroto, que temió no se le quitasen de las manos.
Al pobre príncipe sacaron en una mula con una soga al cuello, y las manos atadas, y un pregonero delante que iba pregonando su muerte y la causa de ella, que era tirano, traidor contra la corona de la majestad católica. El príncipe, oyendo el pregón, no entendiendo el lenguaje español, preguntó a los religiosos que con él iban qué era lo que aquel hombre iba diciendo. Declaráronle que le mataban porque era auca contra el rey su señor. Entonces mandó que le llamasen aquel hombre, y cuando le tuvo cerca le dijo: “No digas eso que vas pregonando, pues sabes que es mentira, que yo no he hecho traición, ni he pensado hacerla, como todo el mundo lo sabe. Di que me matan porque el visorrey lo quiere, y no por mis delitos, que no he hecho ninguno contra él ni contra el rey de Castilla; yo llamo al Pachacámac, que sabe que es verdad lo que digo”. Con esto pasaron adelante los ministros de la justicia. A la entrada de la plaza salieron una gran banda de mujeres de todas las edades, algunas dellas de su sangre real y las demás mujeres y hijass de los caciques de la comarca de aquella ciudad, y con grandes voces y alaridos, con muchas lágrimas (que también les causaron en los religiosos y seculares españoles), le dijeron: “Inca, ¿por qué te llevan a cortar la cabeza, qué delitos, qué traiciones has hecho para merecer tal muerte? Pide a quien te la da que mande matarnos a todas, pues somos tuyas por sangre y naturaleza, que más contentas y dichosas iremos en tu compañía que quedar por siervas y esclavas de los que te matan.” Entonces temieron que hubiera algún alboroto en la ciudad, según el ruido, grita y vocería que levantaron los que miraban la ejecución de aquella sentencia, tan no pensada ni imaginada por ellos. Pasaban de trescientas mil ánimas los que estaban en aquellas dos plazas, calles, ventanas y tejados para poderla ver. Los ministros se dieron priesa hasta llegar al tablado, donde el príncipe subió y los religiosos que le acompañaban, y el verdugo en pos dellos con su alfanje en la mano. Los indios, viendo su Inca tan cercano a la muerte, de lástima y dolor que sintieron, levantaron murmullo, vocería, gritos y alaridos; de manera que no se podían oír. Los sacerdotes que hablaban con el príncipe le pidieron que mandase callar aquellos indios. El Inca alzó el brazo derecho con la mano abierta, y la puso en derecho del oído, y de allí la bajó poco a poco hasta ponerla sobre el muslo derecho. Con lo cual, sintiendo los indios que les mandaba callar, cesaron de su grita y vocería, y quedaron con tanto silencio, que parecía no haber ánima nacida en toda aquella ciudad. De lo cual se admiraron mucho los españoles, y el visorrey entre ellos, el cual estaba a una ventana mirando la ejecución de su sentencia. Notaron con espanto la obediencia que los indios tenían a sus príncipes, que aun en aquel paso la mostrasen como todos los vieron. Luego cortaron la cabeza al Inca; el cual recibió aquella pena y tormento con el valor y grandeza de ánimo que los Incas y todos los indios nobles suelen recibir cualquiera inhumanidad y crueldad que les hagan; como se habrán visto algunas en nuestra historia de la Florida, y en ésta y otras en las guerras que en Chile han tenido y tienen los indios araucos con los españoles, según lo han escrito en verso los autores de aquellos hechos, sin otros muchos que se hicieron en México y en el Perú por españoles muy calificados, que yo conocí algunos dellos; pero dejámoslos de decir por no haber odiosa nuestra historia.
Demás del buen ánimo con que recibió la muerte aquel pobre príncipe (antes rico y dichoso, pues murió cristiano), dejó lastimados los religiosos que le ayudaron a llevar su tormento, que fueron los de San Francisco, Nuestra Señora de las Mercedes, de Santo Domingo y San Agustín, sin otros muchos sacerdotes clérigos; los cuales todos, de lástima de tal muerte en un príncipe tal y tan grande, lloraron tiernamente y dijeron muchas misas por su ánima. Y se consolaron con la magnanimidad que en aquel paso mostró, y tuvieron que contar de su paciencia y actos que hacía de buen cristiano, adorando las imágenes de Cristo Nuestro Señor y de la Virgen su Madre, que los sacerdotes le llevaban delante. Así acabó este Inca, legítimo heredero de aquel imperio por línea recta de varón desde el primer Inca Manco Cápac, hasta él, que, como lo dice el padre Blas Valera, fueron más de quinientos años, y cerca de seiscientos. Éste fue el general sentimiento de aquella tierra y la relación nacida de la compasión y lástima de los naturales y españoles. Puede ser que el visorrey haya tenido más razones para justificar su hecho.
Ejecutada la sentencia en el buen príncipe, ejecutaron el destierro de sus hijos y parientes a la ciudad de los Reyes, y el de los mestizos a diversas partes del Nuevo Mundo y Viejo, como atrás se dijo. Que lo antepusimos de su lugar por contar a lo último de nuestra obra y trabajo lo más lastimero de todo lo que en nuestra tierra ha pasado y hemos escrito, porque en todo sea tragedia, como lo muestran los finales de los libros desta segunda parte de nuestros Comentarios.
Sea Dios loado por todo.
FIN